relato por
Natalia Martínez Alcalde
T
odo comenzó cuando mi esposa me aconsejó anotarme a un curso de escritura creativa. Ella dice que la literatura, el escribir y leer, ayuda a desarrollar la habilidad de ponerse en los zapatos del otro. Tiene sentido, no lo puedo negar. Escribir ficciones requiere de pensar como el personaje y para lograrlo es necesario participar de forma afectiva en la realidad ajena.
Pero reconocí que lo más práctico sería tomar el consejo a medias. No me concebía escribiendo y, sinceramente, no le veía el caso a eso de narrar invenciones que nacen de la sed jactanciosa de reconocimiento. Así que, en vez de escribir ficción, comencé a leer ficción. Guardé los libros de derecho penal, laboral, procesal, constitucional y electoral. Los reemplacé por novelas románticas, todas ellas recomendación de mi cónyuge. Prometí leerlas y, como soy un hombre franco, cumplí con mi promesa. Leí tres, las tres eran espantosamente cursis. La peor fue sobre una mujer que tenía cáncer y que, durante su convalecencia, le pidió a su enamorado cumplirle un cúmulo de favores absurdos como ir a nadar desnudos a un lago en California o viajar a Alaska para ver la aurora boreal. En el penúltimo capítulo, la mujer muere. ¡Por fin!, pensé. Fue cuando el autor se dignó a matarla que sentí algo: alivio ante la idea de que su pareja ya no tuviese que ir de aquí para allá cumpliendo los berrinches de una enferma. Cerré el libro descontento por la pérdida de tiempo a la que me había visto sometido.
Cintia, amable como siempre, se recargó en el marco de la puerta y señaló la novela con el dedo índice para preguntar mi opinión. Le respondí, sincero como siempre, que no entiendo el drama que rodea a la muerte, si es algo tan natural como la adolescencia.
—Si tanto miedo le tienen a la muerte, ¿para qué tener hijos que van a morir?
—¿No sufrirás mi muerte o la de tus hijos? —preguntó.
Sellé los labios. No supe qué responder. Supuse que, en el caso de su muerte, echaría en falta la ayuda y la compañía de ella o de los niños. Sería un gran inconveniente. Pero… ¿Sufrir?
Mi esposa dejó caer los hombros y dio media vuelta. Desde hace ya algunos años se había dado de baja en la inútil tarea de tener conversaciones sentimentales conmigo, lo cual yo hallaba gratificante ya que no tenía que soportar el listado de preguntas sobre mi desértico estado interno. Cintia me miraba, exhalaba y se marchaba. No lloraba frente a mí, sabía que sus lágrimas me eran indiferentes. Lo único que su llanto despertaba era cierta desesperación por no comprender la causa de semejante reacción física.
Pero, soy un tipo franco, y prometí a Cintia, que en el caso de que esos libros no activasen la compasión que ella estaba segura habitaba en algún rincón de mi alma oscura, me anotaría al taller de escritura creativa. Cumplí con mi palabra.
Llegué la tarde del jueves después de haber pasado el día en el despacho. La profesora era una mujer mayor de pelo canoso, alborotado, y gafas de grueso armazón rosa. Se llamaba Eulalia y era psicóloga y escritora.
Como primer ejercicio, nos pidió anotar en una hoja suelta los tres sentimientos más recurrentes de nuestro día a día. Anoté con la sinceridad que me caracteriza los siguientes:
satisfacción, cansancio, hambre
Mis compañeros leyeron en voz alta sus tres palabras: angustia, tristeza, felicidad, desasosiego, conmoción, amor y de más conceptos abstractos. Mi respuesta hizo reír a la mayoría. La profesora me miró por encima de las gafas.
—¿Hambre? —inquirió.
Yo asentí sin prestarle atención a las risas de los ahí presentes.
—¿Qué hay de gracioso? El hambre es una sensación espantosamente humana y habitual, más real que cualquiera de las que ellos dijeron —ella asintió curvando los labios hacia abajo, y yo arrugué mi trozo de papel para arrojarlo al basurero.
El asunto del hambre despertó en la profesora especial interés en mí y en mis escritos. Pero no era interés literario, sino psicológico. Insólito. ¿Para qué indagar en los cableados internos de un ente tan rectilíneo y desprovisto de pasiones como yo? Mi vida había sido lo suficientemente buena como para sentirme satisfecho. Jamás me vi en la necesidad de ir a terapia. Quien me conoce lo afirma sin pensárselo dos veces: soy encantador. Crecí con amigos, me gradué con honores en derecho y me casé con la guapa del bachillerato. Tengo tres enérgicos hijos barones y una casa bonita que compré gracias a mi puesto como socio de una de las más prestigiosas firmas de abogados. Para sumar un detalle a la lista, soy más inteligente que el noventa por ciento de la población.
En el caso específico de mi curso de literatura, no me quedaba duda de que contaba yo con más capacidad intelectual que el resto. Incluso, lo mencioné. No lo hice por presumir, lo dije porque es verdad. Así como hay gente que tiene un índice de grasa corporal saludable, yo cuento con un nivel de IQ virtuoso. ¿Qué hay de malo en ello? No comprendo por qué se irritaron tanto. El aula se llenó de cuchicheos, murmuraron sobre sus hombros. Logré escuchar un ¿Quién se cree?, acompañado de un escupitajo. Comprendí la mala idea que era haberme inscrito a un taller de escritura; los escritores suelen tener el ego frágil. Como lo expliqué antes, buscan reconocimiento ajeno a través de un oficio tan trivial y sin sentido como la invención de fantasías y el uso enmarañado de palabras. Pero, por desgracia, hice una promesa y, como intento a diario ser un hombre franco, no me quedó más remedio que cumplirla.
Aquel día, Eulalia se despidió de la clase pidiendo como asignatura un escrito corto en el que narrásemos algún suceso que nos haya hecho sentir incomprendidos. Bufé. ¿Cómo voy a reconocerme incomprendido si ni siquiera identifico emociones ajenas? Recordé al amigo que me retiró el habla tras una discusión sobre política. A decir verdad, no recuerdo en concreto el tema del debate. Lo que sé es que escuchar mis argumentos hizo que su enfado escalase cual espuma. Una vena tensa y robusta brotó de su cuello, y su tono de voz se elevó hasta lanzar gotas de saliva. El problema está en que yo no reconocí su rabia. Hablé, hablé y hablé hasta que él amenazó con golpearme. Amenaza que, por cierto, no suele intimidarme en lo más mínimo. Las peleas son tan atractivas para mí como lo es un buen chuletón para un holgazán de mediana edad. Y es que siempre gano, y no por mi fuerza física, la falta de miedo o de congoja ante el dolor me convierte en un boxeador fulgente. Yo accedí casi expectante a que mi contrincante arrojase el primer golpe. Sucedió lo contrario, tomó su abrigo y se marchó a tropezones del establecimiento. Creo que me sentí decepcionado.
¿Será eso la incomprensión? Me pregunté al salir del taller de escritura. Hubo discrepancia; yo no comprendí el enfado de mi examigo y mis ganas de verme envuelto en un altercado público se vieron insatisfechas. Se trataba de un claro caso de falta de comunicación. Acelerando y esquivando coches lentos y semáforos, me sentí un tanto satisfecho. Es probable, después de todo, que el curso sí esté activando en mí la emoción. Sonreí. Presioné el acelerador para rebasar los límites de velocidad.
Fue Armando, un sujeto tímido, de pelo exiguo y con el diente incisivo central roto por la mitad, quien leyó mi escrito en voz alta. Al terminar, los presentes guardaron el silencio propio de un funeral. Con las narraciones anteriores no pasó aquello, la mayoría había conferido una amable crítica constructiva halagando ciertas metáforas u otras figuras retóricas y señalando errores con artificial gentileza. Miré a la derecha y a la izquierda. Esperé a que alguno de aquellos escritores de quinta estrechase mi mano en señal de simpatía por la tremenda discordancia vivida. La más joven en la clase, se aclaró la garganta.
—Tu sintaxis y tu gramática es intachable —comentó. Le dediqué una de las sonrisas coquetas que guardo para las mujeres atractivas (cabe recalcar que ella no era guapa, pero se la merecía). Se le colorearon las mejillas. El resto corroboró lo dicho murmurando comentarios aprobatorios sobre mi capacidad para elaborar oraciones correctas y mi acertado uso del vocabulario.
—No en vano soy abogado —indiqué gustoso.
—Hace falta algo en tu escrito —comenzó la profesora y contuve el impulso de poner los ojos en blanco—. Traspasar al papel lo que sentiste, lo abstracto. ¿Cómo se siente la incomprensión? ¿Qué experimentaste internamente cuando tu amigo desistió de esta amistad?
No respondí. Esa mujer me estaba poniendo las cosas más complicadas de lo que debería. Y, encima, al terminar la sesión, me pidió que me quedase a solas con ella en el aula. No sé por qué accedí. Tenía cosas más importantes que hacer que estar conviviendo con una pseudointelectual que parecía no haberse lavado el cabello en más de cinco días.
Una vez a solas, Eulalia bostezó. Inclinó la cabeza y tensó los músculos faciales. No la culpo por bostezar, es una acción común entre los animales vertebrados. Lo que me causó repulsión fue su lengua blancuzca y la muela roída que noté cuando separó los maxilares. Fruncí el ceño en indicación de repugnancia. Ella cerró la boca y recuperó su habitual asimetría facial.
—Interesante… interesante —murmuró asintiendo despacio como hablando consigo misma. Me trató como a una rata de laboratorio, y yo no soy objeto de estudio. Por el contrario, soy uno de los abogados más respetados del país, un tipo franco, sí, pero sin miedo a hacer lo que se le dé la gana. Soy un profesional feroz, diestro en el arte de la persuasión y, he de decir, temido por todo contrincante. Yo no tenía por qué estar tolerando las miradas de superioridad de una psicóloga/escritora cuya novela no vendió ni diez copias. Me puse de pie y, cuando estaba por dar media vuelta, su insufrible voz me contuvo.
—Quería saber algo —la invité a continuar depositando sobre sus ojos una mirada inalterable. Ella titubeó—. ¿Qué te motivó a tomar el taller de escritura? —le tembló la mandíbula inferior.
—¿Qué hay de especial en mí? ¿Por qué no le haces esa pregunta al resto de los alumnos? —he de presumir mi capacidad de fijar la vista sobre los ojos de mi interlocutor sin siquiera pestañear. Pocas cosas amedrentan más que una mirada honda acompañada por la típica sonrisa a medias del villano.
Para mi extrañeza, la profesora sometió su encogimiento y respondió:
—Me parece raro que estés aquí, no encajas con el perfil. Creo que eres diferente al resto. Eres tan frío, tan inhumanamente frío e incapaz de percibir o sentir que… que me gustaría hacerte un escáner cerebral para su investigación.
¿Una vez más analizándome como si fuese un conejillo de indias? ¿De dónde venía ese falso sentido de autoridad? ¿Era tanto el poderío que le daba su título de investigadora que se creía lo suficientemente segura como para querer estudiarme la cabeza?
—¡A mí una mujer con pelusa en el jersey no me va a pedir un escáner de cerebro! —vociferé.
La ira extraña, esa que elimina todo vestigio de futuro y pasado, me anegó la razón colocándome de lleno en el presente: en los ojos de mi legitimada víctima, en sus manos que temblaban al igual que las mías, en sus pies que daban pasos diminutos hacia atrás hasta adherir la espalda cual pegatina sobre el muro. Recorrí mis labios con la lengua, como si estuviese a punto de comerme un foie gras fresco a la plancha. Imaginé un cuchillo filoso introduciéndose en la cavidad abdominal de la profesora. Matarla lento provocaría la unión de endorfinas con los receptores de los opioides en mi sistema nervioso central, un estado inigualable de bienestar corporal. Le daría una lección a la muy engreída, la haría comprender lo ilusorio que es su sentido de superioridad. Ella no es nada, no es nadie; me tomaría menos de dos minutos borrar su nombre. ¿Qué son dos minutos para la incalculable edad del universo?
Caminé hacia ella con los dedos extendidos apuntando su cuello rugoso. A un centímetro de ahorcarla, una brillante idea me azotó para salvarle la vida. Ella me podría ser útil. Carraspeé y me acomodé la corbata para recobrar la compostura. La cólera se fue esfumando. No resultaba práctico matarla, perdería dinero y tiempo resolviendo mi caso en los juzgados. Me paré en seco. Desvié, finalmente, la vista de mi cobarde víctima.
—A cambio de algo —proferí y ella, con una gota de sudor aparcada en la patilla, afirmó—. A cambio de que le digas a mi esposa que soy un hombre empático. Dile, usando términos psicológicos, que soy sensible, afectivo, pero que mi sentimentalismo vive oculto debajo de una coraza… algo así. Tú eres la psicóloga, sabrás qué inventar.
Complacido, me marché del aula sin despedirme. Ya en el coche y yendo a toda velocidad, carcajeé. Probablemente no había sido tan mala idea esto del curso de escritura creativa.
Fue así como el dichoso escáner reveló lo que tanto intuía Eulalia: mi cerebro es anatómica y funcionalmente distinto. Hay una notable falta de actividad en el lóbulo temporal, donde se encuentra la amígdala, y en el lóbulo frontal, la parte encargada de las funciones cognitivas. En palabras simples, no existe conexión entre emoción y razonamiento, lo que me deja completamente desprovisto de vergüenza, culpabilidad o empatía. Para concluir: tengo el cerebro de un psicópata.
El diagnóstico me pareció curioso, tanto que llamé a mi madre. Le expliqué la situación y mi trastorno antisocial de la personalidad, recientemente descubierto. Ella no se sorprendió, explicó que desde muy pequeño se ha hecho notar mi falta de conciencia. Mi padre dijo lo mismo, solo que en palabras más tontas. Mi abuela, de noventa años, me comentó que mi presencia le atemoriza. Mi socio argumentó que mi falta de escrúpulos ha resultado ideal para triunfar hasta en el más espinoso de los casos. Me mordí la uña del dedo pulgar. Las personas más cercanas a mí, mis padres, amigos y colegas, me habían percibido siempre como un ser despiadado e indolente. Rígido, sentado en la silla de mi escritorio, intenté sentir algo, lo que sea, pero lo único que logré percibir fue apatía ante la opinión de mi parentela y amistades. Lo cierto es que me daba completamente igual. Reí complacido de hallar en mí otra ratificación de mi reciente dictamen psicológico.
Eulalia cumplió con su palabra. Fuimos Cintia y yo a su consultorio de papel tapiz floreado. Ahí explicó ella, con sorprendente destreza, que yo tenía alexitimia: una rara condición que impide a las personas identificar o expresar sus emociones. Alcé la ceja derecha al escuchar el término.
—Las emociones están ahí, dentro —expuso con paciencia—. Lo que tu marido echa en falta es la capacidad de expresar sentimientos e, incluso, diferenciarlos. Por eso, su comportamiento suele ser tan… ¡Práctico! Porque no logra ceder espacio a aspectos afectivos. La alexitimia suele desarrollarse a partir de un trauma.
—¿Qué trauma? —Cintia me miró esperando una respuesta de mi parte.
—No lo recuerda. Su inconsciente lo ha bloqueado por completo —respondió la psicóloga por mí.
Abandonamos el consultorio. Cintia besó mi mejilla un par de veces antes de que yo encendiese el automóvil. Se aferró a mi mano. Con ella sentada a un lado mío en el coche, mantengo la velocidad dentro de los límites aceptables. En su tacto liviano, en esos ojos llorosos, en sus labios ligeramente mojados, noté una inusual seriedad. ¿Será tristeza?
Es, en parte, su extática belleza física que nos llevó a procrear seres de envidiable genética lo que me hace seguir casado con ella. Pero hay algo más en Cintia que me seduce: una entrega desinteresada que roza los límites de lo absurdo.
Mi pareja no va por el mundo predicando los designios místicos de un dios inexistente. Ella no carga con las dolencias de la culpa religiosa, ni cree que después de su muerte habrá un juicio final sobre el que se determinará la eternidad de su alma. Es tan nihilista, tan atea, como el psicópata de su marido. Reconoce el sinsentido de la existencia y, aun así, se entrega generosamente a su familia, a sus hijos, a sus amigos. No hay negociaciones en su dar y recibir. No hay un firmamento que motive su bondad. Ella es auténtica y cuando da no espera nada a cambio; no construye amistades con la finalidad de trepar a lo alto de una cumbre social, no le interesa el poder, ni tampoco se preocupa por ser la más guapa entre el montón (aunque lo es, por lo regular, lo es). Mi esposa es ilógica, extraña como nadie.
Llegamos a casa. Abrí la puerta del jardín y el perro dio un salto para chupetear la cara de Cintia. El animal me esquivó; él ni me huele, ni me toca, porque siempre lo he ignorado. Pero ella, al sentir esa lengua enorme mojarle la mejilla, soltó una risotada. Los niños me evadieron al igual que el perro y se abalanzaron a los brazos de su madre. Entre gritos y ladridos, mi esposa alzó la vista para dedicarme un guiño. No me cabe duda, Cintia es paradójica, un enigma mucho más extraño e inescrutable de lo que jamás será mi cerebro de homicida.
Concluyo mi asignatura final para este taller de creación literaria expresando mi amor por mi esposa. ¿Cuán extraño es que un psicópata admita amar? Sin embargo, yo no amo con la ceguera que caracteriza a los personajes de las novelas románticas; en mi amor por ella no existe la hipócrita y transitoria profundidad emocional. Yo no pierdo el tiempo con enajenamientos. Al contrario, para mí el amor es transacción. Amo a Cintia desde el reconocimiento de la utilidad adicional que ofrece a mi vida. Ella es el faro que ilumina el camino de mi empatía. La voz de mi conciencia no vive dentro, vive fuera y, es mi esposa, lo es desde el bachillerato.
—Siento mucho lo de la alexitimia —comentó ella durante la cena y yo me llevé un trozo de brócoli a la boca—. No te voy a presionar con el tema de las emociones, amor. Te quiero tal cual eres. Siempre te he querido así.
Lo aseguré al inicio de este texto: soy un hombre franco. Conmigo mismo lo soy invariablemente, con los demás lo soy solo cuando me conviene.

Natalia Martínez Alcalde. Nacida el 30 de noviembre de 1992 y proveniente de Guanajuato, México, se licenció en Lenguas Modernas y Gestión Cultural en la Universidad Anáhuac México Norte y en Estudios de Museos en la Universidad de Ámsterdam. Ha participado en distintos centros culturales y educativos como coordinadora de exposiciones temporales y actividades, entre ellos la Institución Libre de Enseñanza en Madrid y Le Gallerie degli Uffizi en Florencia.
Cuenta con trabajos de investigación publicados en la revista Ágora, Colegio de México (COLMEX) y Uffizi Magazine. Actualmente se desempeña como editora y columnista digital del periódico La Crónica de Hoy.
📨 Contactar con la autora: nataliama.92[at]hotmail [dot] com
👁🗨 Leer otro relato de esta autora (en Almiar): El impulso y la caída
![]() Ilustración relato: Imagen de Gerd Altmann en Pixabay [CCO]
Ilustración relato: Imagen de Gerd Altmann en Pixabay [CCO]
Revista Almiar (Margen Cero™) • n.º 118 • septiembre-octubre de 2021 • 🛠 PmmC
Lecturas de esta página: 384
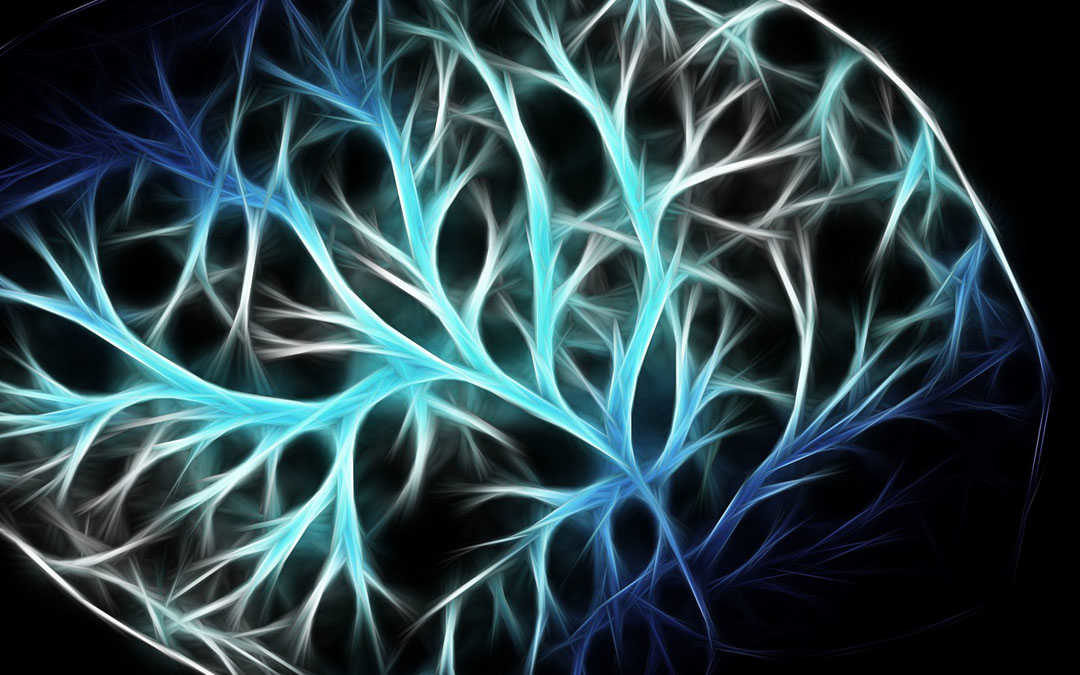











Mi Nat que buen articulo , me sentí empatica con el escrito en mi vida en general , creo absolutamente en la Alexitimia aunque nunca supe cómo llamarla , felicidades de verdad , me fascino
La introducción me pareció prometedora, pero el desarrollo del relato es abrumador por intenso y conciso a la vez. Extraordinario, Natalia. Mi enhorabuena