relato por
Valentina Ordóñez Narváez
U
n chubasco repentino los había sacado de sus pensamientos y los había hecho volverse, al tiempo, en dirección a la pequeña venta del cuarto en el que ella hacía como que leía en su ordenador, mientras él recogía los últimos frascos aceitosos que usaba para sus óleos baratos.
Se habían conocido en un mercado de la ciudad en la que coincidieron, buscando eso que sus remotas patrias no les podían ni prometer, llámese oportunidad, llámese tranquilidad. Él estaba en una esquina ofreciendo retratar a cambio de cinco euros, cuando ella pasaba por ahí, disfrutando del poco verano que ofrecía aquel lugar mayormente frío a lo largo del año. Se había detenido ante su improvisado taller ambulante, por un pequeño cuadro de un rosal que llamó su atención. Amaba las flores, pero no tenía ni floreros, ni macetas, porque siempre la había acongojado su mustio final.
El pintor la miró fijamente, mientas esta contemplaba su cuadrito, que no tenía más de diez centímetros por cada lado. La encontró atractiva, un poco pálida y flacucha, pero de una ternura que se avistaba en la forma en que contemplaba su pieza. No pasó mucho tiempo cuando ella advirtió que el hombre la miraba interesado, y fue cuando le preguntó si él había pintado aquel pequeño rosal. Él asintió y se lo ofreció por veinte euros. La muchacha agradeció en el idioma de esa ciudad, pero al advertir que el pintor le contestó en su lengua materna, ella se sintió interesada también. Era un hombre moreno de sol, con los ojos castaños y hablar saleroso, pero desgarbado, de alguien que ha comido poco y fumado mucho.
La conversación terminó cinco locales a la izquierda del puesto de retratos, con un par de cervezas en mano. Ese día intercambiaron teléfonos, y pese a no tener nada más en común que el gusto por las flores en óleo y acrílico, empezaron a salir y en menos de dos meses se encontraron compartiendo el pequeño apartamento de estudiante de ella.
Desde que se instaló, él decidió pintar todas las flores que ella le pedía, y es que de no tener nunca una, ahora las quería todas. Así, fue pintando cuadros grandes, pequeños, ovalados, rectangulares, trípticos; después, eran los vacíos restantes de las paredes los que determinaban el tamaño y la forma de la obra. Pronto, cada pared de la pequeña vivienda estaba adosada con composiciones florales. Ella tenía flores inmarcesibles y él era feliz de que al menos una persona apreciara su empalagoso arte.
Su relación había durado lo que le tomó a él tapizar el apartamento y que se dibujara una sombra tenue de polvo y tiempo debajo de cada cuadro, y ahora, tras pasar el chubasco, él se había marchado definitivamente.
Al día siguiente de la mudanza del pintor, la mujer despertó pronto en la mañana, tras haber tenido un sueño inquieto y liviano, impregnado de recuerdos y lágrimas. Se dirigió a la cocina para preparar el café que le daría la pauta a su día, y mientras esperaba junto a la cafetera, reparó que las magnolias de los cuadros sobre la encimera parecían bañadas por rocío de lluvia y daban cierta sensación de frío de alba. No se había percatado antes de ese detalle, pero sin darle mayor importancia, sirvió el café y fue a amodorrarse un rato en el sofá del saloncito contiguo a la entrada. Al sentarse, sintió un hálito helado que le hizo tiritar y cuando se dio vuelta, vio que el cuadro de un ramo de peonias, con campanillas de febrero y unas cuantas espigas de lavanda, estaba salpicado con gotas de rocío. Curiosa, revisó cada cuadro de aquella salita, se percató que todos resultaban como recién asperjados. Se estremeció de nuevo, tal vez por la situación, tal vez porque de repente sentía como si hubiese amanecido a la intemperie. Empero, con las labores del día y deadlines encima, olvidó el fenómeno meteorológico pronto.
Cerca al mediodía cuando la fatiga la sacó de sus lecturas obligatorias, percibió que la temperatura en la casa había subido. Había llegado la hora de quitarse el pijama y tomar una ducha antes del almuerzo. Al abrir la puerta del baño, sintió un delicado olor a rosas. Una colección de al menos treinta cuadritos con rosales —como el que la unió al pintor en aquel mercado—, de rosas rojas, rosadas, amarillas y blancas, perfumaban espléndidamente el cuarto de baño. Las rosas parecían felices por unos delicados rayos de sol, de la incipiente primavera en la ciudad, que se colaban en la habitación. El olor a rosas la acompañó durante su ducha y sin quererlo se encontró sonriendo como no pasaba en las últimas semanas entre discusiones, reclamos y peleas con el pintor.
Al pasar a la cocina vio que el rocío en las flores había desaparecido; ahora se encontraba con flores brillantes, luminosas, casi sonrientes. Pensando en una explicación lógica, atribuyó lo del rocío a la somnolencia matutina.
El resto del día transcurrió con aparente normalidad, olvidando nuevamente el tema de los cuadros, al colocar toda su atención en terminar sus labores urgentes. Cuando el sol abandonó por completo el cuarto en el que estaba y advirtió la oscuridad, se paró a encender la luz; la sorpresa regresó a su semblante. Un campo de crocus y jacintos purpuras, de dos metro de largo, de una de las paredes de la habitación, se habían cerrado. Sí, cerrado. Al revisar unos cuantos cuadros observó que otras flores dormían también. Aquella noche no hubiese podido dormir por el temor que despertó en ella los cuadros con aparente vida, si no fuera porque el olor penetrante del jazmín, las azucenas, las gardenias y los borracheros, resultaron ser un coctel somnífero.
La rutina de las flores se repitió por las siguientes semanas y la mujer terminó por acostumbrarse. Acercaba cada mañana a las ventanas los cuadros con flores que necesitaban de más sol, y colocaba en el pasillo las que eran propias para la sombra. Cuando quería sentirse inspirada, disponía alrededor de su mesa de trabajo, todos los cuadros con las flores más coloridas; los de astromelias, zinnias y tulipanes eran sus favoritos para este propósito. En las noches sacaba al balconcito las más aromáticas y embriagadoras. Las rosas fueron las únicas que no salieron del baño, y la mujer tomaba dos o tres duchas al día para entrar en aquel seductor y fragante trance. Abandonaba su hogar cada vez con menos frecuencia, entregándose por completo al servicio y contemplación floral.
Sin embargo, y cuando la nueva rutina parecía establecida y ella no podía estar más feliz con su jardín privado, pasó lo inevitable. Una mañana notó que el tríptico de girasoles frente a la puerta de entrada al apartamento, antes elegantes, ahora estaban desmadejados. Otras flores en otros cuadros también parecían decaídas, como faltas de agua o mimos. No obstante, al ver otras tantas, en otras enmarcaciones, vigorosas, pensó que quizá era otro fenómeno floral. Y en efecto así era.
Estando en las labores dominicales asépticas de rigor, se desconcertó al ver que las rosas del baño, que tanta alegría le proporcionaban, unas estaban perdiendo sus pétalos, mientras que otras adoptaban un color caféconleche, casi marrón. Era inminente, las flores se estaban marchitando, era cuestión de días u horas. El panorama le golpeó profundamente en el pecho, pero afrontó con valor el ocaso de sus flores.
Al principio pensó en arrojar los cuadros a la basura, pero el cariño por sus coloridas amigas rebasó esa intención. Entonces la casa se convirtió en un cementerio de flores que olía a agua de florero podrida y a tierra húmeda. Las paredes se enfriaron y la pintura empezó a soplarse. Cuando respirar se tornó difícil, un olor a azufre irrumpió en el inmueble y decidió finalmente deshacerse de los cuadros. Pero ya era muy tarde, estos se habían adherido a las paredes gracias a una capa de moho, líquenes, esporas y otros materiales orgánicos indescifrables. Fue ahí que le comunicó a la casera lo sucedido.
La casera y los obreros, al ingresar a la vivienda, encontraron un lugar lúgubre, ensombrecido, casi consagrado a algún ritual pagano, y los supuestos cuadros de la pared, que la mujer había pedido que le ayudaran a retirar, no eran más que naturaleza muerta, enmohecida, que reforzaba el claroscuro de la escena. ¿Qué clase de persona vive en estas condiciones?, pensó la casera. Si no estaba en drogas, seguro en una secta, y aunque quería llamar a la policía, decidió abstenerse por desconfianza ante una posible retaliación sobrenatural. Desalojó cuanto antes a la mujer, con la falsa promesa de que volvería tan pronto la reparación concluyera. Ella aceptó marcharse.
Al abandonar la casa, con las pocas cosas que la humedad y el comején le permitieron conservar, se despidió del apartamento y de los obreros, mientras pensaba en aquel pasillo de su tierra, que hablaba de una casa desahuciada, con el título de un árbol de flores amarillas.

Valentina Ordóñez Narváez (1990). Abogada payanesa, especialista en Derechos Humanos. Coautora de Reparación Simbólica: jurisprudencia, cantos y tejidos, Vol. I. (2018) y Constitucionalismo transicional estético: Acuerdo de Paz de Colombia y la serie fotográfica ¿De qué sirve una taza?, sobre dieciocho campamentos de las FARC en Montes de María (2018). Ahora y en adelante, escritora; escritora y nada más. 📩 tinaon0409@gmail[dot]com
![]() Ilustración relato: Fotografía por Pedro M. Martínez ©
Ilustración relato: Fotografía por Pedro M. Martínez ©
Revista Almiar (Margen Cero™) · n.º 122 · mayo-junio de 2022
Lecturas de esta página: 262











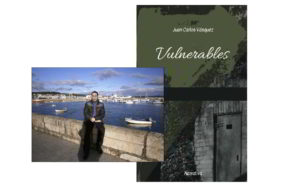
Comentarios recientes