(De los tiernos y terribles infantes)
relato por
Óscar A. Martínez Molina
—Hijo, así es como nos gusta a las mujeres.
—Tranquilo, y sin andar a las carreras —me dijo la Sra. Lupe.
Cuarentona, de largo cabello a la cintura. Pechos exuberantes, y bastante culona. Esposa del señor Garmendia, y madre de tres varones. Uno de ellos, Ignacio, amigo de toda la vida. Yo estaba terminando la secundaría allá en el pueblo. Entrando a mis diecisiete años. Me conocía de toda la vida. Me quería como si fuera su hijo. Y me lo repetía siempre que me veía, y siempre, particularmente, que las circunstancias nos dejaban solos. Allí en su casa. Me abrazaba discreta. Me despeinaba la mollera.
—Estás bien guapote —decía doña Lupe.
—Chamaco, que no te dé pena —agregaba enseguida.
Y el discurso largo y tendido.
—Desde chiquitín has venido a esta casa, tu casa —puntualizaba.
—Si hasta te bañaba. Cuando andaban de revoltosos con Nacho.
—Ahora no me vengas con que te da pena.
Y se alejaba, lenta. Sobre todo ante la inminente aproximación de alguna silueta.
En efecto. Doña Lupe y sus hijos, habitaban ese espacio que todos deberíamos tener anexo a la casa ¡los vecinos! Ellos apaciguaban las torrenciales lluvias y temporales, que inundaban al pueblo. Las crecidas del río. El aislamiento que, por días o semanas, nos remitía fuera de la escuela. Era un incesante ir y venir de una a otra casa. De comer golosinas y antojitos, elaborados por cada una de nuestras madres. Correrías que nos llevaban a escondites insospechados. Las escondidas y los quemados, el bote. Extenuantes y agónicos días, en los que la jugada comenzaba sin cuartel a las diez de la mañana y, a fuerza de no hacer otra cosa, concluía bien entrada la noche. A veces con el sonido del agua cayendo a cantaros. La lotería mexicana era el broche de oro, y a la que se unían, sin más, mis hermanas mayores, y mi madre, y doña Lupe, y en ocasiones otras vecinas aledañas.
El valiente, el sol, la chalupa, la dama… ¡lotería! Gritaba el ganador entusiasmado. Pero uno va creciendo, y de pronto, la lejanía. Mi padre, enviándome a las correrías del ganado. Allí ya no había más tiempos que, los únicos que te dejaba el trabajo. Y eran tiempos dictados siempre por el mandato de padre. La escuela de lunes a viernes. El sábado y el domingo, las jornadas de trajinar en el rancho. Las vacaciones de verano, un jornalero más para el trabajo. Embarnecí por supuesto. Fácilmente, le sacaba a mi amigo Ignacio una cabeza de alto. Y más pierna, y más musculo. Pero aislado de los otros encantos de la juventud. El trabajo estaba por encima de visitar amigas, de propiciar encuentros. A veces, por las tardes el recuento.
—Mientras tú lazas becerros, yo beso a las amigas, y las tiento. Mientras tú acaricias las ubres de las vacas, yo rozo sus pechos —decía mi amigo.
Y posiblemente fuera cierto, pero yo, no tenía de otra. Por supuesto que en mi cuerpo había explosiones. Mi cara se curtía entonces de una selecta variedad de barros y espinillas. Supuraban a diestra y siniestra. Por las noches también había explosiones. De otra índole. Los sueños que llegaban ajenos, y me hacían despertar humedecido, y con los calzoncillos mojados. La ansiedad conque veía a las vecinas ya creciditas. El regusto, y la ensoñación de unas piernas voladas en los pantaloncitos cortos. O en el descuido de una falda. Las solitarias enseñanzas de mi mano, la cariñosa mano izquierda. Para su mejor entender, soy zurdo.
Así me tomó por asalto aquel verano. Fortachón, y desgarbado. Con la cara empedrada de barros. Con la ansiedad y la timidez ante las mujeres de mi edad. El aislamiento que me había agendado la vida. Me asomé por casa de Nacho. Si mi trabajo era el rancho, mi descanso lo era nuestra casa. Doña Lupe estaba sola. La saludé como siempre. Dejé que despeinara mi mollera, como siempre.
—Apenas y te alcanzo —murmuró
—¿Porque no fuiste con tus amigos? —preguntó.
—Ya no me siento bien con ellos —respondí—. Ellos han seguido viéndose, y yo, usted sabe, el trabajo con papá.
—Ya deberías tener novia —dijo.
—Como Nacho —agregó después.
Uno se siente jodido en esos casos. Saber que tú te chingas, en una labor que no deberías estar haciendo, mientras tus amigos se divierten. Y escuchar que ellos te digan, y te platiquen de cosas que tal vez no sean ciertas, pero que, por lo menos, podrían ser posibles. Agarrarle las piernas a fulanita. O besarle las tetas. O quedarte abrazado a ellas, como era mi ilusión en esos menesteres. Dejar que se arrullaran en mis brazos. Que me arrullaran, también ellas.
Doña Lupe me rodeó de pronto con sus brazos, se pegó a mi espalda, y comenzó tierna, a besar mi cuello. Yo para ese entonces, sollozaba. Me volteó cariñosa, poniéndome de frente a ella. Por primera vez en toda mi vida, una mujer besó mis labios. Y con una delicadeza digna, empezó a desabrocharme la camisa. A palparme, la entrepierna. La descubrí con esa sonrisa. Se encendió mi sangre. Una palpitación que subía y bajaba, de mi cabeza a los pies, amenazando con estallar mis sienes. Rompí su blusa. Desgarré, con el ímpetu, el cierre de su falda. A patadas y pataleos me arranqué los pantalones. Me hundí en aquel cuerpo maduro, pero aún muy fresco. Apretado a su cintura y a sus senos. La penetré sin ningún recelo y después, con el mismo ímpetu, me desbordé allí dentro. Fue como haber abierto una llave de paso. Borbotones, inundándola. Un embotamiento al final de la crisis. Una calma que amenazaba por echarlo a perder, y a tirarlo todo por la borda.
Doña Lupe, se levantó. Se llevó el índice a los labios, en señal de que guardara silencio. Esperó a que pasara la tormenta. Dejó que descansara en silencio.
Volvió conmigo. Seguía desnuda. Pude verla como jamás antes la había visto.
Tiene los ojos grandes, y negros. Pensé entre mí. Y qué hermoso ríe.
Me abrazó de nuevo. Me despeinó, la ya de por sí despeinada mollera. Se pegó a mi cuerpo también desnudo. Acarició mi pecho. Besó mis labios de nuevo. Después exclamó:
—Hijo, así es como nos gusta a las mujeres.
—Tranquilo, sin andar a las carreras.
—Lo primero es que no te precipites —miraba mis ojos, y sonreía.
—Déjame enseñarte cómo…

Óscar Antonio Martínez Molina (Yajalón, Chiapas, 1958). Ha participado en los talleres de escritura: Laboratorio de Escritura Autobiográfica (poeta Víctor Sosa) de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM. En el de Cuento (Leo Mendoza) de la Escuela de escritores Sogem, y Literatura y violencia en el cuento contemporáneo (Maestra Alejandra López Guevara), de la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Primer lugar en la categoría de cuentos del Concurso de Creatividad literaria Pemex 2007, con el cuento La aguja de arria. Su cuento Le juro que fue la luna forma parte de la antología Más cuentos irónicos (Selector). Publica sus cuentos desde 2003 en La página de los cuentos. Y participa en los Blogs: Médicos Mexicanos por la cultura y el arte y Creatividad Internacional (red de literatura y cine). Es médico Cirujano Ortopedista por la UNAM. Profesor de posgrado del curso de Ortopedia y traumatología UNAM. Autor de artículos de la especialidad. Coautor del libro: Patologías del hombro (Ed. Alfil).
![]() Web del autor: http://medicosmexicanosporlacultura.blogspot.com/
Web del autor: http://medicosmexicanosporlacultura.blogspot.com/
👁 Leer otros relatos de este autor (en Almiar):
Ciudad y memoria · Satomi
Ilustración relato: Fotografía por Lichtenfels · Pixabay [CCO]
Revista Almiar (Margen Cero™) · n.º 108 · enero-febrero de 2020
Lecturas de esta página: 317



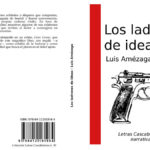








Comentarios recientes