relato por
Manuel Moreno Bellosillo
P
ese a haber llevado de pequeño gafas de culo de botella, botas ortopédicas y aparato dental, Daniel era un convencido darwinista social y estimaba aplicables a la vida civil los mecanismos de la selección natural, sobre todo en lo que se refería al competitivo ámbito empresarial.
Consideraba el éxito económico como el apogeo de la evolución y colocaba al magnate en la cúspide de su particular pirámide evolutiva; para él los yates, los coches lujosos, las casas suntuosas, los trajes caros, las joyas opulentas, los relojes exclusivos, etc., no eran sólo los símbolos de la riqueza sino los atributos del triunfo evolutivo, de tal manera que Daniel no reparaba en gastos a la hora de elegir su vestuario entre las marcas más exclusivas, lucir relojazo en su muñeca o ir al trabajo al volante de un deportivo, lo que suponía que su cuenta corriente se viera muy mermada a principios de mes por las cuotas que le giraban por los diferentes préstamos que había suscrito para financiarse su aparente nivel de vida.
Su novia formaba parte, quizá de una manera más inconsciente e instintiva que meditada, del aparato de que se había rodeado: rubia, de unos hermosos ojos verdes y unos labios carnosos y sensuales, tenía un vago parecido a la actriz Scarlett Johansson, cuya imagen cultivaba copiando sus peinados y sus vestidos. Era peluquera de profesión, aunque Daniel la prefería presentar como empresaria, pues era copropietaria junto a sus otras compañeras de la peluquería en la que trabajaba, pero a ella lo que le gustaba de verdad era peinar y poner mechas. Recientemente, animada y financiada por Daniel, se había sometido a una operación de cirugía estética para aumentar el volumen de sus pechos. Si bien al principio había sido reticente a entrar en un quirófano sin un motivo de salud concreto, finalmente el resultado había dejado muy satisfecho a los dos.
El ideario político de Daniel se surtía de unas nociones elementales sobre el liberalismo económico, abogando por la iniciativa privada, la reducción del estado a su mínima expresión y la supresión total de los impuestos. Los impuestos suponían para Daniel un agravio personal y cuando recibía su nómina desangrada por las distintas retenciones y cotizaciones sentía una mezcla de furia e indefensión, similar a la que sentiría si abriera la puerta de su casa y descubriera que unos rateros la hubieran desvalijado.
Daniel estaba empleado para una empresa dedicada a asesorar a otras compañías en sus operaciones corporativas, fundamentalmente en fusiones y adquisiciones. Había empezado como analista, realizando valoraciones de empresas y otras labores técnicas, pero sus responsables advirtieron en seguida que sus dotes comerciales superaban en mucho a las técnicas y lo recolocaron en un puesto —más acorde con sus habilidades sociales— de ejecutivo buscador/conseguidor de oportunidades de negocio, pasando a ser su remuneración casi totalmente variable en función de las operaciones que cerrara.
Después de unos meses de pequeños trabajos que no le generaban casi comisiones, se encontraba a punto de cerrar su primera gran operación, la cual, si se concluía el negocio, le situaría en la élite de los grandes ejecutivos de la firma y remendaría su maltrecha cuenta corriente. Un empresario propietario de una industria conservera le había encargado la venta de su negocio para jubilarse después de que una larga vida consagrada a la conserva de guisantes y otras hortalizas no le hubiera dejado tiempo para formar una familia y tener sucesores que heredaran su legado. La compañía estaba algo anticuada y arrastraba pérdidas desde hacía un par años, no demasiado cuantiosas pero indicadoras del declive de la empresa, por lo que urgía la venta si se quería obtener un buen precio. Algunas empresas del ramo conservero pidieron información de la operación, pero se desentendieron en seguida al conocer el precio de venta. Finalmente surgió un potencial comprador que parecía tener interés serio en el proyecto. El pretendiente era una sociedad de capital riesgo que buscaba, después de modernizar y optimizar la empresa, obtener plusvalías en una posterior venta.
La sociedad de capital riesgo había analizado la información de la compañía y parecía dispuesto a realizar una oferta no vinculante por ella. Se encontraban en una fase clave de las negociaciones, si se firmaba una letter of intention las probabilidades de concluir la operación con éxito eran un ochenta y cinco por ciento. El ejecutivo de la sociedad de capital riesgo era un americano de Arkansas de presencia imponente y hábil negociador. Aunque aparentaba tener bastantes años y su cabeza estaba casi totalmente calva, su altura, sus espesas cejas y la penetrante mirada con la que parecía escrutar y reprender a sus interlocutores le daban un aspecto temible. Hablaba español fluidamente, pero con un marcado acento yanqui. Las negociaciones fueron muy duras y el ejecutivo exigió al empresario numerosas concesiones, pero finalmente se llegó a un principio de acuerdo y se firmó la letter of intention sujeta únicamente a la due diligence final de la compañía.
Para celebrar la firma del acuerdo el empresario invitó a Daniel y al ejecutivo americano a comer al restaurante con más renombre de la ciudad, que atesoraba una estrella Michelin. Mientras Daniel y el empresario despachaban alegremente los platos y los espirituosos que los solícitos camareros no se cansaron de servir, el americano parecía contenido con la comida y apenas la probó. A los postres, la conversación, que en el transcurso de la comida había languidecido varias veces por la escasa participación del americano, había convergido inevitablemente en la crisis económica que asolaba el país y la mesa de una forma unánime había coincidido en atribuir todas las culpas al gobierno. Pronosticaron un futuro ruinoso si no se tomaban medidas urgentes y se propusieron algunas como la bajada de los impuestos a las empresas para reactivar la economía, la liberalización del mercado de trabajo para abaratar la mano de obra, la reducción drástica del sector público para sanear las arcas del estado… y otras más del mismo de estilo neoliberal. Daniel —que en uno de sus cursos de marketing había aprendido a evitar con los clientes conversaciones sobre religión y política— no consideró arriesgado alentar el espíritu laissez faire que animaba la conversación con una opinión de su repertorio:
—Hay que aplicar a la economía las leyes naturales. El progreso constante sólo se conseguirá si se suprimen todas las trabas a la libre competencia y volvemos al estado natural de lucha por la supervivencia, donde los distintos agentes económicos compitan libremente, prevalezcan los que resulten más aptos y se extingan los que no se sepan adaptar. Las leyes de Darwin sobre la selección natural son plenamente aplicables a los mecanismos económicos.
Daniel no lo advirtió, porque el discurso iba dirigido al empresario, pero el ceño del ejecutivo americano se frunció al oírle y su expresión se volvió aún más adusta de la que era habitual.
—Darwin era un majadero —dijo con gravedad. La severa sentencia del americano cogió desprevenidos a los otros dos comensales.
—¿Cómo? —preguntó Daniel.
—Charles Darwin era un estúpido irreverente y blasfemo —se reafirmó el americano con rotundidad.
Daniel y el empresario miraban pasmados al ejecutivo americano, atónitos menos por la opinión que por la vehemencia con la que había sido enunciada.
—Las teorías de Darwin están ampliamente aceptadas por la comunidad científica —dijo Daniel.
—Las teorías de Darwin son las más infames y degradantes jamás concebidas sobre el ser humano —respondió el americano.
El empresario dirigió a Daniel una mirada suplicante para que zanjara la conversación de forma inmediata.
—Las conclusiones de Darwin sobre la lucha de la supervivencia y la selección natural son aplicables al ámbito económico si volvemos al estado natural desregularizando la actividad económica y devolviendo la iniciativa a los agentes privados. Únicamente me he referido a sus teorías desde el punto de vista económico no desde el punto de vista biológico, del cual me faltan conocimientos y criterio para opinar.
Daniel se felicitó por su rápida e inspirada ocurrencia que le permitía despachar el asunto sin tener que retractarse ni rebajarse.
—Por supuesto que te falta criterio —respondió el americano con furia—. Si la ley de selección natural fuera cierta tú tendrías que estar muerto o, mejor aún, no haber nacido. Las teorías de Darwin son blasfemas desde cualquier punto de vista. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza ¿Crees que Dios se parece a un chimpancé o a un orangután? ¿Crees que a Dios le gusta comer bananas o pasarse el día rascándose el sobaco?
El americano había enrojecido y su cabeza calva estaba encendida como una bombilla. Daniel miró atemorizado al americano, pero no respondió.
—Contéstame a lo que te pregunto: ¿Te parece que Dios pueda ser un chimpancé o un orangután?—volvió a interrogarle el americano, más airado todavía por la reticencia de Daniel a responder.
El empresario le pegó una patada a Daniel por debajo de la mesa para que contestara.
—No —confesó Daniel humillando la cabeza.
—El hombre es la más excelsa de las creaciones de Dios, no necesita evolucionar para sobrevivir porque ya era perfecto desde su creación. Dios no crearía seres imperfectos ni permitiría que ninguna de sus criaturas se extinguiera.
—Pero los fósiles… —trató de decir Daniel, mas una mirada fulminante del empresario le detuvo en seco.
—¡Los fósiles! Los fósiles fueron enterrados por Satanás para tentar y seducir a los hombres de poca fe como tú y satisfacer su vanidad intelectual y su soberbia —gritó el americano señalando a David con el dedo—. Tú, tú eres un fanático, un fundamentalista de la ciencia, un materialista.
La furia había levantado al americano de la silla y se alzaba amenazante sobre Daniel con los puños crispados, como si fuera a atizarle si se atrevía a contradecirle.
No sólo la mesa sino todo el restaurante había enmudecido y el resto de los clientes miraba más o menos descaradamente hacia la mesa de Daniel. El empresario se había encogido en su silla, mientras Daniel no se atrevía a levantar la vista del mantel. El gerente del restaurante acudió para ofrecerles los licores de la casa, pero resultaba evidente que su propósito era interrumpir la disputa y parar el escándalo que se estaba montando. El americano se sentó y como ninguno dijo nada, el empresario se apresuró a pedir la cuenta.
Parecía que la irrupción del gerente había sido providencial para aplacar el arrebato del ejecutivo americano y mientras esperaban la cuenta ninguno de los tres abrió la boca. Sin embargo, antes de que el camarero se cobrara, el americano empezó a menear su acalorada cabeza calva de un lado para otro y a refunfuñar para su adentros.
—No, no, no haré negocios con fanáticos —dijo como para sí, pero después se reafirmó en alta voz—: No haré negocios con fanáticos.
Esa era frase que desde el inicio de la discusión más habían temido escuchar tanto Daniel como el empresario. Una corriente fría les recorrió todo el cuerpo y les dejo tiesos a los dos. El empresario miró a Daniel esperando que dijera algo que calmara al americano.
—¿Daniel? —dijo el empresario viendo que Daniel no decía nada.
—¿Qué? —preguntó estúpidamente Daniel, a quien el susto parecía haberle congelado las ideas.
—No creo que unas diferencias sobre las creencias de cada uno deba afectar al negocio. Somos profesionales… —trató de apaciguar el empresario, pero el americano le interrumpió.
—¡No transijo con fanáticos! —gritó.
De nuevo se impuso el silencio. El empresario miraba con ojos implorantes a Daniel, pero Daniel no decía nada.
—Estoy seguro de que el joven Daniel no pretendía ofenderle y está dispuesto a retirar cualquier comentario que haya podido contrariarle —dijo el empresario mirando suplicante al americano.
El americano emitió unos gruñidos que sin dejar de ser hoscos denotaban que las súplicas del empresario le estaban ablandando.
—Por favor —le rogó el empresario para vencer la resistencia del americano—, por favor…
El americano parecía a punto de claudicar. De repente, se entiesó y mirando fijamente a Daniel le exhortó:
—¡Renuncia a Charles Darwin!
—¿Cóoomo? —preguntó Daniel con un respingo por el sobresalto que le produjo la súbita orden.
—¿Renuncias a Charles Darwin? —reformuló el americano la orden en pregunta.
Daniel miró al empresario, quien sacudía insistentemente la cabeza de arriba abajo animándole a responder.
—Sí… —respondió Daniel, vacilante.
—Dilo más claro: Sí, renuncio —le ordenó el yanqui.
—¿Cómo…? —preguntó Daniel sin entender.
—¡Sí, renuncio! —gritó.
—Sí, renuncio.
—¿A la teoría de la evolución y a la selección natural?
—Sí, renuncio.
—¿Y a todas sus seducciones?
—Sí, renuncio.
Finalmente la operación se cerró, Daniel subió un peldaño más en su ascensión a la élite profesional y cobró su comisión, lo que le sirvió para restablecer su perjudicada economía, aunque sólo momentáneamente, pues en seguida incurrió en los nuevos gastos que demandaba su exigente nivel de vida. Después no volvió a ver ni al empresario ni al ejecutivo americano y nunca le contó a nadie el episodio del restaurante, aunque no lo consiguió olvidar y se abochornaba de sí mismo cuando lo recordaba. «Galileo también renegó de sus convicciones frente a la inquisición», se decía, y, como la historia al famoso astrónomo, Daniel también se atribuía el nimio decoro de haber dicho: «y sin embargo evoluciona»; pero no era cierto, él se había quedado en silencio, servilmente callado. Para Daniel el darwinismo era sobre todo una manera de justificar sus más abyectas acciones y descargaba su atormentada conciencia o restablecía el amor propio perdido aplicando sus teorías. Daniel había sido en el colegio objeto de las burlas y los tormentos de sus compañeros por sus gafas de culo de vaso, su aparato y sus botas ortopédicas, y había aprendido a someterse y degradarse para sobrevivir en ese ambiente hostil. Para él humillarse constituía su ventaja evolutiva, su mecanismo de supervivencia y ascenso social. Sin embargo, guardaba en su pecho la infantil ambición de vengar algún día, cuando alcanzara el poder que ansiaba, todos los agravios a los que se había sometido y recobrar el orgullo perdido, pues Daniel era, como todos los hombres, un niño.
Manuel Moreno Bellosillo. Nacido en Madrid en 1973. Estudió Humanidades en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un puñado de poemas y cuentos dispersos en diversas publicaciones. Del género mixto negro esperpéntico y ciencia ficción ha publicado en Internet, bajo el seudónimo de Horacio Hellpop, una novela titulada El Hombre orquesta sobre un mundo preapocalíptico como el actual. De ciencia ficción ha publicado en la antología Visiones 2012 un cuento titulado La sonrisa de Mickey Mouse y en la antología Distopía de Cryptshow el titulado Moonwalkers, así como varios otros cuentos y numerosos microrrelatos.
⇒ Lee otro relato de este autor (en Almiar): El retrato
![]() Contactar con el autor: mmbellosillo [at] hotmail.com
Contactar con el autor: mmbellosillo [at] hotmail.com
![]() Ilustración: Fotografía por peter-facebook · Pixabay [public domain]
Ilustración: Fotografía por peter-facebook · Pixabay [public domain]
Revista Almiar (Margen Cero™) – n.º 97 – marzo-abril de 2018
Lecturas de esta página: 565




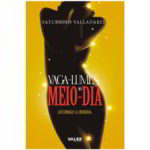







Me gusta mucho tu cuento