relato por
Axel Ulises Vite
E
l reloj marcaba las seis de la tarde, mi frente se perlaba por el sudor, tenía los labios resecos y los brazos temblorosos. No era para menos: después de dos horas de ir y venir erráticamente por toda la casa poniendo espejos en cada rincón, apenas podía sostener el aliento. Al principio había intentado seguir una estrategia bien definida: empezar por la sala, seguir con la cocina, luego el estudio y el cuarto de baño, después subir al primer nivel y empezar por mi cuarto, el otro cuarto de baño, y al final el ático. No fue posible. Cuando me encontraba en mi cuarto recordé que faltaba un espejo junto la vajilla y tuve que volver a la cocina; una vez ahí recordé que en la sala faltaban espejos junto a los tres unicornios de porcelana y tuve que volver a la sala. Al final opté por un recorrido sin rumbo fijo.
A las siete en punto había espejos junto a la alacena, en el techo de la sala, debajo de las mesas, en la repisa de los libros, en las macetas, y sí, también junto a mi cepillo de dientes. ¿Por qué estuve acomodando espejos de tal forma? Obviamente, yo que soy poco agraciado no encontraría placer alguno en verme a mí mismo en todas partes. No, no fue por eso, sino por los gatiparduscos melenudos, por qué más iba a ser. Sucede que en esta época del año, estos animalillos malvados y escurridizos vienen desde no se sabe dónde para meterse a las casas y robar de todo; por ejemplo, comida (sin duda son muy remilgosos, jamás se llevan la comida enlatada), joyería, utensilios de jardinería, etc. De hecho, muy pocos saben de esto, por eso la mayoría prefiere decir que el anillo de compromiso desapareció porque los niños lo arrojaron al escusado como travesura, o que la muñeca de porcelana de 1954 se esfumó como venganza marital.
Afortunadamente yo descubrí la forma de evitar ser víctima de ello: colocar espejos en toda la casa. Esto porque los gatiparduscos son en extremo vanidosos: apenas ven un espejo, se quedan mirándose como tontitos durante horas, sólo se detienen hasta que escuchan el llamado del resto del grupo. Como lamentan tener que irse con las manos vacías prefieren llevarse los espejos, que son muy baratos y fabulosamente reemplazables; no como el anillo de plata que me dejó la abuela. El único problema es que no hay forma de saber qué día exactamente llegarán por lo que es mejor anticiparse y colocar los espejos una o dos semanas antes.
Así pues, puse en marcha la misma estrategia que empleé el año pasado, y después de algunas horas de preparativos ya me veía a mí mismo salir victorioso por la mañana, con mi bata y una taza de café, escuchando los alaridos y los interrogatorios recorriendo todo el barrio: «Ernesto, carajo, ¿qué le hiciste a mis zapatos favoritos? Nada demonios, nada, ni siquiera sé dónde los guardabas», o «niños, tienen hasta tres para decirme dónde está mi disco de Elvis autografiado o de lo contrario pueden olvidarse del televisor por un mes. Pero papá el televisor también desapareció», y cosas por el estilo.
Entre las ocho y las nueve de la noche, me senté al borde de mi cama para leer a Proust, que siempre encuentra una forma de levantarme el ánimo. De pronto escuché pisadas, era un sonido apenas audible pero ciertamente provenía de un lugar cercano. Pensé que sería algún perro callejero corriendo por la acera (tienen esa costumbre de perseguir quién sabe qué cosas, tal vez fantasmas). Unos minutos después, un pequeño tintineo, luego un plashhh (en ese momento me levanté de la cama y ladeé la cabeza como si esto le concediera mayor potencia a mi oído), y al final, casi como una ráfaga, la colisión de los vidrios que se rompían al tocar el piso. Salí del cuarto, con el libro en mano, bajé las escaleras y me asomé a la sala, y ahí estaban, la mayor parte de los espejos completamente rotos.
Aquello no era una simple travesura, era más bien un acto de vandalismo en toda su expresión. Tan rápido como me fue posible subí de nuevo las escaleras y luego entré al ático; busqué mi palo de golf entre retratos roídos y muebles sin forro, pero lo único que encontré fue un viejo paraguas, aunque eso sí, bastante puntiagudo. Lo empuñé totalmente decidido a ponerle un alto al responsable.
Bajé corriendo (tropecé un par de veces) a la cocina, donde se escuchaban aún los últimos espejos rompiéndose. Cuando llegué, ni una sombra, ni una huella. Nada. Anduve con cuidado para no pisar los vidrios y hacer ruido, de lo contrario mi objetivo sabría mi ubicación. Traté de identificar algún posible rastro y hasta pensé, ¿si yo fuera alguien que deliberadamente entra en una casa ajena para romper espejos, qué rumbo tomaría? Entonces me dirigí a la sala de nuevo y de puntitas me fui acercando al cuarto de baño. Sujeté el paraguas tan fuerte que la circulación en mi mano se detuvo por un momento. El corazón me latía con rapidez, no estaba seguro de lo que podría encontrar, quizá un loco que recién escapó del manicomio y cuya fobia lo hacía detestar los espejos, o algún vándalo.
Seguí caminando de puntitas, cada centímetro parecía prolongarse indefinidamente haciendo que la puerta del baño se tornara más pequeña, justo como si estuviera a un kilómetro de distancia. Cuando ya estaba cerca, de pronto, sin darme cuenta, pise los restos del espejo que había colocado para resguardar mi primer trofeo de Golf. El ruido bastó para alertar a mi contrincante, que salió del baño dejando tras de sí un caos de vidrios.
Al principio no lo reconocí, todo había sucedido muy rápido, pero cuando se detuvo al pie de las escaleras para mirarme no me cupo duda, no se trataba de un loco o de un vándalo, sino del primo lejano del gatipardusco, el melopinto, criatura muy, muy peluda, con unos ojos como platos, narizón y con la peculiar característica de sentir una total repulsión por los espejos.
Ahí, a unos metros el uno del otro, nos miramos. Él, con un pie en el piso y otro en las escaleras, y yo con el paraguas cubriéndome, ambos, acumulando tensión con cada segundo. Luego de un gruñido de parte suya y un movimiento de mi mano, supimos que la batalla era inevitable.
Los vidrios terminaban haciéndose trizas bajo nuestros pies, los arañazos venían de todas partes, yo procuraba tener cuidado de no romper los unicornios o mi trofeo. Y de repente algo volaba por encima de mi cabeza. Subíamos escaleras, bajábamos y volvíamos a subir; pero también trepábamos y nos arrastrábamos o nos escondíamos detrás del sillón (sobre todo yo). Era algo tremendo. Echarlo de la casa fue todo un reto. Simplemente evadía cada uno de mis golpes con una destreza que ni el mismísimo Jacinto (el vecino de a lado) podría igualar, y ya se sabe que él, después de pasar una vida en el circo, es sumamente hábil para esquivar balas y esas cosas. Yo, por mi parte, me llevé mordidas en todos lados, además de perder mi zapato, porque el muy rufián sin duda imaginó que sin zapato, yo sería incapaz de perseguirle. Pero, triunfé y al poco rato pude volver a la cama para tomar mi libro y quedarme dormido.
Desperté cuando el sol golpeaba mis párpados como cuando alguien golpea frenéticamente la puerta. Instintivamente busqué mi despertador, que se supone debía sonar a las seis de la mañana. Al no encontrarlo preferí buscar la almohada para colocármela en el rostro y así evadir la luz. Tampoco la encontré. Entonces supe que algo andaba un poquito mal. Me estiré y en ese momento las heridas de mi batalla con el melopinto se hicieron presentes de nuevo. Traté de calzarme las pantuflas que siempre dejo debajo de la cama pero lo único que pude calzarme fue un pequeño rastro de polvo.
Descalzo y somnoliento me decidí a averiguar lo que estaba sucediendo. Salí del cuarto tratando de hilar algunos pensamientos. Mientras bajaba las escaleras, en la calle se escuchaban ya los primeros alaridos de doña Josefina, que si no estoy muy equivocado, reclamaba con temple de gendarme su dentadura postiza, mientras que su esposo negaba toda responsabilidad; también me pareció escuchar a Ernesto, el dueño de los abarrotes gritar en la calle: desgraciados Punks, los encontraré. En ese momento el sopor me abandonó bruscamente y toda mi humana existencia se concentró en una sola idea que se tornaba tan dramática que solo podía ser obra de un Destino nacido en los confines del imaginario griego.
No aburriré al lector con un listado de lo robado por los gatiparduscos. De forma breve, diré todo lo que me quedó: cuatro latas de atún, un calcetín, tres fotografías de mi primer mascota y un montón de escombros por recoger.
![]()
 Axel Ulises Vite Navarrete: «Nací el 4 de octubre de 1990 en la Ciudad de México. Estudio la licenciatura en Pedagogía en la UNAM. He colaborado con las revistas digitales Letralia Tierra de Letras, Palabras Diversas, Revista Astrolabium, Cofibuk, Revista Almiar y Portal de Poesía Contemporánea. Soy ganador del premio «Me gusta leer» (México 2014). Desde el año 2013 formo parte de la Red Mundial de Escritores en Español (REMES). Recientemente publiqué El escarabajo y el jilguero (poesía) bajo el sello editorial de Litera Editorial. Gestiono mi propio blog: www.vidaderubensolsticio.blogspot.com»
Axel Ulises Vite Navarrete: «Nací el 4 de octubre de 1990 en la Ciudad de México. Estudio la licenciatura en Pedagogía en la UNAM. He colaborado con las revistas digitales Letralia Tierra de Letras, Palabras Diversas, Revista Astrolabium, Cofibuk, Revista Almiar y Portal de Poesía Contemporánea. Soy ganador del premio «Me gusta leer» (México 2014). Desde el año 2013 formo parte de la Red Mundial de Escritores en Español (REMES). Recientemente publiqué El escarabajo y el jilguero (poesía) bajo el sello editorial de Litera Editorial. Gestiono mi propio blog: www.vidaderubensolsticio.blogspot.com»
👁 Lee varios poemas de este autor, en Almiar:
Sentado sobre el hombro del mundo y Blanca magnolia)
✉ Contactar con el autor: hephaestus_ap1310 [at] hotmail [dot] com
![]() Ilustración relato: Trasno – Midjourney AI, Public domain, via Wikimedia Commons
Ilustración relato: Trasno – Midjourney AI, Public domain, via Wikimedia Commons
Revista Almiar – n.º 79 | marzo-abril de 2015 – MARGEN CERO™











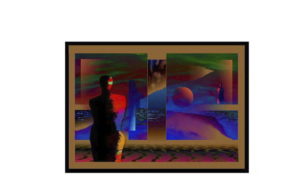
Comentarios recientes