|

El pilar de la sociedad
__________
Juan F. Planas
El ministro puso una pildorita
sobre su lengua, bebió un sorbo de agua y tragó el medicamento.
Tras apoyarse en el respaldo de cuero de su butaca, movió la cabeza
como hacía siempre que lo atormentaban las cervicales. La noche anterior
había estado reunido con el presidente hasta la una de la mañana —una
reunión muy espinosa—, y luego no había podido dormir bien; ahora
lo atormentaba la artrosis del cuello... Todo eran sinsabores últimamente.
Echó una mirada a su alrededor:
paredes revestidas de caoba, óleos y xilografías firmados por artistas
renombrados y caros, alfombra de espesísima lana, un voluminoso escritorio
de caoba con herrajes de plata; sobre éste, un pequeño mástil de oro,
plata y ónice con su banderita y el escudo nacional en el pedestal;
a sus espaldas, un mástil con una bandera nacional artísticamente
plegada, junto a un busto de la República labrado en mármol blanco.
Todo el despacho de Santoro ostentaba la magnificencia del poder.
Y, sin embargo, Santoro
no se sentía feliz; ya no. Cuatro meses atrás, cuando juró como ministro
del Interior y ocupó aquel espléndido despacho se había sentido dichoso;
¡había llegado! Se mostraba siempre circunspecto —cosa de imagen,
como los gruesos bigotes y el ceño fruncido—, pero exultaba. Estaba
por encima de los mortales, con su automóvil escoltado, con el tratamiento
respetuoso, obsecuente algunas veces, temeroso otras, que recibía
de todos. Su esposa era la esposa del ministro del Interior, sus hijos
eran los hijos del ministro del Interior, su apartamento en la capital
era el del ministro del Interior, su casa en el country club era la
del ministro del Interior... era como ser un dios en pequeña escala.
Aquella dicha acabó bruscamente
precisamente el día de su cumpleaños; cuando estaba desenvolviendo
el regalo de su esposa —una magnífica raqueta de tenis—, le avisaron
del primer atentado; cinco muertos y numerosos heridos. Desde entonces,
no había tenido un minuto de sosiego. La raqueta, aún virgen, quedó
olvidada en el country club de su cuñado.
El ordenanza le avisó que
había llegado el jefe de Policía. Santoro le ordenó que lo hiciera
pasar y retirara la bandejita con el vaso. La píldora no había tenido
tiempo de hacer efecto, y las cervicales seguían atormentándolo; íntimamente,
deseó que Villegas, el jefe de Policía, se hubiera retrasado media
hora, pero no había remedio. «Empezó el día de trabajo», pensó el
ministro, mientras movía la cabeza para aliviar el dolor de las vértebras.
La conversación con el jefe
de Policía duró algo más de una hora; sería bastante tedioso oírla
en su totalidad, pero podemos resumirla en pocas palabras: que el
día anterior había ocurrido otro atentado con explosivos contra un
banco extranjero; era el mismo grupo terrorista de los casos anteriores;
por fortuna, esta vez no había ninguna víctima fatal que lamentar;
la prensa, los bancos, la embajada, el presidente, todos estaban presionando
a Santoro, porque hacía tres meses que habían comenzado los atentados
y no se había podido identificar y detener a los criminales; el jefe
de Policía debía entender que, si no podía obtener resultados positivos
a la brevedad... En fin, el ministro endosó al jefe de Policía las
presiones que él había recibido.
* * *
Un hombre cuya edad frisaría
entre los veinticinco y los treinta años, de mediana estatura, tez
trigueña y pelo castaño oscuro, que llevaba una caja de herramientas,
caminaba a paso vivo por una calle empedrada. Su campera, bastante
usada, lo protegía relativamente del frío viento invernal que azotaba
las calles de Buenos Aires. Parecía de buen humor, y no le faltaban
razones: había concluido un trabajo de electricidad vasto y complejo,
y le habían dicho que estaban muy contentos con la labor realizada
y que le iban a pagar a la brevedad. Tratándose de un hombre que llevaba
una caja de herramientas y una vieja campera, eran buenas razones
para estar contento.
Gervasio (tal era el nombre
del ufano caminante) se detuvo en un quiosco, compró una revista de
crucigramas y continuó su marcha. Pronto llegó a su destino, la pensión
de doña Ignacia; el exterior del establecimiento no se distinguía
mayormente del que tienen por lo común los de su género: construcción
del año 1910 más o menos, tres escalones de mármol blanco, placa blanca
con letras azules: «Hotel – Pasajeros
– Familias – Habitaciones con y sin baño privado»,
zaguán.
Gervasio entró en la pensión,
saludó a la dueña, que estaba con dos de sus huéspedes en el recibidor
y pasó a su habitación; ésta era de la categoría «sin
baño privado»; como Gervasio no nadaba
en la abundancia ni mucho menos, en vano uno hubiera buscado lujos
superfluos en aquel cuarto: una cama, una silla, una mesa pequeña,
un minúsculo armario; todo ello desvencijado y barato. Sobre la mesa
había un cenicero de aluminio junto a un portarretratos en el que
se veía al electricista con un niño de tres o cuatro años en brazos.
Tras quitarse la campera
y los zapatos, se acostó boca abajo en la cama y comenzó a luchar
con el primero de los crucigramas de la revista que había comprado
minutos antes. Se titulaba Hombres célebres del siglo XX; pese a ser
un crucigrama grande, en un cuarto de hora había resuelto la mayor
parte. Quedó perplejo ante «Gobernante
de la Unión Soviética que sucedió a Lenin»,
vertical, seis letras. No tenía idea de quién podía ser, y si lo descubría
quedarían resueltas algunas letras de varias entradas horizontales.
Por fin, se le ocurrió una idea: «Le pediré a la señora
Ignacia que me deje ver el Sopena», pensó.
* * *
La señora Ignacia, la dueña
de la pensión, había invitado a doña Susana y la señorita Francisca
a tomar el té con ella, honor que la patrona sólo concedía a huéspedes
del sexo femenino que reunían las condiciones de respetabilidad (según
los criterios de la señora Ignacia) y puntualidad en los pagos. Aunque
el té era exactamente eso, una infusión sin tostadas ni bizcochos
ni nada, no dejaba de ser un honor para las invitadas, máxime que
las hizo sentar en la salita de recepción, el aposento más lujoso
de la pensión. Aunque, por economía, el calefactor se encontraba apagado,
el recibidor parecía confortable en aquella tarde fría y ventosa.
La salita era una habitación
pequeña con dos puertas; una al zaguán y la otra a un pasillo sobre
el cual daban las habitaciones alquiladas. Las paredes, pintadas de
verde claro hacía dos o tres décadas, estaban decoradas con un par
de cuadros: San Cayetano, con unas espigas de trigo adheridas al marco,
y un paisaje con montañas y un lago. El mobiliario consistía en una
mesita, con un jarrón en el que las flores se encontraban siempre
ausentes, dos sillones algo raídos y algunas sillas, éstas bastante
sólidas.
Lo que, a juicio de la señora
Ignacia, enaltecía la salita y confería a toda la casa una reputación
especial, por encima de las demás pensiones, era una pequeña biblioteca,
con puerta de vidrio, que en sus tres estantes contenía unos cuantos
ejemplares de Selecciones del Reader’s Digest, un álbum con amarillentas
fotos de la infancia y la juventud de la dueña, un libro de recetas
de cocina, ocho o nueve novelas de Corín Tellado y la gloria de la
biblioteca: el Diccionario Enciclopédico Sopena en cuatro tomos.
Durante el té, la conversación
de las tres damas abarcó el tercer asalto que había sufrido la farmacia;
según la señorita Francisca, casi seguro que los atracos eran obra
de los inmigrantes que vivían en la casa usurpada de la otra cuadra,
y no hacían más que vender droga y robar. Doña Ignacia sostuvo que
aquéllos no eran los únicos que vendían droga; se lo había asegurado
el cabo Pereira, que frecuentemente platicaba con ella. La conversación
tomó otro rumbo cuando se abrió la puerta del pasillo y salió la señorita
Ester, otra inquilina, que saludó y salió.
—Seguro que va a ver a Lucio,
el de la ferretería. Cuando cierra, a veces van juntos a un hotel
—comentó la señora Ignacia.
La señora Ignacia agregó
que cualquier día la pondría de patitas en la calle; con sus escotes,
sus minifaldas y sus familiaridades con los hombres de la pensión
comprometía el buen nombre de la casa.
La puerta del pasillo se
abrió nuevamente. Esta vez era Gervasio, que pidió permiso a la señora
Ignacia para consultar el diccionario Sopena. La patrona se levantó
con aire solemne, tomó entre las llaves que colgaban de su cintura
la correspondiente a la biblioteca y, mientras abría el mueble, preguntó
cuál de los tomos quería el electricista.
—El de Lenin... No, mejor
el de Revolución Rusa.
La señora Ignacia le entregó
el volumen correspondiente a la letra R, y Gervasio se puso allí mismo
a hojearlo —no estaba permitido llevarse el Sopena para consultarlo—,
mientras las damas lo observaban atentamente. Tras buscar en vano
en «Revolución Rusa», fue a la entrada de «Rusia»
y se puso a leer hasta que exclamó:
—¡Claro! Era Stalin...
Devolvió el tomo a la patrona,
le dio las gracias y volvió presuroso a su habitación. Cuando las
mujeres quedaron solas, doña Susana preguntó:
—¿Por qué quería buscar
a Lenin? Una vez vi una película... Lenin era un anarquista que puso
muchas bombas.
—¿Un anarquista? —preguntó
la señora Ignacia. Doña Susana prosiguió, con autoridad:
—Sí. Creo que mató a un
zar de Rusia con una bomba.
—¿Y ese Stalin que nombró
Gervasio?
—Me parece que era un general
comunista o anarquista, no me acuerdo bien.
—¿Andará en alguna cosa
rara Gervasio? —la voz de la señorita
Francisca denotaba cierta inquietud; su habitación era contigua a
la del electricista, y temía tener por vecino a un amenazador faccioso.
La señora Ignacia tranquilizó
a sus huéspedes y desvió la conversación hacia los chismes del barrio;
pero decidió que la próxima vez que el cabo Pereira se arrimara por
la pensión, donde el policía acostumbraba tomar unos mates, le comentaría
el caso.
* * *
«Hoy tendré un mal día»,
pensó el cabo Pereira cuando, al salir de la pensión de la señora
Ignacia, encontró el patrullero de la ronda detenido a la puerta del
hospedaje. Al mando de la ronda estaba el subinspector Lusardi: un
tornillo que apretaba hacia abajo (sus subalternos) y aflojaba hacia
arriba (sus superiores); y el cabo Pereira estaba claramente en falta...
a no ser que pudiera justificar su presencia en la pensión. Rápidamente,
decidió que le iba a informar a Lusardi un tonto chisme que le habían
contado la señora Ignacia y dos estúpidas viejas.
El oficial lo interrogó,
con tono formal, acerca de su presencia en la pensión; también con
tono formal, Pereira explicó que la señora Ignacia lo había llamado
para hablarle de los extraños libros —de terroristas, comunistas,
anarquistas— que leía uno de sus huéspedes; que la señora se encontraba
muy preocupada.
Lusardi lo escuchó con interés;
todos en la policía habían recibido instrucciones de observar cualquier
pista que permitiera descubrir a los terroristas que estaban cometiendo
atentados, y lo que contaba Pereira era algo que valía la pena de
transmitir al comisario; justamente, Lusardi quería pedir un cambio
de franco —su mujer cumplía años el próximo viernes—; tal vez proporcionarle
a su jefe una información sobre el asunto sería un aliciente para
ganar el permiso. Desechó, pues, la idea de dar un mal informe sobre
Pereira y le encargó que recabara de la dueña de la pensión la filiación
y todo lo que pudiera averiguar sobre el sospechoso huésped.
* * *
El comisario Olmos releyó
el informe del subinspector Lusardi: algo muy oportuno, justamente
lo que necesitaba hacer llegar al jefe de Policía. Un electricista
(los responsables de los atentados eran, evidentemente, muy profesionales,
y sus bombas estaban preparadas por técnicos competentes) que tenía
en su cuarto de la pensión una biblioteca de autores subversivos (un
indicio vehemente). Olmos estaba gestionando un ascenso y, si encontraba
una buena pista sobre los atentados, era casi seguro que vería coronadas
sus aspiraciones... «¡Ah! Tengo que cambiarle el franco a Lusardi»,
pensó, mientras comenzaba el borrador del informe para el jefe de
Policía.
* * *
Tras la copiosa cena en
el chalet californiano de Adalberto Ferrer, cuñado de Santoro, el
dueño de casa invitó a los hombres a tomar el café en la sala de armas,
como él llamaba a la habitación donde exhibía sus trofeos de caza.
El ministro y su hermano, el padre Eugenio, tomaron asiento, mientras
Ferrer les ofrecía habanos, que los hermanos declinaron. Santoro se
aplicó una almohadilla eléctrica para las cervicales. Su cuñado lo
ayudó a conectarla.
—A ver, por aquí está el
enchufe... Ya está. ¿Te molestan las cervicales, no? Claro, tuviste
unas semanas muy tensas...
Ferrer exhaló una espesa
bocanada de humo y continuó:
—Hoy subió otra vez la bolsa.
Después de la rueda, fui a tomar una copa con unos empresarios amigos,
y estaban muy contentos por la detención del grupo terrorista y la
muerte del jefe; yo les dije «¿Se dan cuenta? Si existe un pilar de
la sociedad y de la economía de un país, ese pilar es una policía
eficaz y fuerte; servicios de inteligencia que aseguren la tranquilidad
a los ciudadanos. No será un pensamiento que guste a todo el mundo,
pero es la verdad».
Santoro no contestó. Las
cervicales debían molestarlo bastante, porque movió la cabeza para
aliviar la irritación del cuello. Ferrer abrió un armario que estaba
junto a una panoplia que desplegaba varios fusiles y escopetas y extrajo
una botella y tres copas.
—¡Coñac de diez años!
Entró una mucama y sirvió
el café. Ferrer vació la mitad de su copa y continuó:
—Estuviste genial en llamar
para avisarme que habían liquidado al jefe de la banda; compré cuando
las acciones estaban por el piso, y en dos días hice una diferencia
suculenta.
Se arrellanó en su sillón
y vació el resto de su copa. El padre Eugenio bebía su café en silencio.
—¿Vieron mi nueva Sarrasqueta?...
Todavía no la pude probar —dijo Ferrer, que se levantó para tomar
una escopeta de la panoplia. Abrió el arma y, tras mirarla un momento,
la devolvió a su lugar; luego tomó la botella para servirse más coñac,
pero se detuvo.
—Hoy ya bebí demasiado.
Mejor, me voy a la cama. Buenas noches.
Se fue con paso inseguro.
Santoro lo miró de reojo mientras salía, luego tomó el pocillo y bebió
lentamente su café. El padre Eugenio, que había permanecido en silencio
todo el tiempo mientras observaba atentamente a su hermano, dijo:
—Conviene que vayas a dormir...
Estos días no tuviste reposo. Por suerte, la pesadilla de los atentados
ha terminado.
Santoro se quitó la almohadilla
del cuello y fue a abrir la ventana. Un aire frío y seco invadió la
habitación, disipando el espeso humo de tabaco. El ministro se quedó
algunos minutos mirando las estrellas, que se reflejaban en el lago
artificial del barrio privado. Por fin, cerró la ventana y se sentó
nuevamente.
—¡Excelente frase! El pilar
de la sociedad...
Bebió de un trago la copa
de coñac y prosiguió:
—¿Quieres saber la verdad?
El martes, Villegas, el jefe de Policía, se reunió con el señor de
la embajada; éste le comunicó que, según la información que le dan
los servicios de su país, el grupo terrorista era extranjero, ha dado
por terminada su misión en nuestro país y sus miembros, cuatro en
total, ya se encuentran en el Medio Oriente.
Santoro volvió a colocarse
la almohadilla para los cervicales, mientras su hermano lo miraba
en silencio. El ministro conectó la almohadilla y prosiguió.
—Villegas se dio cuenta
de que se las veía negras; los terroristas habían ingresado en el
país, cometieron todos los atentados que les dio la gana y se fueron
tranquilamente. Comprendió que, para conservar su puesto, necesitaba
efectuar algunas detenciones. Así pues, se fijó en todos los tontos
informes que le habían dado sobre sospechosos y eligió unos cuantos
nombres al azar.
—Pero uno de ellos, el que
dicen que era el jefe, se resistió cuando lo fueron a detener, y tenía
un depósito de armas...
—¿El electricista de la
pensión? Ése era un pobre diablo; irrumpieron de golpe en su cuarto
de la pensión y un tonto confundió el soldador que tenía en la mano
—era una de sus herramientas, naturalmente— con una pistola; lo acribillaron
a tiros. Luego colocaron en su habitación unas cuantas armas y algunos
explosivos, para mostrar en la televisión.
El padre Eugenio se santiguó
en silencio. El ministro agregó:
—Los demás tampoco tienen
nada que ver con los atentados... A medida que pasen los días y la
gente se vaya olvidando del asunto, los irán liberando; al electricista,
claro, ya no pueden liberarlo. Tenía una madre anciana y un hijo extramatrimonial.
El padre Eugenio se levantó
y puso una mano sobre el brazo de su hermano.
—El ejercicio del poder,
a veces, tiene aspectos terribles; pero el poder es necesario para
que exista la sociedad —dijo el sacerdote.
—Eso piensa nuestro cuñado;
según él, el pilar de la sociedad es una policía fuerte y eficaz,
que asegure la tranquilidad de los ciudadanos.
Santoro se arrancó la almohadilla,
se puso de pie y, mirando a los ojos de su hermano, agregó:
—¿Sabes cómo se asegura
la tranquilidad de los ciudadanos? La dueña de una pensión le cuenta
un chisme idiota al policía que vigila la esquina; éste le transmite
el chisme, deformado y exagerado, al oficial de la ronda; éste último
se lo comunica, todavía más desfigurado, al comisario, quien por último
escribe un informe novelesco para el jefe de Policía. ¡En eso consiste
el pilar de la sociedad!
El ministro quedó en silencio
un momento; luego extrajo de una suntuosa funda de cuero una raqueta
de tenis y dijo jovialmente:
—¡Qué buen balance que tiene!
Vas a ver que mañana, aunque hace meses que no juego, le voy a dar
una paliza a Adalberto.
____________
JUAN PLANAS
es un autor argentino.
 sanalpar[at]yahoo.com.ar sanalpar[at]yahoo.com.ar
 Página del autor:
Página del autor:
http://ar.geocities.com/sanalpar/galeradas.htm
De este autor, puedes leer (en Margen
Cero) otro relato:
El platero de Éfeso
 ILUSTRACIÓN RELATO: Fotografía
por
Pedro M. Martínez ©
ILUSTRACIÓN RELATO: Fotografía
por
Pedro M. Martínez ©
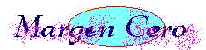
|
