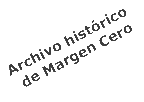|
Pretérito futuro:
tiempo
para escribir (I)

Presentación
¿Quién
no ha fantaseado, al ver a un niño, cómo será su futuro? Jugando,
charlando de sus cosas, con su familia, al observar su comportamiento,
podemos imaginarlo adulto, con sus logros o con sus fracasos, en su
mismo medio o en otro completamente distinto.
De
cualquier modo, su historia está por escribir, y eso es lo que proponemos
a nuestros colaboradores. A partir de una foto antigua, inventar cómo
habrá sido el devenir de esa niña que se encuentra en primer plano
y contarnos su biografía, sus avatares, su peripecia vital.
Hay
otros personajes en la foto, se pueden introducir o no, pueden tener
cualquier relación con la niña, la que queráis, su pretérito futuro
está en vuestras manos. ¡Adelante!, esperamos vuestra participación.
Carmen López León
diciembre 2007
_____________________
Relatos

De lejos, de muy lejos
Carmen
López León
—¿Has visto esta foto?
Arminda —va pasando las hojas del álbum de cantos gastados.
—Si, doña Amparo, ya
la vi.
—Llevo el vestido blanco
que tanto le gustaba a papá, ¿ves?, y estoy con mis primos y Tani
y la niñera de mis primos que se llamaba Leo. Tani me llevaba a la
Alameda a tomar el sol, ¿sabes quien era Tani?, Arminda.
—No, señora.
—Era mi niñera, se llamaba
Estanislaa, pero ella quería que la llamara Tani, había venido de
muy lejos, ¿sabes?
—¿De muy lejos?
—Sí, de un pueblo chiquito
de la provincia de Teruel, ¡fíjate!, desde Teruel había bajado a Valencia
a buscar trabajo...
Y Arminda no sabe muy
bien dónde está Teruel, pero calcula distancias y calla.
—Y después de jugar en
la Alameda, Tani me llevaba a darle un beso a papá a su despacho de
la calle de la Paz, ¿te he dicho que mi papá era Notario?, Arminda.
—Sí, doña Amparo.
—Tenía un despacho muy
grande, con vitrinas llenas de libros cerradas con cristaleras de
colores y unos sillones de cuero marrón que olían muy bien. Claro
que después tuvo que cerrarlo, cuando comenzó la guerra y nos fuimos
al chalet de Rocafort, porque papá no quería ir a la guerra, porque
la guerra es mala, decía él siempre.
Y Arminda ve uniformes
y machetes y sangre sobre la caña de azúcar del ingenio.
—Es mala la guerra, sí,
señora.
—Tani se vino a Rocafort
con nosotros, claro, pero luego la convenció un novio que tenía y
se marchó con él un día en un camión con otras chicas y chicos que
cantaban, yo los vi desde la verja del chalet, y como dijo mamá: peor
para ella, no llegarán a la frontera de Francia, los matarán antes.
No sé si los mataron.
Y sonríe, lejana, mostrando
los dientes perfectos de su prótesis.
—Después me casé con
don Alfonso, ¿te he hablado de él?, Arminda.
—Sí, doña Amparo.
—Pues ya sabes, era Ingeniero
Naval y le conocí también en la Alameda, pero en el baile del Pabellón
del Ayuntamiento en la Feria de San Jaime. Íbamos al Pabellón porque
mamá tenía un primo que era muy amigo del Alcalde. Pero ya de casada
me entró aquella debilidad que me impedía tener hijos, y vino a cuidarme
otra chica de lejos, Rocío, que era de la sierra de Córdoba, tenias
que haberla conocido, no sabía ni hablar, ¡por Dios!, con aquel acento
andaluz tan vulgar.
Y Arminda recuerda sus
dulces palabras quechuas que poco a poco se le van olvidando.
—¡Qué desagradecida fue!,
cuando ya la desasnamos le pidió a don Alfonso que la recomendara
para entrar de limpiadora en una Consignataria del Puerto, total,
porque la aseguraban. Claro que la despedimos enseguida, ¡faltaría
más!
Y levanta la barbilla
con orgullo, y su cuello es una cascada de piel flácida y blanca.
—Luego, las monjitas
del Servicio Doméstico nos mandaron a María Antonia, ¡que venía de
Coria, allá por Extremadura! Era tan callada que nunca supimos nada
de su familia, digo yo que sería inclusera, en aquellas tierras, ya
se sabe.
Y Arminda ve pasar un
camión de las milicias rebosando de niños con los ojos muy abiertos
y las lagrimas secas en sus mejillas.
—Esta se fue tan en silencio
como había llegado, dijo que a trabajar en una fábrica textil. O en
otros sitios... ¡vete a saber!, porque guapa, sí que era, sí.
Y ríe maliciosa con su
voz cascada.
—A final tuvimos que
buscar filipinas, ya ves, como teníamos esta casa tan grande y hay
una habitación para... bueno, la que tú usas, y casi por la cama las
filipinas trabajaban de firme, como que la última tuvo que ocuparse
de atender a don Alfonso, que en paz descanse, hasta el final, y eso
que el pobre se lo hacía todo encima. ¡Ésta sí que venía de lejos!,
ni siquiera sabíamos el nombre de su pueblo. Y ahora tú, Arminda,
¿que de dónde me dijiste que eras?
—De Cali, doña Amparo,
en Colombia.
—Ya ves, ¡qué barbaridad!,
del otro lado del charco.
—Y, diga, doña Amparo,
¿nunca trabajó aquí una chica valenciana?
—Quita, ¡por Dios!, hay
trabajos que son para la gente forastera...
Doña Amparo cierra los
ojos, cae la tarde tras los visillos de su balcón, fuera queda la
plaza recoleta y tranquila a espaldas de la Catedral, que después
se llenará de jóvenes vendedores de artesanía étnica y manteros con
cedés pirata, pero doña Amparo, no los ve, no los ha visto nunca.
Arminda va a la cocina,
le prepara la infusión de todas las noche, va a su cuarto y recoge
sus cosas, las mete en su bolsa de viaje y escribe una nota que dejará
en la bandeja, junto a la taza con la manzanilla y el azahar.
Escribe: «Doña Amparo,
la próxima muchacha la tendrá que buscar aún más lejos, en el infierno».
Y suavemente, para no
despertar a la señora, coloca la bandeja sobre el velador y muy despacito
cierra la puerta.

Los
niños de Morelia
Jorge
Durán
Si aquel combatiente
viviera gritaría:
¡Carmen! ¿De dónde sacas
esa fotografía?
¡Carmen! ¿Dónde está
mi familia?
Pero aquel combatiente
quedó con su carne desgarrada en el campo de batalla del Ebro.
¡Su carne muerta y también
su ilusión!
Sus planes...
Sus proyectos…
Los proyectos y los planes
de todos aquellos…
Entorno los ojos y vuelvo
al puerto de Veracruz. Me veo de la mano de mi padre y veo aquellos
niños bajando del barco, saludando con el puño en alto.
—¿Dónde está Dios?
—¡Donde estaba!...
Así musitaba mi padre
al verlos y estas palabras me quedaron para siempre marcadas en mi
vida.
¡Aquel exilio de niños!
¡Aquel desgarro!
¡La inclusa!...
Años más tarde, cuando
quedé en California al frente del Diario de mi padre tuve oportunidad
de ir a entrevistar a alguno de aquellos hombres y mujeres a Morelia,
algunos ya ancianos…
Esa tarde una mujer muy
distinguida se me acercó y se presentó:
—Soy la doctora Luz Gironés
—me extendió entonces una foto antigua donde había tres niños. Dos
mujercitas y un varón. También dos mujeres adultas vestidas de negro.
—Yo soy la que tiene
la muñeca en los brazos —me dijo.
Mi hermanita es la del
medio en edad y se llama Sol, El más pequeño es mi otro hermano, Liberto.
La mujer más joven es
nuestra madre y la otra nuestra abuela. También desaparecieron.
Conversamos durante un
par de horas y me dijo que sus hermanos fueron adoptados en Veracruz.
Nunca pudo encontrarlos a pesar de muchos trámites e investigaciones.
Me dijo también que Ella fue adoptada por un excelente matrimonio
que nunca pudieron tener hijos propios y que lo hicieron cuando los
niños fueron llevados a Morelia.
Sabiéndome propietario
de un diario que se editaba en California en español, me pidió que
la ayudara a encontrar a sus hermanos. Me dijo que quería hacer otro
intento. Que había probado todo en México y que no había tenido suerte.
Me habló algo de su vida.
Era médica, luego me enteré que muy prestigiosa y que ya estaba retirada.
Quedé cautivado por la
entereza de aquella mujer y la firme decisión de encontrar a sus hermanos.
Me comprometí. No podía
dejarla sola sabiendo que en mi condición de periodista y editor de
un diario podía hacer algo por ella.
Algo me empujaba a ayudarla.
Esta fotografía que hoy
da la vuelta al mundo hace casi setenta años que espera. Sí, hace
casi setenta años que espera que se produzca un milagro.
Esta fotografía que se
ha multiplicado por cientos de miles de copias, que se ha publicado
en diarios y revistas, que se ha pegado en las paredes, que se ha
reproducido en los cartones de leche y de jugos de frutas, esta foto
que se da de mano en mano en aeropuertos, teatros, universidades,
escuelas, esta foto estoy seguro que colmará nuestras expectativas.
Estamos en contacto.
Seguimos esperando…
Son muchos los datos
que nos llegan pero aún no dimos con ellos.
(chegoliat[at]yahoo.com.ar)

Primavera
del '37
Juana
Castillo
Tras el fallecimiento
de mi madre la casa quedó completamente vacía, desangelada, marchita…
Sin el calor de su presencia estaba tan muerta o más que ella. Pasó
más de un año antes de que me decidiese a regresar. Tenía que limpiarla,
sacar todas sus pertenencias antes de ponerla en venta. Empaqueté
su ropa para otros ancianos necesitados y me enfrenté a los recuerdos.
Sentada en su mecedora,
en su lugar predilecto: entre la chimenea y el balcón del gabinete
en el que pasó los últimos años de su vida, abrí su cajón secreto.
En él encontré de todo, desde recortes de periódicos que hablaban
de ella: de su puesta de largo, petición de mano, la obtención de
varios premios literarios por algunos relatos enviados a certámenes,
algún cuento publicado, detalles de su vida que yo desconocía… Su
ramo de novia hecho con flores de cera y puntilla de Holanda, una
vieja muñeca con la que siempre deseé jugar pero que ella nunca quiso
dejarme para que no se le rompiera la pierna más de lo que ya estaba,
fotos de su boda, felicitaciones confeccionadas por mí para celebrar
el día de la madre, sobres con cartas... Tome uno, amarillo y polvoriento,
de él cayó una foto en la que está ella, con su muñeca en los brazos,
su prima hermana, mi tía Serafina y el hermano de ésta, el tío Antonio.
Detrás de ellos, las tías de mi madre, ambas con gesto serio y cara
de circunstancias. Y, no era para menos, eran dos mujeres solas con
tres niños por educar y un porvenir nada halagüeño. Dentro también
encontré esta historia contada por mi madre pocos años después:
«La seño ha pedido que,
para estos días, hagamos una redacción que hable de la primavera.
La verdad es que no sé qué poner, es todo tan extraño..., pero como
dice mi tía algo se me ocurrirá puesto que siempre estoy inventando
historias de hadas, dragones y princesas cautivas. Ahora sólo debo
hablar de la primavera, nada más. Bueno, pues a ver qué se me ocurre...
«¡Por fin ha llegado
la primavera! Hace uno o dos días que ha dejado de llover y, por fin,
ha salido un sol muy tímido pero que pica en la espalda cuando te
alcanza. Los geranios del balcón se han llenado de capullitos. La
tía Ana me ha pedido que procure no tocarlos, así podremos tener en
pocas semanas un balcón muy alegre. Tanto como tú, me ha dicho...».
La verdad es que, en
la capital, la primavera no es como en el pueblo, allí el campo se
cubre de verde, como decía mamá: «El padre sol ha extendido su colcha
de hierba, alta y mullida, para poder sestear a su gusto». Mamá tenía
razón. El campo está precioso en estos días. Las lluvias ablandan
la tierra y ésta despide un olorcillo que no es fácil de olvidar.
Las flores nacen entre las piedras casi de la noche a la mañana, los
pájaros trinan sin parar y vuelan enloquecidos, las mariposas saltan
de flor en flor...
«Aquí
la primavera no es igual. Nada es igual. Los últimos días, en vez
de agua, llueven bombas del cielo. Todo está gris, hundido, con humo...
A pesar de todo he visto cómo salían hierbas y margaritas entre los
escombros de algunas casas, también hay musgo entre los adoquines
levantados de las calles. Los pocos gorriones que se ven, vuelan hasta
nuestro balcón. Buscan las miguitas de pan que les dejo de vez en
cuando, no siempre puedo porque a veces tengo tanta hambre que soy
yo quien se las come del suelo, sin que me vean las tías, claro...».
Tampoco sucedía esto
en el pueblo. Allí teníamos de todo, o casi de todo. Mamá amasaba
el pan, yo solía ayudarla, me encantaba espolvorearme de harina brazos
y cara. A veces sobraba comida que servía para alimentar a los cerdos…
Aquí no sobra nada. Si ellos no hubieran muerto no estaría en la capital
con las tías y los primos, ellas me quieren mucho, yo también, pero
aquí hay guerra, bombas y mucho hambre. ¿Cómo pretende la seño que
hable de la primavera? Además, mañana, tal vez pasado, no podamos
volver al colegio. En el pueblo, cuando llegaban estas mañanas soleadas,
lo que hacía doña Pilar era llevarnos al campo. Dábamos las clases
al aire libre, podíamos correr, saltar, gritar al viento, a la vez
que aprendíamos cuál era el sonido de las abubillas, o de las urracas;
también aprendimos a observar la forma de tejer la araña sus telas,
o cómo las hormigas salían de sus casas para comenzar su recolección,
incluso ayudamos o vimos cómo parían cabras y ovejas...
En el tejado de enfrente,
el que veo desde la ventana de la cocina, como ha llovido tanto durante
el invierno, han crecido unas hierbas con tallos muy largos, hojitas
muy finas y unas florecitas amarillas muy bonitas, por entre las tejas
y el muro también está saliendo verde. La tía Tere plantó una patata
en una maceta, la tiene en la ventana de la cocina, para que no la
vea nadie, ahora han empezado a salir los brotes. Dice que dentro
de nada tendrá flores, piensa que «disfrutaremos de una pequeña cosecha
de dos o tres patatillas, que menos es nada»...
Desde luego que no hay
nada. Anteayer, día de mi cumple (cumplí ocho aunque aparento menos,
soy menudita como decía mamá, y con carita de ratón, como dice mi
primo. Se pasa el día metiéndose conmigo. Es como mi hermano, el que
no nació y por el que murió mi mamá. Serafina no dice nada, se quedó
muda desde que cayó una bomba muy cerca del colegio y vio cómo moría
Rosita, su mejor amiga). Bueno, pues el día de mi cumple hizo tantísimo
frío, que las tías sacaron una puerta de sus goznes y la hicieron
astillas. Todos acabamos sentados alrededor de la lumbre, como en
el pueblo, disfrutando del calorcillo. La tía Ana consiguió unos boniatos
que asaron en la placa, ése fue mi regalo de cumple: boniato asado.
¡Estaba buenísimo!».
Terminé de leer la redacción
malamente. Lloraba al leer las palabras de mi madre y, sobre todo,
al recordar mi infancia. Aquella niña con lacito que abrazaba su muñeca
se puede decir que se aferró a mí con uñas y dientes cuando nací.
Para ella fui, como me decía: «mi muñeca, mi princesa encantada».
Y entonces daba rienda suelta a su imaginación y me contaba historias
de caballeros y princesas, de hadas y duendes, de bosques embrujados,
historias en las que siempre, siempre, reinaba el amor y, sobre todas
las cosas, la paz. En aquel cajón prohibido hallé los diarios de mi
madre y todos sus cuentos, escritos con su letra menuda e igual. Unos
cuentos que debió de escribir durante todas las noches de su vida
que, sin yo saberlo, fueron su vida y ahora llegaban a la mía para
hacerlos revivir cada vez que se los cuente a mi nieta.
(lafaja7[at]hotmail.com)

Laberinto de muñecas
José Romero
P.Seguín
—Esta vida no es vida
Martín, no te engañes. No la reconozco, no quiero hacerlo, que se
pudra... La mía, por la que lloro, se me extravió en el regazo el
día en que padre me cruzó el vientre con aquella maldita raya blanca.
—No era una raya, era
una muñeca preciosa.
—Era y es una maldición
que selló mi esencia.
—Lo hizo por tu bien,
si te hubiese dejado ir en la derrota libertina de tu comportamiento,
jamás habrías sido la adorable jovencita que luego fuiste y menos
aún la elegante mujer que eres.
—¿Qué fui, qué soy...?
¡No soy nada!, ¡nada! Bueno sí, soy una muñeca en los brazos de quien
no es ni sombra de lo que yo hubiese sido.
—Una vida regalada, eso
te ha dado esa sombra.
—Yo no quería una vida
regalada sino mi vida.
—Tu vida ha sido una
fiesta.
—Una fiesta a la que
la única que no estuvo invitada fui yo.
—No te quejes, ya me
gustaría ser tu biógrafo.
—Para qué.
—Para saborear aunque
sea sólo en el eco de tus palabras el néctar de tú espíritu aventurero.
—Mi aventura no es sino
desventura. No cabe otra cosa cuando el sencillo acto de recoger el
vestido te convierte en un inútil ornamento, en el absurdo contrapunto
de ternura que nadie demanda.
—Aún así insisto...
—Pues no lo hagas, mi
biografía la llevas guardada en la cartera.
—Te refieres a la fotografía.
—A esa misma.
—Estás obsesionado con
ella.
—Cómo no estarlo, en
ella comienza y termina mi vida.
—Qué trágica eres Flor.
—No me llames Flor, llámame
Martín. Basta de mentiras, dejémonos llevar, sino para qué este ritual.
—Martín soy yo. Debes
aceptarlo. El carnaval, como muy bien dices, es sólo una fiesta y
como toda fiesta es mentira. Y nosotros en estas reuniones no hacemos
sino festejar una locura de infancia. Tratar, a la postre, de remediar
con una infamia otra infamia.
—Sólo porque a madre
le faltó el coraje necesario para protegernos en esa edad donde no
nos cabía defensa.
—Qué otra cosa podía
hacer, ella, ahora lo sabemos, era también un imposible: sus ideas
políticas, sus extravagancias artísticas, sus extemporáneos arranques
feministas, sus devaneos libertarios...
—Por eso mismo, porque
era así debió dar la cara y no huir dejándonos a merced de él. Tutelados
por una niñera idiota y una tía beata.
—Creo que eres injusta
con la tía. Y qué decir de Inocencia, ella era un pan con dosel.
—No te has preguntado
nunca porque no está ella en la foto.
—Pues no Flor, no lo
he hecho.
—Te he dicho que me llames
Martín.
—Te vuelvo a repetir
que Martín soy yo.
—Y yo te vuelvo a recordar
que sólo porque mama fue incapaz de defendernos de él.
—Alguien tenía que poner
las cosas en su sitio.
—En cualquiera menos
en el que él las puso, yo no jugaba el fútbol por capricho, ni tampoco
lo era el que le dijeras a unos y a otros que te llamabas Flor.
—Yo lo prefiero así,
no eran tiempos para florituras de esa naturaleza. Qué había sido
de nosotros, que no fuera herida, si no hubiera sido así.
—Lo que hubiera sido
sería más verdad que esta mentira que somos ahora.
—Hay verdades que pesan
más de lo que uno puede soportar. No siempre se tiene lo que se quiere,
deberías haberlo aprendido, tú naciste Flor y yo Martín. Ambos, es
cierto, extraviados en una anatomía ajena a nuestro sentir. Y más
ajenos aún a la posibilidad de remediarlo.
—Yo maldigo esa raya
que seccionó mi ser y a aquel que así lo dispuso con el único fin
de ocultar su vergüenza, la que le daba reconocernos en nuestra verdadera
condición, pues otro daño no le hacíamos.
—Señor Martín, señora
Flor, deben irse, la hora de visita ha terminado.
Martín estuvo tentado
a explicarle quién era quién, pero algo le retuvo, era sin duda la
imperiosa necesidad de seguir viniendo cada viernes a ver a su padre
vestidos cada uno acorde con su verdadera naturaleza, a fin de darle
a ella pobre satisfacción y martirizarle a él, del que intuían que
aún viejo y enfermo los identificaba y se moría por ello de vergüenza,
la misma por la que un día les obligo a fotografiarse con el juguete
del otro, robándole en aquel retrato el coraje necesario para ser
lo que de verdad demandaba de ellos el instinto y los sentimientos.
Minutos después salían
ambos del geriátrico, mientras, la decrepita sombra del hombre de
la silla los miraba con una larga sonrisa de satisfacción dibujada
en el rostro. A su lado la enfermera jefe le decía sin hipocresía:
—Tiene Ud. dos hijos
adorables coronel. Tan femenina ella, tan varonil él, tan elegantes
ambos. Una pareja de muñecos, eso parecen.
—Así es Virtudes, así
es, tal cuales son...
(japseguin[at]hotmail.com)

El día menos pensado
(Crónicas de Canela)
Norton
Contreras Robledo
El
ruido de la lluvia y el olor que ésta impregnaba a la tierra, lo acompañarían
durante toda su vida como si estuviera pegado a su piel.
Era
un aroma a hierba menta, cedrón, albahaca, y esencias de flores que
entraban por todos los rincones de la casa invadiendo la cocina, el
comedor, la sala de visitas y que continuaba por los corredores hasta
llegar al dormitorio de José Miguel. Se detenía a los pies de su cama
y ante su asombro se sentía alzado, se veía levantado en el aire y
mecido suavemente con arrullos de madre. Con sus ojos casi cerrados
por el sueño sentía cuando de nuevo era depositado en la cama. Él
no entendía lo que pasaba y cada vez que esto sucedía se preguntaba
qué podía ser.
En
busca de respuesta decidió contárselo a su padre, Juan José Sanfuentes.
Pero éste por esos días andaba por montes y cerros en busca de oro.
Estaba poseído por la idea de encontrar el oro que según la leyenda
había enterrado los indígenas a la llegada de los españoles. Y más
que nada ocupado de reclutar militantes para la célula del partido
que Don Pablo Rojo, él y sus hermanos, José Del Carmen y Nataniel
Artemio, habían constituido en el pueblo de Canela.
Es
por eso que cuando el niño terminó su relato, su padre le respondió
sin prestarle atención y sin mirarlo a los ojos. Seguro que todo eso
lo has inventado o soñado, todo eso deben ser sueños tuyos. José Miguel
sabía que todo eso era real y que la respuesta la encontraría el día
menos pensado.
Muchos
años después, en los sótanos de la prisión de la dictadura militar,
amarrado y maniatado y a punto de dar el último suspiro, escuchó el
ruido de la lluvia caer sobre los tejados y el patio de la cárcel.
Le pareció que toda su piel se puso en alerta y en actitud de entrega.
Entonces todos sus sentidos sintieron el olor a tierra madre. A sus
narices llegó el aroma de las hierbas y la esencia de las flores que
llenaban todos los espacios. Sintió que las amarras se desataban y
caían al piso. Se sintió levantado por los aires. Vio a sus carceleros
con los ojos desorbitados por el miedo y el asombro. Los vio persignarse
al mismo tiempo que exclamaban, ¡Ave María Purísima!
Fue
lo ultimo que percibió porque el aroma y las esencias eran tan fuertes
que sintió que sus ojos se cerraban y todo a su alrededor desaparecía.
Cuando
volvió en sí estaba en el Jardín de una casa inmensa. Miró a su alrededor
y vio en un mástil la bandera de un país que había visto en un libro
de geografía en sus años de estudiante. Fue entonces que tuvo la respuesta
que su padre no le pudo dar y que él mismo había buscado durantes
todos esos años. Quedó asombrado de su asombro cuando tuvo la revelación
de que todo lo que le había acontecido en su niñez y hacía unos minutos,
no podía ser nada más que obra del espíritu santo.
(Robledo2008[a]hotmail.com)

Juego
limpio
Luis Enrique
Mejía Godoy
No
me voy a referir a la niña que está marcada en la foto por el círculo
rojo, la preferida de mi madre. Ella está con su muñeca. Yo soy el
de la derecha, entre mis dos hermanas Raquel, la de la muñeca, y Beatriz,
a la derecha mía, con su carterita que le regaló mi tía Angelina,
a sus espaldas. Mi madre, Rosaura, como siempre, detrás de mi hermana
Raquel, como su ángel de la guarda. No es que yo fuera celoso, el
único varón de la familia, pero desde que murió mi padre no supe que
hacer... El me hablaba del futuro, de lo que él quería que fuera cuando
yo creciera… En esa vieja foto que nos tomó mi tío Santos que era
fotógrafo y tenía su telón pintado con columnas de mármol y todo tipo
de paisajes, que he encontrado en un viejo baúl, ahora que mi madre
también murió y a Beatriz le dio por repartir las antigüedades, ella
siempre disponiendo. En la foto yo estoy con mi pelota. Mi padre siempre
dijo que en el futuro yo sería un gran futbolista. Y lo fui.
La
verdad es que todos crecimos en aquella casona del pueblo donde todo
parecía detenerse en el tiempo. Cuando me enviaron al colegio, a la
capital, me di cuenta que tenía 12 años. Entonces fue que, en el internado
de los Curas Escolapios, aprendí a jugar al fútbol. Primero como defensa
y luego, por el asma que me descubrieron, me tuve que conformar con
la portería. Pero el asma desapareció también con el tiempo. Parece
que el tiempo todo lo cura o por lo menos borra algunas cicatrices
y remedia algunos males.
Al
bachillerarme ya era seleccionado del Colegio y en la Universidad,
donde intenté estudiar Derecho, sólo conseguí una beca como delegado
permanente de la Selección mientras me desvelaba estudiando cómo hacer
trampas y buscar los portillos que tienen todas las Leyes del mundo.
Por supuesto que no me gradué de Abogado porque en el segundo año
fui llamado par la Selección de mi país en el próximo campeonato Latinoamericano
de Fútbol.
Lo
demás ya es historia. Aquél niño de la foto sepia con la pelota a
sus pies es sólo un viejo recuerdo. Mi padre estaría orgulloso de
mí. Salgo en los periódicos a cada momento. Mis hermanas que se mal
casaron, se llenaron de hijos y envejecieron antes de tiempo viven
en una casa que yo les regalé cuando recibí el primer millón cuando
se disputaron el Deportivo Madriz y el Club de las Segovias mi contrato.
Todavía
guardo la pelota de la foto, pues mis hijos, dos varones y una mujercita,
me pidieron que la pusiera en un nicho de vidrio en la sala. Mi hermana
Beatriz, la del círculo rojo en la foto sepia, me regaló su famosa
muñeca cuando nació mi hija Amanda.
¿Mi
nombre? No importa. Soy el niño de la foto. El de la pelota a mis
pies. El futbolista que nunca podría haber sido un abogado, porque
mi juego siempre ha sido limpio.
(luislucy[at]cablenet.com.ni)

Ya
te lo decía yo
Jordana Lee
No sé cómo estás tan
seguro, Alejo, de que se trata de la amiga de la abuela y menos aún
puedo entender ese empecinamiento tuyo en inspeccionar esta casa que
desde hace rato está abandonada; seguramente quedará en poder del
estado, no hay herederos. Tampoco creo que aquí puedan encontrarse
los documentos que nos interesan. El mapa de un tesoro… ¡Pamplinas!,
¿o acaso piensas que la amiga de la abuela enterró las joyas de sus
antepasados en algún rincón del jardín? No, no creo que esa foto sea
de la tal Felicitas, será de cualquier otra amiga…, y aunque se tratase
de ella, ¿por qué le iba a dejar a la abuela documentos tan importantes?
La escritura de esta casa se perdió, resígnate como yo lo hice hace
tiempo. Enorme es el valor de la finca, pero no hay documentos y ni
siquiera somos parientes lejanos, nada está a nuestro favor, poco
importa que no haya sucesión. ¿Acaso crees que los amigos de esta
familia no investigaron antes centímetro por centímetro cada una de
las hectáreas? Que la abuela y Felicitas eran íntimas, es algo que
imaginas por las cartas que encontraste y por esa bendita foto, ya
me has leído una y mil veces que ella le escribía con frecuencia:
«que la historia de mi familia la completen tus nietos». Pero mira
cómo estamos: llenos de tierra, telarañas y nada, ni el más leve indicio,
cartas y más cartas, escritos viejos, periódicos, recetas de botica
y fotos viejas, incoloras… Ya recorrimos todas las habitaciones y
sólo hay trastos, baúles mohosos y bolsas atiborradas de papeles;
revisamos más de treinta y en vano, olvídate de esa leyenda que historias
semejantes rondan en torno a todas las mansiones señoriales. No olvides
que cada familia de abolengo cuenta con algún soñador capaz de inventar
otra nueva. No vale la pena subir hasta el mirador, la escalera está
destruida y se vendrá abajo con nuestro peso, ya no soporta ni a los
gatos que se cuelan como fantasmas… Hazme caso y volvamos a la ciudad
antes de que oscurezca, que son más de las ocho y con cada minuto
que transcurre menos luz se filtra por los agujeros de estas ruinas…
Que la casa no vale nada, pero el predio es inmenso, suerte para el
municipio, que va a ser el único heredero…Y ahora, ¿por qué te has
quedado tieso como una estaca? ¿Qué haces detrás de ese cuadro, Alejo?
Sólo es una ampliación de la foto que encontramos en el altillo de
la abuela, no va a ser una pista, no te hagas ilusiones. Sí, debajo
del papel han enganchado algo, cartas privadas, seguramente… Anda
despacio, que esto se desmorona en cualquier momento… ¡Que nos caemos,
Alejo, que nos caemos!... ¿No te lo advertí?, ¿te has lastimado? Yo
tampoco, por suerte no pasó nada… ¿Cómo se te ocurre colgarte del
cuadro? Se ha derrumbado la pared con la escalera a cuestas… Mira
que eres necio, hermano y tan torpe…., nos salvamos por un pelo de
quedar bajo el cemento. ¿Ves?, no hay más que postales y boletas,
parece que la viejita no tiraba nada, pero ¿por qué levantas ese rollo
como un trofeo? No puedo negarte que se ve un timbre notarial…si es
la mismísima escritura de la finca, no se puede creer… y al pie, ¿qué
dice al pie de la letra? Enfoca bien con la linterna que ya no se
ve nada, qué dice, Alejo, dame que me calzo los lentes…: «Lego esta
heredad con todo lo plantado en sus jardines a los nietos de doña
Teresa Mejía…». A nosotros, Alejo, ¿no ves?, están nuestros nombres
completos. Todas las hectáreas con bosques, viñedos, olivares, arroyos…
Y toda la fauna incluida… ¿Te das cuenta?, la fotografía era una señal,
una clave, una pista, hay que ser perseverante, hermano, ya te lo
decía yo…
(jorlanas[at]yahoo.com.ar)

La
muñeca de azul
Ana M.ª Rubio Cabrera
Me miro y no logro reconocerme
en esa fotografía. Unos minutos antes, Luisa me había colocado, a
regañadientes, la muñeca entre los brazos. Hubiera preferido el balón
de mi primo Manuel, o el bolsito que agarraba con fuerza mi hermana
Teresa. Aquella muñeca me la trajo mi tío Pedro, de Montpellier, donde
estuvo trabajando en una fábrica de moldes de pastelería, antes de
la Gran Guerra. Pero a mí, nunca me gustaron las muñecas. Tampoco
quise ser madre, pero me faltó la valentía para negarme al matrimonio
y con ello a su esencia en aquellos tristes años: la procreación.
Quería hacer otras cosas en la vida, estudiar, escribir, viajar, amar
y ser amada con pasión, la pasión que Antonio, mi marido, ni pudo,
ni supo darme. Nunca quise ser madre, y lo fui, con apenas dieciocho
años. Tuve a mis tres hijos, todos varones, y una niña que murió al
nacer. Y qué ingratos son los hijos. Cuando Antonio se fue, para siempre,
también se fueron todos de mi lado. He vivido sola los últimos veinte;
alguna visita esporádica de Javier, mi hijo pequeño. Y aquí me tenéis,
en una Residencia de Ancianos, esperando la muerte; esperando la liberación.
Tengo noventa y cinco años y quiero abandonar el mundo para siempre,
cuanto antes, pues el mundo me abandonó a mí hace tiempo. Y quiero
que quiten, de mi cama, esa vieja muñeca vestida de azul, que me persigue
donde voy y me trae a la memoria el precio de mi cobardía.
(igrein_324[a]hotmail.com)

De
tu recuerdo al mío
Mary Carmen
Los recuerdos
son la prueba más viva
de lo que sucedió,
permanecen en nosotros
como el mejor de los regalos.
Acababa de cepillarme
las canas, en una tarde fría de noviembre, cuando abrí la caja gris.
Recordaba esa caja desde siempre, descansando en el primer cajón de
la cómoda de mi madre. Es la caja de los recuerdos —decía ella— cuando
la abría, sin revisar su contenido, para dejar caer sobre el montón,
una fotografía más.
Hoy he decidido darme
un paseo por la historia que se esconde en la caja gris y, sentada
bajo la ventana, siento que un escalofrío recorre mi espalda… La fotografía
parece traerme aquel tiempo a la memoria con la transparencia de lo
que ha ocurrido hace apenas unos momentos.
Esa niña de aspecto triste
que sostiene una muñeca en la mano soy yo, aunque no consigo reconocerme
en ella... Mis ojos oscuros se perdían más allá del agujero negro
de la cámara, mi pensamiento se alejaba de aquella tarde fría en la
que nos colocaron en aquella pose extraordinaria… Mi madre, mi tía
Ana y mis primos, todos ya desaparecidos, enmarcaban a esta niña silenciosa
que abrazaba su muñeca con torpeza…
Casi no me doy cuenta
y dos lágrimas ruedan por mis mejillas. Dejo la fotografía en la mesa
y rebusco por la caja buscando unos ojos… —la foto de Quique debe
estar por aquí.
Y allí estaba… Sus ojos
mirándome desde el papel amarillento, desafiando el tiempo, los obstáculos,
los imponderables que a lo largo de los años, irremisiblemente, nos
separaron… Ya ves —pienso— al cabo de tantos años, estamos juntos
en un rincón de la caja gris…
De repente, aparecen
en mis mejillas de niña silenciosa, todos los momentos que habíamos
pasado juntos, en el tiempo de estas fotos y más adelante, cuando
el amor y la pasión nos soñaron a todo color, momentos tan cortos
y tan intensos y los veo en el papel y en las pequeñas manos que parecen
apretar la muñeca… «¿Por qué no viene Quique? Yo quiero estar con
Quique». Pero eso no podía ser, nunca pudo ser. Sin embargo, miro
la fotografía y siento que en uno solo de aquellos momentos se puede
vivir toda una vida.
(RUIZDOBADO[at]telefonica.net)

________________
Paula
Sadier
—Vení Agustina, vení
que te cuento.
—Ay abuela, vos siempre
con tus historias. ¿Qué es lo que querés? Rápido que estoy estudiando
para el parcial.
—Mirá, encontré esta
vieja foto. Es de antes de venir a la Argentina. Estoy con mi muñeca,
al lado mío está el tío Alberto, muerto de tifoidea en el '42 y la
otra nena es la prima Evangelina, murió cuando dio a luz a tu tío
Augusto.
—Augusto no nos visita
más abu. Ahora que es concejal se olvidó de nosotras. No sabía que
vos no sos de acá, ¿de dónde sos?
—De la orgullosa España
querida. Vinimos porque Franco había matado a tu bisabuelo y nos perseguían.
La que está detrás mío es tu bisabuela. La muñeca de la foto es la
que te enloquecía de más pequeña.
—Nunca me gustó ese trapo
viejo abuela. Vos me hacías jugar con él, mamá no lo hubiera permito
de estar con nosotras.
—A mamá también le gustaba.
Ella me dijo la noche que se la llevaron los militares «que Agustina
tenga la muñeca, críala como me criaste a mí si algo me pasa».
—Ay abuela, me contaste
eso mil veces. Sí, a mamá se la llevaron, vos me cuidás y punto. La
vida es así, no se puede estar en el pasado. Hay que pensar en el
futuro, por eso estudio, para poder darnos una vida un poco mejor
vos y yo.
—Bueno, te cuento, porque
no sabés y yo no sé cuánto me queda nena. Si no te cuento nunca vas
a saber tu historia. La señora de al lado de mamá es su hermana Albertina,
la mamá de la prima Evangelina. Ellas se vinieron las dos solitas
con sus hijos, escapando de Franco, que ya había matado a los hombres
de la casa. Tenemos dos generaciones perseguidas Agus, no te olvides,
vos tenés que salir adelante y luchar por un país libre.
—Está bien abuela, pero
vos sabés que acá en Argentina no somos libres. Mirame a mí. Estudio
biología de noche, trabajo de telemarketer todos los días, la pensión
de España no alcanza bien, y la de Argentina es un vuelto. La casa
se nos está cayendo, no le podemos pagar al techista. El sur no es
como cuando vos eras chica y vinieron de España y compraron esta casita
acá en Avellaneda. Ahora la gente vive con miedo. Augusto no nos ayuda,
se recibió de abogado y se rajó...
A la abuela le tembló
el pulso del enojo, Agustina tuvo que contener las palabras, la abuela
estaba con problemas de presión alta desde ya hacía algunos años y
no la podía alborotar.
—¡No hables así de tu
tío Augusto! él hace lo que puede, como todos nosotros. No entiendo
cómo saliste tan quejosa, tan pesimista de todo. En esta familia somos
sobrevivientes, lo hemos sido siempre. Mi abuelo, tu tatarabuelo,
murió en la Primera Guerra Mundial, como buen italiano, y la abuela
se fue a España, luchó y crió a sus hijas lo mejor que pudo. A tu
pobre tatarabuela no le quedó más remedio que prostituirse, las mujeres
de aquel entonces tenían marido, ella no y era viuda, extranjera y
con dos hijas a cuestas. Con todo eso a mi papá no le importó y se
casó con mamá, sacó a tu tatarabuela de las calles porque él podía
con su trabajo de carpintero, pero Franco pensó que era socialista
y lo mató. Fue ahí cuando mamá tomó el primer barco que pudo, desde
Inglaterra, y vino a la Argentina, esta era una tierra llena de promesas.
—¿Y que le pasó al marido
de Albertina?
—Albertina era más pequeña
y se enamoró perdidamente del socio de mi papá. Se casaron en secreto
porque ella ya estaba embarazada. A él lo mataron junto a mi padre
esa noche horrible. Franco pensaba que de la carpintería salían las
culatas de las armas de los socialistas —la voz de la abuela se resquebraja
porque recuerda perfectamente los disparos que mataron a su padre
y a su tío esa noche, y los militares tomando la foto de la familia
que quedó, marcaron con un círculo rojo a la próxima en venir a buscar,
la más grande.
—¿Y qué trabajo pudo
conseguir la bisabuela?, viuda, dos hijos, escapando de la guerra
¿cómo compró esta casa?
Con la pregunta la abuela
sigue con su pensamiento, vuelve a Buenos Aires y recobra nuevamente
el rumbo.
—Ella vino con su hermana,
las dos viudas tenían algo de plata. Con ese dinero compraron esta
casa y pusieron una pollería, con eso pudimos salir adelante. Yo me
casé con el abuelo y tuve a tu mamá.
—No conocí al abuelo,
nunca hablás de él abu ¿qué hacía el abuelo?
—Cuando me casé con tu
abuelo mi mamá ya estaba muy viejita y nos quedamos en la casa para
cuidarla, yo no quería que ella viviera sola. Tu abuelo tenía una
imprenta y sacaba diarios y folletos. Lo asesinó la Triple A en el
'74. Fue terrible, vinieron a la noche, rompieron la puerta, nos sacaron
de la cama —el pulso de la abuela comienza a temblar, la foto se le
cae de la mano, los recuerdos de Buenos Aires se fusionan con sus
recuerdos de España— fue terrible nena...
—Bueno abu, tranquila,
ahora entiendo porque no hablás nunca del abuelo —la cara de Agustina
se ensombreció, nunca podía escuchar las historias que no se podían
contar, las otra las sabía casi de memoria. De todos modos la abuela
hoy hablaba más que de costumbre, era importante escuchar todo lo
que tenía que decir.
—Y hoy estamos acá, Agustina,
sobreviviendo el pasado y luchando el presente. Es mucho para esta
vieja todos los recuerdos un mismo día. Seguí estudiando, me voy a
dormir una siesta.
Más tarde ese día Agustina
encontró a su abuela en la cama, con la foto en su mano derecha. Muchas
emociones en un mismo día, la abuela pasó del sueño a la eternitud
sin botas, sin portazos, sin violencia.
(paula.sadier[at]gmail.com)

________________
César Castillo
Yo sólo era un niño,
pero aún así sabía cuándo había que frenar.
Así que apenas oí el
chirrido de los neumáticos desafiando el pavimento, y el grito ahogado
de un hombre golpeado contra el parabrisas, bajé mi pie del pedal
y miré. Miré, pero vi como en cámara lenta, como cuando repiten un
gol en la televisión, salvo que está vez yo no me sentía seguro en
medio de un sillón, en mi casa; ahí frente a mí una abominación de
fierros, acero, caucho y sangre hecha carne o viceversa, rodaba hacia
mí. Yo no hice nada, la cosa se detuvo sola. Los niños tienen la suerte
que los adultos no sabemos aprovechar.
Pero no me moví, ni me
fui. El camión debe haber tenido algo (¿por qué el auto no?) que inició
el incendio, y mis ojos se maravillaron con la torre de humo que armaban.
Ya no había gritos ahogados, ni neumáticos chirriantes, ni angustia
en mi pecho: yo volvía a respirar. A lo lejos se oyeron las sirenas
y me imaginé las luces rojas parpadeantes corriendo por el centro
de la ciudad. El sol comenzó a irse, y el aire se torno de un púrpura
amarillento y silencioso, por lo menos, hasta que una brisa agresiva
comenzó a hablar.
Yo sólo era un niño,
y así disfrutaba de las cenizas brillantes flotando como liberadas,
como pájaros que escapan del cazador, hasta que el viento trajo a
mi tobillo una ceniza que no quería volar, un papel de bordes quemados,
añejados, y una niña con su muñeca diabólica de otras épocas me quedó
mirando, puesta en resistencia, entre el viento y mi pie.
¿Quién es alguien que
queda reducido a mirar en un papel? Nadie. Ella no era nadie, pero
me miró y compartió su tormento; luego se decidió a volar. ¿Y yo qué
iba a saber? Yo sólo era un niño.
(hxcmsk[at]gmail.com)

Un recuerdo en sepia
Cristina
Ghiorghiu Lorente
Recuerdo aquel día como
si fuese hoy mismo. Me habían puesto guapa. Mi madre, tenía la creencia
de que: «lo bonito en una mujer era el pelo rizado». Opinión compartida
por todas las señoras de la época. Por lo cual, me martirizaba con
frecuencia con los bigudíes. Pues bien, para salir en la foto, debía
estar estupenda, así que me pasé toda la noche con la cabeza llena
de aquellos odiosos artilugios. La Juana, nuestra criada, se entretuvo
en ponérmelos uno a uno.
No conseguí dormir, por
eso tengo el ceño fruncido. Yo soñaba con irme a casa de la vecina,
una extranjera muy moderna con un montón de revistas de chicas y recortables
y, que aseguraba que en otros países, la melena lisa era bonita. Además,
el retrato no me apetecía, y la idea de salir con mis primos, menos.
No entendía la necesidad
de dicha imagen, ni su conveniencia. El mundo, por aquel entonces,
se dividía en dos clases de acciones, las necesarias y las convenientes.
Es curioso, recuerdo a mamá muy a menudo diciendo: «¿qué necesidad
tienes de...?». Normalmente siempre hacía referencia a algún tipo
de entretenimiento, por supuesto, nada necesario. Ahora ¿cómo lo dividiríamos?
Según mis padres todo
era una desgracia: «El pelo liso ¡qué desgracia! Ser alta ¡qué desgracia!
Tan desgarbada parecerá un chicote ¡qué desgracia!» ¡Vamos! que menos
gracias tenía de todo.
Menos mal que con los
años las cosas cambiaron, y ser alguien alto, delgado, y de larga
melena lisa, se convirtió en atractivo.
Deseaba con toda mi alma
unos patines, pero no: «¿cómo va tener la niña patines? ¡Qué ocurrencia!
Luego se caerá y llevará las rodillas llenas de heridas y moratones».
Así que me quedé con las ganas de los patines, y de la Mariquita Pérez
también, puesto que existía otra muy similar, pero baratita, que mis
padres consideraron más oportuna.
La austeridad castellana
siempre estaba a punto.
La foto se tomó para
enviarla a unos tíos de Madrid: «si bien no nos conocían, les haría
mucha ilusión». Más tarde comprendí el motivo de hacerles la rosca
a los primos, eran solteros y ricos, y claro está: «a alguien le tendrán
que dejar sus cosas».
De todos modos, estaba
de suerte. Ese rato, me quitaron el sayo negro que vestía todos los
días, pues estábamos de duelo por un hermano de mi padre. Mi madre
guardó luto toda su vida, empalmaba uno con otro, y luego, al quedarse
viuda, no se lo quitó jamás. De la ropa sí, después de muchos años,
pero del semblante, nunca.
Mayor, casada y con hijos,
me compré la Mariquita. La ofrecían en una de esas colecciones que
empiezan todos los septiembres, y que no suelen finalizar. Pero no
me pareció tan bonita. Hubiese preferido recordarla en sepia.
(cghiorghiu[at]gmail.com)

¿Y quién era que no fui...?
Ángeles Charlyne
Me detuve frente a la
casa, saqué de entre mis ropas el papel, que recelosamente había guardado
en uno de los bolsillos del abrigo. Comprobé que la numeración era
la correcta. Atrás había quedado el olor de esa estación de ferrocarril,
lóbrega y abandonada.
La tarde se iba cerrando
como un capullo. Los perros guardianes del ocio no paraban de ladrar
ante la señal del guarda barreras anunciando el regreso del tren.
Con el mismo ruido lastimoso y metálico que me trasladó se fue perdiendo
hasta ser un punto en la nada. Cuando el sonido cesó y las bestias
callaron sus fauces de hambre y sed, atiné a batir palmas. La puerta
se abrió lentamente. Una anciana vencida por los años se asomó, apoyando
su cabeza contra el marco rugoso y descascarado.
—¿Eres Aurelia, verdad?
—preguntó.
—Claro —respondí.
Detrás de la nuca de
la anciana, respiraba otra mujer, menos encorvada y un poco más joven,
que se fue apartando al instante que la bisagra se extendía, y la
mujer mayor la retirara despegándola de su cuerpo, cuidadosamente,
al igual que a una difícil calcomanía a la que se trata de no dañar.
De aspecto desagradable y de ojos desorbitados me miraba inquisidora,
secando con un mugroso pañuelo el hilo de baba que pendía de la comisura
de los labios.
—Pasa, pasa —ordenó tía
Clotilde, entretanto su hermana continuaba mirándome, pegándose nuevamente
a ella, como una babosa.
Tía Cloti y yo enfilamos
por el largo corredor en dirección a la sala principal. Detrás, los
pasos de tía Gertrudis resonaban autómatas e inconfundibles, los mismos
que iban y venían por la galería aquel día de Reyes. Recuerdo que
mis hermanos y yo madrugamos, ansiosos por conocer a los camellos
o para verle la cara a Baltazar, pero los camellos no estaban ni el
rey tampoco, debajo del árbol de navidad habían dejado los obsequios.
Curiosa desaté el envoltorio de cinta azul. La muñeca de trapo que
tanto había deseado estaba esperándome, a Benjamín le dejaron una
pelota de fútbol. Las tías decían que los niños deben jugar a la pelota
en los campitos y hacerse hombrecito a los golpes, a Dionisia le trajeron
el bolsito que les había pedido, pero no le gustó y comenzó a llorar
como una marrana al mismo tiempo que tironeaba mi muñeca. Tía Gertrudis
se acercó y la arrancó de mis brazos alegando que ella era más pequeña
que yo y no debía hacerla llorar. En mis manos colocó ese ridículo
bolsito de pana gris que llevaba bordado su nombre con letras doradas.
Me quedé mirándolo sin comprender…
—Me llamo Aurelia, dije
—por si se le había olvidado—, casi susurrando.
—Calla niña —ordenó tía
Gertrudis levantando su dedo índice y colocándolo sobre su boca.
En la puerta alguien
silbaba, era Serafín, el cartero, llegando con correspondencia. Tía
Gertrudis lo increpó y obligó a que pasara y nos retratara. Creo que
fue la primera y única fotografía con las tías después de la muerte
de mamá. Las tías estaban vestidas de negro, no debían tener más de
veinte años. Y el luto sería eterno y la soltería también. Con el
paso de los años y sabiendo de su corta edad, descubrí que se veían
como dos viejas.
Dionisia se ubicó primera
en la fila inferior, en el medio Benjamín y luego yo. Arriba, escoltando
a Dionisia, tía Gertrudis y en el otro extremo tía Clotilde tomándome
del hombro.
—Qué piensas Aurelia
—dijo tía Clotilde alejándome del pasado y los recuerdos. No pude
responderle, mi valija se había atorado con la silla de ruedas de
Dionisia que me miraba profundamente o mejor dicho crudamente, no
nos dijimos nada. La pausa que duró el silencio fue felizmente interrumpida
por Benjamín, que llegó corriendo para abrazarme. En tanto tía Gertrudis
jugaba enredando sus dedos deformes por la artrosis en los cabellos
grasientos y entrecanos de mi hermana.
—¿Qué dice la maestra?
—peguntó Benjamín, mientras palmeaba mi espalda.
Le conté de mi paso por
Buenos Aires, del puesto que me asignaron y el traslado hacia una
pequeña escuelita rural en las afueras de la provincia y de lo duro
pero gratificante de todos esos años.
Entrado el atardecer,
y después de haber disfrutado una buena porción de pastel y charlado
lo suficiente, mientras los sapos afuera, bailaban la danza de los
charcos, Benjamín me invitó a recorrer la casona.
La casa desprendía olores
viejos, hasta el toilete estaba impregnado de un aroma avinagrado
y rancio, me pude percatar cuando refresqué mis manos y rostro antes
de la cena.
Mi cuarto ya no me pertenecía,
era de suponer, ahora lo ocupaba Dionisia. Con la misma sonrisa socarrona
la vi llegar ayudada de su tía protectora, quien la introdujo de inmediato,
dando un enérgico portazo.
Caer desde la azotea
en busca de tan preciada muñeca «es ilógico» decían todos, esa tarde
furiosa de marzo cuando ambas jugábamos.
—Tómala —dijo, mientras
la lanzaba por los aires tratando que yo la abarajara. La baranda
cedió ante el empujón que recibí para que no la alcanzara y, Dionisia
cayó al vacío como una sucia y maltrecha paloma. Desde entonces quedó
lisiada. Tía Gertrudis enloqueció por la noticia sin antes hacerme
cargo de la desgracia.
—¡Oye! ven —dijo mi hermano—
sigamos que te muestro el sótano.
Los escalones se hallaban
percudidos, ya no se podía apreciar sus vetas, ahora era una franja
oscura y uniforme.
Más abajo se encontraba
otro universo, los amarillos, rojos y azules enaltecían el lugar,
eran cuadros que había pintado el abuelo Rafael, homenaje a la vida
y al color. Benjamín se aproximó hasta el enorme baúl, levantó su
tapa cubierta de antiguos residuos de materia, impronta que había
dejado el artista y retiró esa vieja fotografía.
Otra vez frente a mí
Dionisia con la misma mirada, con los mismos ojos saltones oteando
el más allá, como queriendo escapar de esa elipse roja que tía Gertrudis
había trazado a su alrededor para diferenciarla del resto.
—¡Esta!, esta es mi princesa
—le decía a las visitas, señalando la línea marcada.
La sorpresa llegó cuando
Benjamín descorrió la tela que cubría uno de los bastidores que descansaba
sobre el atril.
Ahí, pude comprobarme.
Yo era la que sostenía la muñeca azul. ¡Era yo! pero a diferencia
de la foto tenía la mirada feliz. El abuelo se había adelantado a
los hechos, tratando de reflejar en la obra aquello que no pude ser…
(angelescharlyne[at]hotmail.com)

________________
Cecilia Ortiz
Sólo recuerdo que la
muñeca no cerraba los ojos.
Para cerciorarme de que
estuviera dormida, cuando iba a la cama por mandato paterno, la ponía
boca abajo, para que al menos no me viera dar vueltas como una marioneta.
Mi muñeca desapareció
en alguna mudanza y llegué a la nueva casa sin ella.
Bajo un manzano contemplé
lo que sería mi nuevo hogar.
Aún hoy contemplo la
casona entre árboles más viejos que ella.
Me preguntaste, y en
esta foto quiénes están.
¿Quiénes?
No puedo decirte que
lo sé. Me inventé una historia familiar cuando desaparecieron los
que estaban posando para quedar por siempre. Quedar por siempre me
suena a mucho tiempo.
No lo sé, contesto.
Por qué la guardas, entonces.
No la guardo, está por
alguna razón. Me la habrá enviado alguien, luego de verme en tantas
películas. Me imagino que habrá pensado que me gustaría.
Desempolvo la fotografía
y la miro.
Sonrío.
Qué otra cosa se puede
hacer sobre el polvo de las cosas.
El tiempo sólo me ha
dejado arrugas infinitas y una certeza de haber sido la mejor.
Ya nadie recuerda lo
que fui.
Y los recuerdos no tienen
movimiento. Ocupan un espacio. Que de tanto en tanto se inquieta y
deja un trazo, leve, sobre el día que vivo.
La muñeca no cerraba
los ojos.
Yo, ahora tampoco, me
trago las visones para sentirme viva, vieja, pero viva.
Te alejas. Siempre te
alejas y veo tu espalda que me habla. Me dices que eres lo único que
tengo.
La muñeca y yo somos
casi lo mismo. Dos formas estáticas, una plasmada en papel senil y
yo, suspirando a la espera de reencontrar a los míos, en algún lugar
de no sé dónde.
(ceortiz03[at]yahoo.com.ar)

Un
revólver para Mata Hari
Sofía
Campo Diví
¡Quién lo iba a decir!,
cuando le hicieron esa fotografía, que su vida le iba a proporcionar
tantas aventuras y tantas desdichas al mismo tiempo. De niña, ya era
una persona misteriosa, extremadamente reservada y callada, pero de
temperamento fuerte y seguro. Pasó su infancia entre risas y alegrías,
pero no tardarían a pasarle factura, cuando en plena juventud tuvo
que ausentarse de su casa de Eniza para irse a servir a la ciudad,
de donde no regresó hasta pasados muchos años.
Con la Primera Guerra
Mundial por medio, no eran de extrañar las miserias por las que estuvo
obligada a pasar, para sobrevivir en un mundo duro, que no aceptaba
a las mujeres liberales, porque si había algo que la podía definir
era su liberalismo, que la convertía en una mujer revolucionaria y
muy adelantada para su época.
Salvando obstáculos allí
donde estaba, logró adentrarse en un mundo misterioso que la cautivó
y terminó convirtiéndose en una espía que trabajó para los franceses.
En Francia permaneció algunos años sirviendo y al mismo tiempo llevando
peligrosas misiones, que le encomendaban y que continuamente ponían
a prueba su resistencia y su vida. Pero tuvo mucha suerte y logró
salir victoriosa de todas ellas. Su tenacidad y valentía la fueron
convirtiendo en una mujer dura y exigente.
Pero un buen día apareció
en Eniza, después de algunos años, llevando con ella una chiquilla
que andaría por los doce, que físicamente se le parecía, pero nunca
reveló que fuera su hija, aunque la gente comentaba que lo era y en
cuanto a su padre, que se trataba de algún alto mando del gobierno
francés. Y cada mes, desde entonces, estuvo recibiendo la visita de
alguien, que iba en un coche diplomático. Pero en uno de aquellos
viajes decidieron llevarse la chiquilla con ellos y nunca volvieron
a verles por el lugar. Los que la conocieron decían que aquella niña
era su hija, que padecía una enfermedad y por ello se la trajo a España,
para que se restableciera con el clima puro de la sierra.
Su vida desde entonces
se convirtió en una pesadilla, se transformó en una mujer sombría,
que rechazaba compañía de propios y extraños, aislándose en su casa,
de donde sólo salía una vez al mes, para bajar al pueblo a comprar.
Y fusil en mano bajaba al mercadillo, ante la mirada expectante de
cuantos vivían allí. La gente comenzó a pensar que estaba trastornada
y procuraban evitarla. Tenía pocos amigos y cuando los chiquillos
se acercaban a su casa para verla, los echaba de allí a escopetazos
y salían corriendo, como almas que persiguiera el diablo.
Un buen día dejó de bajar
al pueblo para hacer la compra y preocupados porque pudiera pasarle
algo, sus familiares, que los tenía, fueron a su casa y la encontraron
muerta. No encontraron nada de ella, excepto un revolver de nácar
y mucha ceniza en la chimenea. Había quemado todos los documentos,
seguramente para que los que la encontraran, no pudieran encontrar
ninguna pista de lo que había sido su vida, posiblemente una Mata
Hari durante la guerra, la primera guerra mundial.
(scampodivi[at]hotmail.com)

_______________
Jesús
Sánchez Espinosa
Fueron estos de la foto,
quizás los últimos momentos que vivimos en nuestra casa, apenas unos
días, habían fusilado a padre… Nos preparábamos para huir hacia Francia,
buscando una vida mejor.
Ya no era, vamos a ver…
nuestras vidas habían tocado fondo. Un sufrimiento terrible, recuerdo
yo, un sufrimiento que oprimía nuestro pecho hasta dificultar la respiración,
nos habían obligado a presenciar la ejecución de nuestro padre. Yo
aun hoy, sigo sin entender apenas nada.
Recuerdo, aunque vagamente,
los días posteriores. Anduvimos por la carretera hasta llegar a El
Carpio, unos kilómetros, que a mí se me hicieron eternos, nos habían
dicho, que allí podíamos tomar un tren que nos acercaría hasta Madrid…
y en la capital a buscarnos la vida y desde allí otro tren hasta Francia.
Yo por lo que oía, me
hice una idea de Francia, y pensé que aquello sería el paraíso, se
acabó el hambre, y sobre todo el dolor de pies. Soñaba, al dormir,
con una cama limpia y un colchón que acogiera mi cuerpo…Tal era el
agotamiento, el dolor de mis piernas que llegué a pensar que el cielo
no podía ser otra cosa más que una inmensa cama con sabanas limpias
y frescas…
Durante el viaje, muy
acompañada, mis hermanos, mi madre junto con Lucía, mi muñeca, a la
cual contaba todas mis inquietudes y hoy creo que ella también a mí…
o acaso era fruto de mi cansancio.
Lucía, mi infatigable
compañera, me ayudaba, daba ánimos, yo recuerdo, que la sujetaba con
ambas manos y levantándola, parpadeaba hasta fijar su mirada, en la
mía, una sonrisa amplia y siempre la misma, aunque hoy pienso que
a veces cambiaba, serán los años.
Llegamos a París, nos
dieron hospedaje, en una prisión, una prisión, sí una prisión, estaba
vacía y la habilitaron para acoger españolas que llegaban por cientos.
Las noticias que se oían
de España, no eran muy buenas, yo al menos eso recuerdo que decía
madre.
Pasaron días, meses y
un año y medio. Comíamos de la caridad del servicio social francés.
Las noticias que iban llegando de España, creaban dentro de nosotros
la esperanza de que pronto volveríamos. Yo comentaba esto con Lucía
y cómo siempre con su verde mirada y amplia sonrisa dándome ánimo,
me decía, ya queda poco, no pasa nada.
Mi madre, llegó a agobiarme
con su insistencia en este tiempo de que no me separara de mi muñeca.
¡No la sueltes nunca! ¡Cuídala! Y no la pierdas…
Recuerdo, aunque vagamente,
el día que nos preparábamos para volver a España, todo fue muy rápido,
ya se podía, no había problemas para volver… cerca de un centenar
de personas, nos dispusimos a la vuelta y así fue, en unos trenes
habilitados para tal fin, llegamos a Madrid. Recuerdo a la estación
del Norte. Aquel día lo recuerdo especialmente. Al llegar a la estación,
una vez en el andén, madre me dijo: —Vamos al baño. Quise dejar mi
muñeca junto a los bultos al cuidado de mis hermanos y mi madre me
dijo que no: —Coge a Lucía, tráela con nosotras.
Pasamos al servicio y
con estupefacción observaba como mi madre metía unas tijeras que había
sacado de su bolso, en las costuras del cuerpo de Lucía y comenzaba
a cortar.
Yo no entendía nada,
sólo veía el fin de mi mejor amiga de mi compañera de exilio, no pude
decir nada… observé y vi como madre iba desmontando las costuras,
cortando una a una todas las puntadas que unían las distintas partes
del cuerpo de Lucía, rápidamente quedó a la vista el misterio… mi
madre metió la mano en el cuerpo de la muñeca y sacó unos paquetes
cilíndricos, los desplegó y observe con asombro lo que había llevado
durante meses bajo mi brazo, billetes. Sí, era dinero. Yo no sabia
qué pasaba pero tuve la sensación de que se acabaron las penas y la
vida estrecha.
Salimos del baño y recuerdo
que Lucía lo hizo en una bolsa y con la promesa de madre de que ya
me la cosería.
Eso fue un signo. A partir
de ese momento, pude ver, que mi vida era un enorme roto. Los billetes
que tenia madre, ya no servían, los habían cambiado, esos eran de
la república. Así que, todavía no sé cómo, pero acabamos viviendo
en una chabola en Entrevías, recuerdo que salíamos los hermanos a
coger carbón, del que caía de los camiones o de los trenes, a veces
con riesgo.
Pasaron los años, mi
hermano volvió al campo, fue pastor y bueno. Yo y mis hermanas, nos
colocamos, muy bien, de internas en unas buenas casas. Mi madre que
se moría por volver al pueblo lo hizo y así fue.
(jsespinosa[at]hotmail.com)

La
cómoda
Pepi Núñez
Los primos me esperaban
en la pequeña plazoleta que hay frente a la casa. Les vi desde lejos,
Juan, y Olimpia. Al verme llegar me saludaron con un gesto de la mano.
Nos reunimos para ver la casa que hemos heredado de tía Otilia, la
última en fallecer. El abogado nos dijo que fuéramos a visitarla,
para que escogiésemos los recuerdos que allí había, antes de ponerla
en venta. Yo hacia muchos años que no pisaba la casa. Mis recuerdos
eran de mi niñez, las pocas veces que fui con mi madre a visitarlas.
Ellas no querían a mi madre, les pareció poca cosa para su hermano.
Sin embargo mis primos tuvieron más suerte. Su madre fue del agrado
de ellas y se volcaron en darle cariños a esos sobrinos, mientras
que a mí, apenas si me decían una frase cariñosa.
Después de saludarnos
mis primos y yo, cruzamos la plaza y nos dirigimos a la bella casona.
En el interior nos esperaba el abogado que, cuidadosamente, nos abrió
la puerta. Nos comentó, que él esperaría en el café al otro lado de
la calle. El portal desprendía un fuerte olor, mezcla de humedad y
la falta de aire fresco durante mucho tiempo. En realidad la tía pasó
los últimos años en una residencia y la casa permaneció cerrada. Ascendíamos
lentamente las escaleras de madera encerada, que crujía bajo nuestros
pies. A cada paso que daba recordaba cuando subía esos mismos peldaños,
apretando muy fuerte la mano de mi madre, la cual me decía: —No temas
cariño, las tías son buenas y te quieren mucho —pero yo, pese a mi
corta edad, notaba que mi madre no me decía la verdad, me mentía.
Mi primo Juan, al que
el abogado le había dado las llaves, abrió la puerta. El aire enrarecido
y húmedo nos hizo retroceder. La casa estaba en penumbras. Mi primo
se acercó a la ventana y la abrió. La tenue luz de la tarde iluminó
la estancia. Frente a mí apareció la antigua y alta cómoda, aquel
mueble que a mí de pequeña me parecía enorme, pero que ignoro el porqué
me fascinaba. Me acerqué despacio y pasé mi mano acariciando suavemente
su madera. Encima, bajo el polvo estaba el viejo reloj de bronce,
la jarra que mi madre observaba embelesada cada vez que se acercaba
y el portarretrato. Lo tomé en mis manos y me quedé mirando fijamente
la foto. Allí estaban las tías sentadas, delante a la derecha mis
primos, Olimpia y Juan, a la izquierda yo, que no sé porqué me habían
puesto en medio de un círculo rojo. La tía Otilia le pasaba la mano
sobre el hombro a mi prima, pero a mí, la tía Olimpia ni se le hubiese
ocurrido. En mi cara se adivinaba el susto que me daba ir a su casa.
Mis primos empezaron
a encender luces y abrir ventanas, pero yo ya no quise ver nada más.
Les llamé y les dije: —El olor a cerrado me producirá alergia, lo
siento, yo no quiero ver nada más, pero sí que me gustaría quedarme
con la cómoda, la jarra y la foto —mis primos me miraron como un bicho
raro. Olimpia dijo: —Hay muchas cosas de plata —pero yo insistí: —No
me interesa nada, sólo estas tres cosas. Ellos asintieron con la cabeza
y mi primo Juan me dijo: —Tranquila, no te preocupes, mañana diré
que te lo manden a tu casa. En cuanto se haga la venta te avisaremos.
Me despedí con la mano y bajé las escaleras huyendo de aquel penetrante
olor a cerrado. En mi mano derecha llevaba la hermosa jarra y en mi
mano izquierda el portarretratos. En mi cabeza me imaginaba lo hermosa
que iba a quedar la cómoda en mi amplia entrada. Sólo que sobre ella
estaría la foto de mi madre y la jarra que tanto le gustaba siempre
tendría flores frescas.
(pepinubeazul[at]hotmail.com)

_______________
Paula
Martínez Ruiz
Carmen odiaba la residencia
desde el día en que la visitó por primera vez. A pesar de las zonas
ajardinadas que bordeaban el edificio, de la amplitud de las habitaciones,
todas perfectamente adaptadas para la comodidad de sus habitantes,
a pesar de los colores suaves que decoraban las paredes o del intenso
olor a ambientadores frutales que flotaba constantemente por los pasillos.
Es un lugar deprimente, sentenció mientras visitaba las instalaciones.
Y está lleno de viejos, pensó para sus adentros sin reparar ni por
un momento en sus ochenta y siete años. Aún así sabía que su opinión
de poco o nada servía, porque la decisión estaba ya tomada por su
hijo y por su nuera.
—Aquí vas a estar muchísimo
mejor —le dijo su hijo la tarde en la que ingresó. Y parecía más bien
que lo repetía para convencerse a sí mismo que para persuadirla a
ella. Mónica, la encargada del centro asentía con la cabeza.
—Aquí va a conocer usted
a gente de su edad, podrá participar en un montón de actividades.
Tenemos hasta un grupo de teatro. Verá usted qué pronto se adapta
y lo bien que va a estar.
Pero los meses pasaban
y Carmen no dejaba de sentirse una extraña entre aquella gente tan
distinta a ella. La educaron para ser una señora, y naturalmente lo
fue. Para ello no dudó en sacrificarlo todo, incluso sus sentimientos,
el día que contrajo matrimonio con Esteban, según había planificado
su familia de antemano. Aquello había ocurrido hacía mucho tiempo,
sesenta y seis años para ser exactos, pero todavía recordaba vivamente
la expresión del rostro de Pedro cuando le comunicó la noticia.
Pedro había sido su primer
y único amor. Un amor imposible, a pesar de que por algún tiempo tal
vez ambos habían llegado a albergar la esperanza de que pudiera llegar
a realizarse. Pero una señorita de su posición no podía casarse con
un miembro del servicio. Sin duda Esteban era un hombre más adecuado
para ella, y así lo supieron ver sus padres por suerte para todos.
El mismo día de su boda
con Esteban, Pedro se alistó en el ejército y nunca más lo volvió
a ver. Todavía conservaba los rasgos de niño aunque recientemente
había cumplido los diecinueve años. Ella tenía veintiuno y ya había
aprendido que en la vida era necesario resignarse para vivir con comodidad.
Digno heredero del negocio
familiar, Esteban supo mantener el estatus social que su apellido
precisaba. Como esposo fue lo suficientemente discreto como para no
exigirle más de lo que una mujer está obligada a darle a su marido.
Lo cierto es que la vida a su lado no había sido difícil, incluso
había logrado encontrar cierta placidez en la estabilidad y rutina
de sus días. El día que Esteban murió, después de treinta y seis años
de matrimonio, sintió una tristeza extraña. Por primera vez en su
vida se sintió sola, y supo que de alguna manera echaría de menos
a su esposo, el olor de sus puros, sus trajes doblados sobre la silla
del dormitorio, su andar silencioso por la casa los días festivos…
Pero lo más desconcertante
es que, desde ese preciso momento, comenzó a pensar de nuevo en Pedro.
Se habían criado juntos, ya que él era hijo de la cocinera, y junto
a su prima Inés habían compartido tardes de juegos en los jardines
de su casa. Más tarde la adolescencia los sorprendería a ambos cogiéndose
la mano, escondidos tras las moreras en algún atardecer de verano.
¡Pedro! ¿Por qué todavía temblaba cuando recordaba su nombre?
Desde la ventana de su
habitación, con la cabeza pegada al cristal, miraba hacia los jardines
del centro con cierta melancolía. Soplaba un viento otoñal que esparcía
las hojas de los plátanos y no apetecía bajar a pasear. Los viejos
estarían en la sala de recreo alrededor del televisor: era la hora
de la telenovela. Paseó su mirada por los jardines prácticamente desiertos
y llegó a la conclusión de que la tarde estaba triste. Incluso aquel
hombre que parecía una parte más de la decoración, sentado sobre su
silla de ruedas, tenía aspecto otoñal. Qué extraño, por un momento
habría jurado que miraba hacia la ventana de su habitación, pero no,
eso no era posible. Sin duda se había confundido. Estaba solo junto
a las adelfas, y parecía sujetar algo entre sus manos. Tal vez un
recuerdo, un papel, o quizás una foto. Se preguntó quién sería. Nunca
antes había reparado en él, lo cual no significaba demasiado porque
en los siete meses que llevaba en la residencia apenas había tenido
contacto con ninguno de los otros ancianos. A veces tenía la sensación
de que eran todos iguales. Pero aquel hombre… sí, ahora estaba segura,
lo había vuelto a sorprender mirando a su habitación. En un acto reflejo
ella se ocultó tras la cortina y él volvió a hundir sus narices en
el objeto que tenía entre las manos.
La reconoció desde el
primer día en que ingresó en la residencia. A pesar de que habían
transcurrido sesenta y seis años desde la última vez que la vio no
tuvo ni una sola duda. Era ella. Era Carmen. El tiempo le había arrugado
la delicada piel de su rostro, y sus manos estaban cubiertas por una
telaraña de venas azules y moradas, pero sus ojos seguían siendo los
mismos. Esos ojos hundidos de color oscuro que tantas veces había
soñado en la garita durante las noches de imaginaria. Por eso aquel
mismo día buscó la fotografía, el único recuerdo tangible que conservaba
de aquellos días y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Recordaba
el día en que les retrataron con absoluta claridad. Carmen a un lado,
su prima Inés al otro, y detrás su madre y Elvira, la niñera de la
casa. Era el día de Reyes y le habían regalado un balón que ni siquiera
se había atrevido a sacar de la malla para que no se ensuciara. En
aquella época todavía no se sentía diferente a las niñas, aunque no
tardaría demasiado en aprender que aunque jugasen juntos sus universos
estaban mucho más distanciados de lo que él podía imaginarse. Tal
vez todo ocurrió como debía de ocurrir —se dijo. Y aun así, hay que
reconocer que la cosa tiene su gracia. A mis ochenta y cinco años
la vida todavía me guarda sorpresas como ésta. Quién me iba a decir
a mí que volvería de nuevo a vivir en la misma casa que ella para
pasar los últimos años de nuestras vidas… Resultaba irónico. Aun así
él ya había tomado una determinación firme. Nunca le diría quién era.
(trinapalu[at]hotmail.com)

La usurpadora
María Magdalena Gabetta
Cada vez que miro la
foto pienso en las dos, las veo jóvenes, hermosas y viudas. Sé que
en la foto parecen mayores, pero por ese tiempo no debían tener mucho
más de veinte años y nunca entendí el porqué de esa foto en la que
estábamos todos tristes. ¿Por qué dos mujeres que habían perdido a
sus esposos decidieron sacarse una foto con sus hijos a pocas horas
de haber recibido la noticia? Si hasta los juguetes parecen muertos.
Se lo pregunté muchas
veces, pero ella no me dio nunca una respuesta lógica y después no
le pregunté más ¿para qué?, pero un día, muchos años después, ella
mirándome a los ojos, por primera vez en mucho tiempo, me dijo el
porqué.
Creo también que esa
fue la última foto que nos sacamos juntas. Ni siquiera quiso posar
a mi lado cuando me casé ni cuando bautizamos a mi primer hijo.
Mi tía Clarita se casó
con un viajante al poco de quedar viuda y partió con sus hijos, nunca
más supimos de ellos. Mi madre siempre decía que Clarita era la más
débil de las dos, pero yo pienso que criar dos hijos no era tarea
fácil y mi tía tomó una buena decisión, la que hubiera tomado yo seguramente,
de estar en su lugar. Aún pienso que también había que ser fuerte
para casarse con un extraño y emigrar con dos pequeños a una ciudad
lejana. Creo que en eso me parecía a ella, o por lo menos, me identificaba
más con ella.
Mi vida fue fácil si
así puede decirse, la que se deslomó siempre fue mi madre. Trabajó
de cocinera en la casa de los Balboa, un trabajo que la buena señora
le dio al enterarse de su viudez, junto con una habitación en el sótano
de la casa para las dos. Una obra de caridad que siempre refregó en
la cara de mi madre y que le hizo pagar haciéndola trabajar de la
mañana a la noche sin descanso.
La señora Balboa a quien
Dios le había enviado sólo tres hijos varones, se encariñó conmigo,
la bella huerfanita, y me llevaba con ella a todos lados, ufanándose
de su bondad ante sus almidonadas amigas y mientras mi madre fregaba
cacerolas yo disfrutaba de ricos dulces y jugaba con niños ricos.
Para demostrar a esa
sociedad pacata que ella era una persona piadosa, la señora Balboa
hizo que estudiara junto con sus hijos y yo se lo pagué a los años,
casándome con el mayor de ellos, un joven mentalmente inestable al
cual me encargué de seducir de forma tal que yo fuera la única razón
de su vida.
Aunque al principio tuve
que soportar todo tipo de insultos de la mujer que según sus propias
palabras «había metido al diablo en su casa» y el mudo reproche de
mi madre, ya por ese entonces una mujer cuarentona y gruesa, de manos
tan gastadas que dolía mirarlas, no puedo decir que el mío fue un
mal matrimonio, si es que matrimonio podía llamarse a lo nuestro.
Me encargué a través
de los años de ir apropiándome de todos los derechos que la señora
Balboa tenía en la casa y conseguí que el inservible de mi esposo,
por ser el primogénito, quedara único dueño de la señorial propiedad
y de la mayor parte de los campos al morir su padre, una persona totalmente
influenciable como su hijo y a quien tenía encantado con mi sonrisa
angelical y mis modales educados.
Cuando mi suegra comenzó
a desvariar y llorar en los rincones, me encargué de ubicarla en «un
hogar dónde la cuidarán amorosamente» y me desligué de ella, pasando
a ser la nueva Señora de Balboa y la dueña de casa, de una casa que
dirigí con mano férrea, así como los campos heredados, por lo que
pasamos a ser los más ricos de la comarca, ante la mirada envidiosa
y asombrada de mis cuñados que siempre me despreciaron y que me decían
«la usurpadora», lo cual me causaba muchísima gracia y confirmaba
mi concepto de que eran unos imbéciles.
Mi madre nunca aceptó
otro lugar en la casa que no fuera la habitación del sótano, lo único
que logré fue que no trabajara más, pero eso solamente cuando ya era
una mujer de más de sesenta años, pero nunca me miraba a los ojos
ni me hablaba. Yo no sentía ninguna lástima por ella, le ofrecí todo
y no me aceptó nada, así que también la descarté y aunque lamenté
su muerte cuando la encontraron en su mohosa pieza después de varios
días de haber ingerido un veneno para ratas, no derramé una lágrima
por ella, una mujer sin ambiciones de la cual, si hubiera seguido
su ejemplo, solamente hubiera obtenido una vida chata y servil.
Con los años mis hijos
crecieron y rápidamente me deshice de ellos enviándolos al extranjero
a estudiar, preocupándome de que no les faltara nada y por ende no
desearan regresar, no necesitaba competencias y había tenido la suerte
de que fueran débiles como el padre, por lo cual me resultó sencillo
fomentar su falta de incentivo, enviándoles regularmente una buena
cantidad de dinero para poder disfrutar de una vida disipada, para
lo único que servían.
En cuanto a mi marido,
falleció una noche en brazos de una amante, borracho como una cuba,
liberándome así de su presencia.
Por fin era totalmente
la dueña, había conseguido todo lo que me propuse y en mi vejez no
sentí nunca remordimientos por las personas que utilicé en mi camino
para lograr mis objetivos.
A veces miraba esa foto,
la que nos habíamos sacado el día en que llegó la noticia de que mi
padre y mi tío habían muerto en una guerra lejana y que un día, antes
de morir y rompiendo su silencio de años, mi madre me dijo que nos
habíamos sacado como testimonio de que, a pesar de todo lo que nos
pasa, siempre hay que mirar adelante y no desviarse de las metas.
Creo que al fin de cuentas, no he hecho más que eso en mi vida.
(magdalenagabetta[at]gmail.com)

El deseo
Patricia E. Manzanares
Núñez
Siempre
pensé que iba a ser desdichada, por eso lo hice. Mi madre y mi tía
nunca entendían nada, para ellas la obediencia y el respeto eran las
únicas normas. Mi hermano era el único predestinado a una buena vida,
siempre y cuando hubiese querido, claro. Pero a mis diez años sólo
veía lo triste y oscura que era mi existencia, existencia que tomaba
color el día de reyes, cuando mi tío Eugenio nos traía los únicos
regalos de ese día y nos sacaba una foto. En ésta tenía unos siete
años, abrazaba la muñeca con fuerza y deseaba que el día no acabara
nunca. Sabía que al día siguiente volvería a mi traje negro, a limpiar
la casa, a ser infeliz…
Por
eso tomé la decisión que tomé. En parte tengo que agradecérselo a
ellas, mis verdugos. Me habían mandado a limpiar el trastero. Mis
hermanos y yo lo odiábamos, era un cuarto pequeño lleno de telarañas
y trastos viejos, entre ellos, nuestros regalos de reyes. La muerte
de mi tío fue la excusa perfecta para ellas, y por fin tirar aquellos
juguetes y ropa de único estreno.
Recuerdo
que no podía dejar de llorar mientras iba tirando todas aquellas cosas
que nos habían hecho ser niños durante un día; aquellas ropas, casi
nuevas, casi perfectas, metidas en el trastero sin lavar y apestando
a humedad. Sueltas y sin orden, las fotos, donde aparecían las mismas
caras llenas de odio y desesperación, y, tirado en un rincón, un libro
con las páginas llenas de frases en rojo…
Mi
analfabetismo no era tan grande como mi curiosidad, que había hecho
que muchas noches mirara los libros de escritura de mi hermano y pudiera
distinguir algunas letras, algunas palabras. Entendí lo justo como
para saber que era mi oportunidad, que no había marcha atrás. Pinché
mi dedo y dibujé un círculo en la foto y con mano torpe escribí con
sangre mi deseo…
Han
pasado muchos años desde entonces. Todavía hoy se recuerda el aparatoso
incendio de la casa de la esquina, donde murieron todos, excepto yo,
que milagrosamente sobreviví en el trastero. Y esa fue mi salvación,
fui adoptada por mi tía Nieves, la mujer de mi tío Eugenio, y desde
entonces mi vida no ha podido ser más feliz, todo lo que he deseado
lo he tenido. Soy una mujer con suerte, con suerte y con muchos deseos
que satisfacer…
(patri.mn[at]gmail.com)

_____________
Ada Iris Juanita
Cadelago
—¿Recuerdas
«la foto marcada» como la llamábamos de niños?
Sabíamos
que la trajo abuela Marineé en su baúl de viaje, junto a una nota
de su madre que decía más o menos así:
«Hija,
en ella te llevas mi alma, deseo para ustedes el más próspero futuro,
atiéndeme esa niña, mi niña, que hoy la arrancas de mi corazón en
busca de un futuro mejor.
Es
sumamente inteligente cuídala para que haga un buen matrimonio, no
se queden mucho cerca del puerto, deja que Octavio trabaje y tú encárgate
de tu hogar, como te enseñé a hacerlo y como tu abuela me lo enseñó
a mí. Por siempre cuenta con mi entrañable amor. Tu madre. Clorinda».
—Pensar
que Tía Adelia no se casó nunca, pero dedicó su vida a los niños,
sus alumnos, en el bosque chaqueño, dicen que lo hizo con tanto amor
que varios de esos niños de las comunidades aborígenes hoy son profesionales
en la Capital.
¡Menos
mal que viniste, qué bien me hizo recordar… y pensar que el único
que aún vive es papá!
(iriscadelago[at]gmail.com)

Esta sección estuvo
abierta hasta el
10 de febrero
de 2008
(pulsa
aquí para leer las participaciones
en la siguiente entrega)
Pretérito
futuro...,
es una sección
ideada y coordinada por Carmen López León
(http://mural.uv.es/carlole/)
________________________
ANTERIORES
SECCIONES PUBLICADAS DE ESCRITURA COLECTIVA:
PERSONAJES SECUNDARIOS ·
PINTURA VIVA ·
PON COLOR A LAS PALABRAS ·
CRUZA ESTA PUERTA Y ESCRIBE ·
CUÉNTANOS UN VIAJE EN... ·
PÓQUER LITERARIO ·
PÍDELE AL MAR UNA HISTORIA ·
LA TIENDA DE ANTIGÜEDADES ·
ESPERANDO EN...
 Ilustración página:
Fotografía por
Pedro Martínez ©
Ilustración página:
Fotografía por
Pedro Martínez ©
- N. de R.: Debido a un desafortunado accidente, la fotografía que
originalmente ilustraba esta página se dañó. Por ello, hemos sustituido
la misma por otra que pensamos cumple la misma función (aunque no
en todos los relatos).
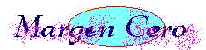
|