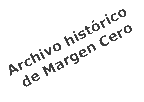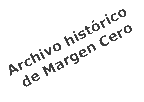|
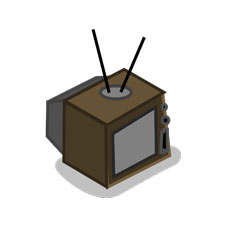
QUÉ BIEN
SE TV
Luciano
Difilippo
El émulo
argentino de John Travolta se tambalea de un lado a otro como
un barco en alta mar; ciegamente, da dos pasos hacia adelante, luego
un rodeo, luego otros tres hacia atrás en un extraño paso de baile
sin música disco de fondo. Hasta que, imprevisiblemente, Alexandra
lo toma firmemente de la mano y lo lleva en dirección al estadio de
fútbol como si de un chico del kindergarten se tratara.
Alexandra es una de las tantas efímeras novias
de Fernando. Fernando es uno de los tantos argentinos clase media
alta anclados en alguna ciudad europea. Y en el momento en que Fernando
descubre la ausencia de las manos de su corpulenta y efímera novia
austriaca entre las suyas, en el instante en que advierte estar perdido
entre la multitud, justo entonces aparece ese tipo que se cree muy
importante, marchando en procesión militar entre la gente con sus
facciones de actor de cine y su sonrisa falsa acaparadora de la atención
femenina.
Ya desde el mismo instante en que lo ve, su cara
no le gusta para nada. Y sepan ustedes que Fernando es hombre de dejarse
llevar por la primera impresión, impresión primordial entre todas
las emociones humanas; agravando aun mas las cosas, en cierto momento
el tipo levanta un enorme megáfono y lanza como saludo un descomunal
grito que a Fernando le parece un insulto hacia su persona.
A todo esto la gente enloquece con su presencia,
lo llama salvador y vitorea su nombre como un conjuro místico: «JOERG...
JOERG... JOERG...». Y Joerg ensaya su mejor sonrisa para las fotos
y estrecha manos en dirección a sus quince minutos de fama mediática
mientras a Fernando los últimos tragos de la cerveza se le suben a
la cabeza, pura efervescencia.
Más tarde, Fernando rememoró la situación y procuró
persuadirse de que verdaderamente no había tenido posibilidad ni tiempo
de volver a mezclarse entre la gente; de que fue precisamente la gente
la que lo empujó en dirección a ese político llamado Joerg Haider.
Finalmente, los dos chocaron accidentalmente en dirección al estadio
de fútbol y Haider, luego de reparar con fijeza en Fernando, extendió
su mano derecha en espera de un saludo que nunca llegó. Nunca llegó
y nunca va iba a llegar: la intoxicación audiovisual a esa realidad
co-construida produce en este teleadicto recalcitrante la sensación
de ser el protagonista —los demás, meros actores secundarios— de un
comercial de TV. Está totalmente convencido de ser el actor fetiche
para la promoción de la cerveza Quilmes desde Austria, con amor, para
millones de argentinos.
Cuando había entrado al estadio de fútbol era
una situación que se le había escapado, como si su cerebro —realismo
imaginario mediante— negara la existencia de sí mismo y de su entorno.
Haciendo caso omiso al rugido de la tribuna repleta de gente que espera
la iniciación del partido, Fernando inicia su tour visual en una circunferencia
donde están instaladas personas de ambos sexos y de todas las edades
que convierten al estadio en una especie de anfiteatro; luego, en
un muro de piedra que sostiene la tarima con la palabra Freiheit esculpida
en enormes letras góticas. Ciudadanos vestidos de sobrios uniformes
con un vago aire militar y con bates de béisbol se encargan de guardar
el orden. Sus insignias consisten en unos brazaletes blancos con dos
cruces rojas como logo. Sus rostros son duros y sus cabezas están
rapadas.
Con el fin de calmar la sed y la ansiedad de
la multitud los ayudantes, primero, entregaron las latas en la mano
de los espectadores, pero llegó a tal punto el brutal desborde de
los más sedientos que debieron arrojarlas al populacho; la imagen
de ese estadio de proporciones faraónicas y de la gente bebiendo grotescamente
de las latas y pisando las que se caían al piso le quedó a Fernando
como una metáfora de aquel lander austriaco.
Fernando se impacienta, en un principio hace
como que espera el inicio del partido y enseguida desea que empiece
de una vez por todas. Pero esa tarde el destino le tiene reservado
una desagradable sorpresa: bajo los sones de la música militar se
produce la entrada al estadio de Joerg Haider —¿de quién, si no?—
mientras la tribuna, estremecida y enfervorizada, comienza a levantar
y bajar el brazo derecho con el puño cerrado como símbolo de aclamación.
Una vez que llega a destino y todos pueden verlo
por la pantalla es como si de pronto todos los anhelos individuales
se conjugaran en uno sólo. Allí esta el fuhrer austriaco de
pie sobre la tarima, revelando por el gesto de su cara cierto respetuoso
temor hacia la enorme masa de entusiastas campesinos, esperando el
fin de la creciente ovación que a Fernando se le antoja una eternidad.
Gracias a una pantalla rectangular apostada detrás de la tarima la
imagen es tan real como si estuviera viendo a una persona de estatura
media a poca distancia; sin embargo, la altura insignificante de Haider
hubiera dejado al político muy cerca del ridículo, por lo que la proyección
aumentada lo convierte en un ser inmenso que los empequeñece a todos,
los somete con su enormidad. Sus ojos semejan abarcarlo todo y su
boca parece ávida de tragarlos uno a uno.
Cuando la ovación cesa al fin, Haider inicia
un discurso del que Fernando apenas alcanza, con un considerable esfuerzo,
a rescatar fragmentos, fragmentos que después de todo a los pocos
instantes se disgregan de su mente para ser reemplazados por un mas
piadoso realismo imaginario.
Fragmentos del discurso de Haider rescatados
por la mente de Fernando:
1) Una introductoria y burda copia del discurso de Martin Luther King
(Yo tengo un sueño...).
2) Un dulce cuento de cómo Fritz, el sufrido campesino austriaco,
echó a Juancito, el prospero inmigrante y que los niños allí presentes
aplaudieron a rabiar.
3) Un comentario a favor de la limpieza étnica de los sucios serbios
y otro del anschluss con Alemania.
4) (Tengo un fusil en una mano y una paloma blanca en la otra... no
dejen que se me vuele la paloma). Joerg Haider dixit.
Y en el preciso momento en que las palabras finales
de Haider dan a entender una extraña forma de querer (Yo no los amo,
sino que los quiero, los quiero a todos y a cada uno de ustedes por
igual... ¡los quiero, los quiero, los quiero...!, los quiero tanto...
¡que los mataría a todos...!), justo entonces la multitud abre la
boca, tal vez por que el calor no les permite respirar con fluidez
o tal vez en un gesto estúpido. Luego hace una pausa y segundos después,
levantando los brazos y la cabeza al cielo, los ojos extraviados,
llega al máximo éxtasis de su histrionismo.
—¡Los mataría a todos, los mataría a todos, los
mataría a todos! —grita tres veces con todas sus fuerzas, por si queda
alguna duda; pasa un segundo, y el colapso generalizado se produce.
Los que se encuentran sentados en la platea se levantan, el mundo
se paraliza.
Todos repiten al unísono las últimas palabras
del líder, todos quieren ser queriblemente asesinados por Joerg Haider
en un grito desesperado que se eleva más y más, sobrepasa las terrazas
del estadio y llega hasta el cielo límpido.
«Y cuando me encuentre con Alexandra me despediré
de ella para siempre y me volveré a Buenos Aires. Estoy cansado de
tantos viajes y tanta reelaboración ilusoria de la realidad. El veredicto
responsable, este último, de que este en este lugar; por lo menos
según mi psicólogo, ese peligroso demente», piensa Fernando. Pero
no hay nadie más demente y peligroso que ese líder mesiánico que les
promete a todos los presentes una muerte segura con queribles palabras.
«Mesías es el salvador del pueblo judío, etimológicamente
hablando mesianismo proviene de mesías, que es la creencia en la solución
mágica de los problemas por una sola persona, es decir, cuando la
decaída religión autoritaria ha dejado paso a políticos autoritarios
en la procuración de afiliados», dice Fernando en voz alta. Y se sorprende
de que, dada la cantidad de cerveza bebida, haya podido decir algo
tan elevado: un rayo de lucidez en medio de un oasis de ebriedad.
¡Dios mío... esta es la frase mas inteligente que he dicho en mi vida
y no hay ningún conocido a mi lado que la haya escuchado!, se lamenta
Fernando.
Sabe que su histrionismo de orador nato que cautiva
al populacho no es más que el producto de un payaso mediático, no
importa, repentinamente no quiere saber más, por miedo a enloquecer.
Esos desfiles militares, esos cantos de guerra bajo el acompañamiento
de música marcial, esos bosques de banderas, esos eslóganes políticos
repetitivos, esas pancartas gigantes con su rostro..., ¿cuántos centenares
de elementos análogos, visibles y no visibles, subrayan la misma noción:
que los germanos —raza autoritaria si las hay— tienen una capacidad
innata para el orden. Luego, recuerda a cierto amigo militar que le
comentó un dudoso hecho histórico ocurrido en la Segunda Guerra Mundial:
de su misma boca oyó decir que los nazis, durante la blitzkrieg,
exhibieron su orgullo alemán por el Arco del Triunfo tocando la marcha
de San Lorenzo; esto último lo decía con orgullo, como si hubiera
sido el protagonista de esa irracional gesta.
Una vez afuera del estadio se encuentra con Alexandra
que ni se da cuenta de que se habían separado. Está hablando en alemán
con dos hombres. Uno es un tipo joven y corpulento, es croata o estuvo
luchando en Croacia; el ustachi, le dicen. El otro, un hombre de unos
cuarenta años, a Fernando le parece conocido de algún lado.
Alexandra le indica con la mano que se acerque
y Fernando obedece por diktat. Cuando Alexandra los presenta,
la cara del extraño inicia una mutación extraordinaria, su sonrisa
desaparece como por arte de magia para se reemplazada por un gesto
desagradablemente más real. Y todo porque, lo sabe de inmediato, los
germanos nunca olvidan una ofensa. El sabor del re-encuentro.
—Was willst du, jude? —le grita Haider en alemán.
Y algo bueno no debe ser porque acto seguido dos de sus guardaespaldas
se acercan corriendo y sacan los bates de béisbol y en ese momento
Fernando supone algo realmente estúpido —más estúpido todavía que
creerse el protagonista de un comercial de TV—, supone en definitiva
que esos tipos de cabezas rapadas no se conforman con cantar canciones
patrias en las cervecerías.
Esa tarde, en ese mismo estadio, nadie vio fútbol
pero si un interesante partido de béisbol: los batazos comienzan a
llover sobre la cabeza de Fernando como si se tratase de una apetitosa
bola digna de los más grandiosos hound-round. Fernando cae
violentamente al suelo como borracho entregado luego de una larga
semana desenfrenada y, sorprendido, descubre que puede pensar a pesar
de todo el alcohol consumido y todos los golpes recibidos.
Va ser mejor volver a Buenos Aires, piensa en
el momento exacto en que la banda de música inicia los acordes de
la marcha de San Lorenzo (ah, el mundo es un pañuelo, sigue pensando
Fernando Rubinstein) y parece que, después de todo, esa tampoco es
una buena idea.
Klagenfurt, julio de 1994
Nota aclaratoria
La marcha de San Lorenzo es un himno argentino en conmemoración
de una batalla contra las tropas realistas durante la guerra de la
Independencia. El dato de que los nazis marcharon por el Arco del
Triunfo bajo el son de esa marcha es probable, aunque no totalmente
seguro. Ahora me pregunto, luego de releer el cuento, si la palabra
fascinación —es decir, ese deslumbramiento que ejercían los dictadores
sobre el pueblo— no es otra cosa que la poco feliz conjunción de las
palabras fascismo (o fascista) y nación.
 ILUSTRACIÓN RELATO:
TV vector, By Party Pop (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],
via Wikimedia Commons.
ILUSTRACIÓN RELATO:
TV vector, By Party Pop (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],
via Wikimedia Commons.
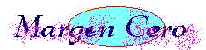
|