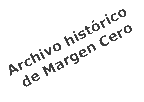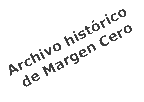|

El poeta
__________
Livia Felce
El hombre era alto y desgarbado.
La cabeza encastrada entre los hombros jibosos miraba hacia abajo.
Todo lo veía desde la altura con sus pequeños ojos hundidos en el
rostro anguloso a la sombra de una nariz prominente y ganchuda. Los
bigotes bordeaban la boca como entre paréntesis, estirando los gestos
sobre un mentón escaso. Parecía pedir perdón al pasar bajo el dintel
de las puertas que bien podía golpear su cabeza en un descuido, pero
estaba atento a la distancia. Podía tocar las copas de los árboles
y jugar a las bochas con precisión. Si era más alto también era más
largo y sus piernas daban trancos de un metro y sus brazos alcanzaban
a lo que otros no llegaban: sacar los apetecibles higos y los racimos
de la parra. Su andar era lento, pero su pensamiento era veloz. Tenía
la respuesta ágil, a veces hiriente y mordaz. Podría decirse que no
sentía piedad ni por él ni por el resto de los que estábamos cerca.
A mí me tocó pasar unos años en su compañía. Fue en los años de la
infancia. Lo conocí al nacer y sólo después de su muerte y con el
tiempo me di cuenta del desparpajo con que animaba su vida. Eran cosas
pequeñas, cotidianas, con que solazaba su tiempo: cuando yo jugaba
en la vereda con las piedritas, a un juego tal vez en desuso, con
su pie las desparramaba o las tiraba lejos de mi alcance y con gusto
reía. Otras veces yo venía de comprar papas que abrazaba contra el
pecho y él enlazaba mis tobillos con un cinturón y yo caía de bruces
y las papas rodaban como bolas de billar sobre la vereda; entonces
abría su bocaza oscura de donde salía, como de una caverna, la risa
feliz. Él se burlaba de todo y no había persona a quien no le pusiera
un apodo. Mi madre era «la gata», mi padre «el gallego», un tío «el
borracho», otro «el peludo», mi tía, «la petisa», mi abuela, «la vieja»,
y yo «espiroqueta pálida» por lo flaco y esmirriado. También caían
el almacenero, el que prendía los faroles de la calle, los vecinos,
los amigos. Tenía imaginación. Por las noches, sentado en la galería,
recitaba poesía en tertulia de bohemios que, como él, soñaban con
mundos mejores, en donde los artistas no tuvieran que pensar en trabajar
ni en resolver pequeñeces mundanas, en donde el tiempo estuviera sólo
dedicado a crear y deleitarse en la lectura, en la contemplación de
un cuadro o en el debate de los altos ideales de la humanidad, en
los que ellos serían parte de la elite pensante. Se sentían elegidos
para un destino superior en un medio que no reconocía sus méritos.
El vino con que rociaban las ideas lo proveían entre todos que ajustadamente
conseguían un peso. En ese paraíso difuso, entre verso y nostalgia,
entre frustración y desidia, surgía la risa mordaz, la crítica aguda
hacia quien no encajaba en su paradigma. Los hombres eran ovejas domesticadas,
la mayoría bruta e inconsciente de su destino porque no se asomaba
al mundo de la creación ni a la fantasía. Por eso debíamos pagar un
tributo: soportar su risa burlona, su chiste hiriente, su aspecto
de Mefistófeles de barrio. No podía trabajar. No se debía a un impedimento
físico sino al tiempo. No se podía ajustar a un horario que lo oprimiera,
y pronto lo rompió en pedazos como las hojas de un almanaque vencido.
El único empleo que tuvo lo dejó. No duró dos meses. No aceptaba nada
que lo obligara a cumplir, esta sola palabra era una atadura que lo
rebelaba. La libertad debía sentirla absoluta. Ni siquiera le interesaba
escribir, sólo contemplar. No dejar rastro, como si no hubiera pasado
por aquí. Ser ausencia. Estuvo riñendo con la vida para no estar.
Y lo logró.
En los días de verano
se bañaba detrás de una enredadera. De la manguera caía el agua sobre
su alto cuerpo desnudo mientras yo espiaba de lejos tamaña magnitud
de hombre. Me preguntaba si yo también sería así al crecer, si terminaría
siendo como él. Un vago temor me rondaba, me quitaba el apetito y
eso hizo que mi madre me llevara al Instituto de la Nutrición para
ver qué me pasaba, por qué no comía. Recuerdo que al pisar las baldosas
del pasillo con olor a hospital, yo vomitaba. No sé si mamá se cansó,
pero lo designó a él para que me acompañara a las siete de la mañana
para sacar número. Nunca entendí por qué hay que madrugar tanto para
ir a un hospital. Una vez que salíamos de la entrevista, camino a
la calle, él se escondía detrás de un árbol y yo buscaba desolado
al tío bigotudo que debía llevarme a casa. Desde entonces me quedó
un borroso sentimiento de estar perdido, buscando el camino correcto.
Cuando pusieron el teléfono
él fue el gran usuario. Por las noches su voz cálida y grave seducía
a desconocidas, que no sé si encontraba por casualidad o porque marcaba
algún número al azar. Yo lo miraba cómo en la penumbra del cuartito
sonreía y decía frases melosas. No sabía que podía ser cariñoso, pero
nunca vino una mujer a casa. Tal vez sus citas eran únicas, como presentación
y despedida, o tal vez ellas al ver a quien llevaba la contraseña,
una flor o un libro rojo, disparaban asustadas. Nunca supe de un desenlace
feliz de tantos arreboles verbales. Quizás una mujer de carne y hueso
fuera demasiado real para su fantasía. La voz en el teléfono podía
crear la mujer perfecta, la amada.
Sus amigos fueron partiendo.
René se mató por amor. Fue un caso patético, se habló largo tiempo
de eso. Juan, el escultor, se fue a vivir tan lejos, en la provincia,
que sus visitas menudearon. Agustín, el pintor, se casó, entró en
el carril de la manada: desertó. Los dos o tres que quedaban tenían
que cuidar a sus respectivas madres que iban declinando como ellos
y que hizo que redujeran sus trasnochadas a alguna escapada al café
o a un partido de bochas.
La galería enmudeció
y cuando me di cuenta del vacío mis padres se mudaron y me trasladaron
a un ambiente de orden, sin estrellas en mi ventana, ni hombres desnudos
en el jardín, ni poemas en el silencio de la noche. Entré en el rebaño,
pero traje un recuerdo, un atisbo de música en la palabra, un sonido,
gastado, pero que me comunica conmigo, con Dios, contigo.
Cuando él se fue supe
que se fue un poeta, de los ignorados, de los que equivocaron el momento
de su arribo, a quien los astros diseñaron débil para un camino tan
incierto. Su sarcasmo, que difundió en apodos y caricaturas, fue el
dardo con que nos acusaba. Sensible y frágil, las pequeñas asperezas
lo desanimaron y su leve fuego se consumió en la galería de una casa
antigua que guarda su voz junto a la fragancia de la enredadera.
Ilustración:
Fotografía por
Pedro M. Martínez ©
LIVIA FELCE fue ganadora del Segundo Premio Nacional
de obra Inédita de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina
por su libro Historia de Nadie, y del Primer Premio Letterario
Internazionale «Jean Monnet» 1999, en Italia a libro extranjero. Nacida
en Buenos Aires, estudió Letras y Antropología. Colabora en periódicos
y revistas literarias.
 De esta autora puedes leer, también en Margen Cero:
De esta autora puedes leer, también en Margen Cero:
Estoy de viaje
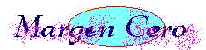
|