|

Higiene íntima
Patxi
Irurzun
—Mierda puta— maldije,
incapaz de conciliar el sueño. Por si fuera poco sólo me quedaba
un cigarrillo. De todas maneras me levanté, lo encendí y me asomé
a la ventana.
—Tiene gracia —pensé—. He dormido en
miles de casas okupadas, portales meados, en la puta calle,
le he pegado cientos de vueltas a esta mierda de ciudad para al
final acabar a diez metros del mismo agujero de donde salí.
Me habían ligado los munipas
hacía unos días en un descampado peleándome con monstruos peludos
y fosforescentes, babeando ristras de ajos, sudando cerveza, kalimotxo,
güiski de garrafón...
—Delirium tremens —diagnosticaron los
matasanos.
Y después psiquiatras, asistentes sociales...:
—Felisín, tienes que integrarte socialmente...,
reestructurar tu vida...
Eran como salvaeslips para tu alma.
Querían mantener ésta bien limpita cuando sangrabas. Me acordé
de mi abuelita, cómo solía recomendarme que llevara siempre la
ropa interior inmaculada, por si tenía un accidente y, aunque
a mi me parecía ridículo y agorero, también me ponía mis mejores
gallumbos cuando salía con una chica. Lo de aquellos tipos,
sin embargo, no lo pillaba, porque dentro de sus cálculos no entraban
desgarros, menstruaciones, desnudos que pringaran tu higiene íntima.
Del hospital me habían conducido a aquel
piso comunitario de los servicios sociales de Jamerdana, precisamente
en Beirut, mi antiguo barrio y justo enfrente de la que fuera
mi casa. Lo compartía con algún que otro majareta al que consideraban
todavía reciclable. Como la basura. No sabía muy bien lo que esperaban
de nosotros. Supongo que una existencia austera, dócil y despojada
de pasión. Nada que tuviera que ver con la idea que tenía yo de
la vida, pero me encontraba tan débil que no podía protestar.
Tan débil y tan cómodo, para ser sincero. Es difícil elegir entre
tus convicciones y un techo cubierto, a resguardo de la intemperie.
Me tiraba las noches en blanco y mirando
por la ventana. Mirando melancólico otra ventana, la ventana de
mi casa, enfrente, tras la cual tantas horas había pasado observando
el mundo como un niño pobre ve girar un tiovivo.
A veces, cuando tenía 13 ó 14 años,
solía meneármela cuando las chicas paseaban por la acera, me gustaba
escuchar sus risas cantarinas y hacer coincidir los calambrazos
en la columna con alguno de sus movimientos: una onda en el aire
de sus cabelleras, el penduleo de sus nalgas, ah, ah, aaaaaah,
de puta madre, pero después sentía un vacío dentro de mí,
era como si expulsara toda mi vida interior diluida en semen,
una pérdida de tiempo, no parecía haber ninguna chica dispuesta
a recogerla y sólo servía para ensuciar las paredes. ¿Qué sentido
tenía?
Desde pequeño había tenido esa mala
costumbre: hacerme preguntas. Tal vez por eso era capaz de pasarme
tardes enteras mirando a la gente allá abajo, a los otros niños
jugando, a los adultos en grupo, charlando, discutiendo... Me
sentía tan ajeno a ellos... Ninguno podía responder a esas preguntas
y ese era el germen de la soledad, la tristeza y el dolor. Con
el tiempo había aprendido a vivir con ellas. Eran malas hierbas
que sulfaté primero con lágrimas, más tarde con cerveza, kalimotxo,
güiski de garrafón, antes de que resecaran mi pradera, y a pesar
de todo continuaban allá dentro, enredándose a mi corazón, estrangulándolo,
y yo no podía evitar revolverme, y temía que al hacerlo hiciera
una locura, que sé yo, matarme, o matar a otro...
—¿Cómo no va sentirse un hombre solo,
cómo no va a volverse majareta si ni siquiera es capaz de conocerse
a si mismo?— me preguntaba ahora, y deseé tener una botella a
mano, porque lo más parecido a una respuesta se encontraba casi
siempre en el fondo de ella.
Tuve que conformarme con un cigarrillo
y con seguir mirando la ventana de la que había sido durante años
mi habitación. Las persianas aparecían descoloridas y carcomidas
por la lluvia. Imaginé que nadie vivía en la casa. Cuando murió
mi abuelita el propietario se apresuró en echarme a la calle.
El contrato de alquiler del cual ella era titular pertenecía a
los de renta antigua, pagábamos cuatro duros y eso le jodía particularmente.
Ahora tenía el piso a su disposición pero vacío. Había miles de
pisos vacíos en Jamerdana, mientras en la periferia se construían
nuevos barrios y algunos teníamos que dormir en casas okupadas,
en portales meados, en la puta calle. Al menos con los cuatro
duros que le pagábamos aquel tipo habría tenido para el autobús,
para venir de vez en cuando a Beirut, echarle una ojeada a su
casa y sentirse así importante, un hombre de negocios.
Esas reflexiones me hacía cuando de
repente unos pisos más abajo descubrí la figura espigadamente
ágil de un adolescente colándose por otra ventana.
—¿Qué hace ese gilipollas? —me pregunté.
Hacía demasiado tiempo que no me enamoraba
y había olvidado ciertas temeridades y urgencias que hacerlo implicaba.
Tras la ventana una chica recibió al adolescente con un beso largo
y apasionado, al que él se abandonó peligrosamente, pues dejó
de asirse al alfeizar de la ventana para corresponderle con idéntica
efusión. Por un momento permaneció flotando en el vacío (y me
dio la impresión de que no le habría importado perder pie, llevarse
como último recuerdo de esta mierda de mundo aquel beso) y finalmente
entró a la habitación. Pude distinguir entonces el rostro de la
chica. Me sonaba. Su nariz ligeramente respingona, sus labios
carnosos como una fresa desventrada, los ojos oscuros encaramados
a dos pómulos de piel roja y sobre todo un gesto tímido, como
si se avergonzara de su hermosura, reforzándola paradójicamente
con aquel apocamiento. Recordé una niña morenita mirando asustada
cuando subíamos en el ascensor mis pelos de colores, la chupa
llena de chapas, imperdibles... Hummmm. Claro que me sonaba, era
mi vecinita, la del tercero.
—Joder, cómo pasa el tiempo —pensé.
Hacía sólo unos años jugaba a la goma
en el portal y ahora allá estaba, arañándole la espalda a aquel
muchacho. Me sentía un «voyeur» pero qué querían, yo había llegado
antes, ya estaba allí fumando mi cigarrito cuando el chaval apareció
en plan Spiderman. Y por otra parte ellos dos no se mostraban
especialmente pudorosos, o su apasionamiento les había hecho olvidar
todo lo demás, pues se desnudaban el uno al otro junto a la ventana.
El chico besaba a la chica en el cuello y era como si inflara
despacito un globo: el cuerpo de ella se convulsionaba leve e
incontroladamente con cada caricia, dejando flotar deliciosamente
su melena negra, casi azul, en el aire. Mi vecinita estaba preciosa
y no pude evitarlo. Bueno, quizás ya no me encontrara tan débil
como pensaba. Hacía días que no tenía una erección. Comencé a
acariciarme y los calambrazos en la columna me trajeron en esta
ocasión el recuerdo de Ione, no sabía por qué. Ione a la que tanto
quise, sobre todo una vez que la perdí tontamente, egoísta de
mí, en una borrachera cualquiera, como si fuera un mechero, la
chupa, la dignidad, esas cosas que se pierden tontamente en borracheras
de ese tipo.
La había conocido —en el sentido bíblico—
durante una de ellas y la perdí en otra en que conocí —también
en el sentido bíblico— a su mejor amiga; que en realidad no lo
era. El oleaje del alcohol funciona de esa manera, a veces nos
trae pequeños tesoros, caracolas, botellas con mensajes de la
otra orilla y otras latas abolladas, botas despanzurradas, alquitrán...
Aquello había sucedido hacía mucho tiempo.
Ahora tenía treinta y tantas primaveras como balas de plomo alojadas
en mi corazón y Ione era una de ellas, pero nunca supe si quedó
alguna muesca en el suyo. Sólo que lo superó con la cabeza alta,
restañándose ella misma la herida, comprendiendo que no se merecía
a un julai como yo.
Tal vez sí sabía porqué me había acordado
de ella. Ione se parecía mucho a mi vecinita. Todo el mundo pensaba
que era una mosquita muerta. Yo mismo lo creí hasta que nos acostamos
y ella se comportó de aquella manera tan enérgica y desinhibida.
Con cada una de mis embestidas sentía como si le arrebatara, hiciera
añicos su secreto, aquella fuerza que guardaba celosamente en
lo más recóndito de su interior para cuando fuera imprescindible.
En un mundo de apariencias Ione me mostraba su excepcionalidad:
ella no derrochaba energías para defenderse de las cosas triviales,
prefería pasar desapercibida, ser incluso infravalorada, pero
cuando había que dar la talla tampoco se rajaba, no se escondía
ni traicionaba a los demás, como hacían muchos que por el contrario
iban por la vida pisando fuerte. Ione era noble, podía parecer
una mosquita muerta pero también te zumbaba en los oídos cuando
la mierda se amontonaba alrededor, y quizás eso sólo lo sabía
ella, era su aliento vital, que entonces en el asiento trasero
de su buga expulsaba cada vez que yo se la metía. Y sin
embargo no supe darme cuenta, yo también la menosprecié.
Sí, mi vecinita se parecía mucho a Ione
y yo además de un voyeur me sentía canalla y hasta algo pedófilo,
allá meneándomela, pero que querían, ya no era la niña que jugaba
a la goma en el portal, ahora estaba follándose a Spiderman. Mi
vecinita se parecía tanto a Ione que hasta hacía el amor de la
misma manera, sentándose sobre el chico e introduciéndose despacito
la polla, con pequeños, delicados vaivenes que no lastimaran su
vagina chiquitita, aumentando el ritmo conforme la dilataba y
apoyando las palmas de sus manos sobre el pecho del chico, como
si le aplicara un masaje cardiaco que redoblara el bombeo de sangre
a la entrepierna cuando se aproximaba al orgasmo.
Por mi parte, al llegar ese momento
cerré los ojos y no fue a ellos dos a quienes vi,
sino a Ione y a mi mismo, en el asiento trasero de su buga.
Y luego me quedé junto a la ventana como hacía unos años, enfrente,
en mi antigua casa: con los testículos vacíos, el alma lánguida
y haciéndome preguntas. ¿Por qué me había permitido el lujo de
perderla? Había estado toda mi vida solo, unas, pocas veces por
puro pánico a ser feliz y la mayoría lamentándome, y entonces,
cuando estuvieron al alcance de mi mano las dos cosas, compañía
y felicidad, las dilapidé por un capricho, por unas botellas,
algunos porros y un polvo rápido que además resultó un desastre.
¿Y por qué me daba cuenta ahora, después de tanto tiempo y de
sopetón? ¿Qué había de íntegro en no concederle ninguna esperanza
no ya sólo al matrimonio, la pareja, sino incluso al amor? Mis
amigos se habían ido quedando por el camino con sus sueños de
clase media —el pisito, el trabajo en la fábrica, los pitufos—
pero eran felices mientras que yo me desintegraba, sólo y atormentado.
¿Qué había de vital en beberse a tragos la existencia si a la
vez la dejabas vacía para los restos?
Vaya, tal vez me estaba haciendo viejo.
O puede que después de todo, los matasanos, los psiquiatras, los
asistentes sociales estuvieran haciendo bien su trabajo.
—Mierda puta —murmuré.
Quizás a la mañana siguiente me largara
de aquel piso. Después de todo alguna vez el tiovivo también se
detenía para que se montaran los niños pobres.
Miré por última vez hacia la ventana
de mi vecinita. Los dos muchachos jadeaban, tumbados uno junto
al otro, sin dejarse de acariciar después de haberse corrido.
Ellos todavía eran jóvenes y nobles, como Ione. El chico encendió
un cigarrillo, le dio una calada, besó después a Nuria y ella
escupió el humo. Se rieron, se susurraron al oído balsámicas palabras
de amor. Pensé que continuar espiándoles ahora sí que tenía delito,
que había mucha más intimidad en aquello que en el propio acto
sexual de hacía unos instantes.
Me volví pues hacia el colchón, me tumbé
sobre él y deseé unirme a aquella ceremonia del humo en que los
sentimientos caracoleaban en el aire pero ya no me quedaban más
cigarrillos y tuve que conformarme con la plácida y lánguida tristeza
después de la eyaculación.
______________
PATXI IRURZUN,
escritor pamplonica, ha
sido distinguido con
el premio Francisco Ynduráin para autores jóvenes que organiza
el colectivo Bilaketa de Aoiz
(2OO3).
Dirige el ciberfanzine
Borraska
(http://www.ctv.es/USERS/patxiirurzun/cero/index.html)
 ILUSTRACIÓN RELATO: Fotografía
por
Pedro M. Martínez ©
ILUSTRACIÓN RELATO: Fotografía
por
Pedro M. Martínez ©
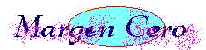
|
