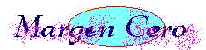Las Marías
por Luis E. Mejía Godoy
«La cantina está alegre. No si para qué... mas sin embargo, en estos tiempos, ni se sabe...», dijo la Leoncia secándose las manos en el delantal blanco con vuelos y adornos de bordes de trencilla azul, metiendo la mano en la bolsa repleta de dinero. Desenredó tres billetes de a peso y le dio el vuelto a Jerónimo por el trago doble que le había servido. Luego sacó dos cervezas de la hielera, les escurrió el agua helada con la mano, las abrió en el clavo que tenía en la esquina del mostrador, y las puso en la mesa de latón en donde Eberto Pinell y el Renco Guillén tenían acumuladas cuatro tandas de las cervezas bebidas en media hora.
Juancito Urrutia tocaba la mandolina como nadie. No había pieza que le pusiera bozal ni espuela. Lo mismo interpretaba una mazurca silvestre levanta polvo que un complicado vals del maestro Mena, o simplemente inventaba en cuestión de segundos una melodía que aunque nadie la hubiera oído nunca, provocaba dulces mareos en las muchachas y era capaz de hacer llorar como un niño hasta al más hombre. La Leoncia le pidió que tocara Las Marías. No se hizo rogar y arrancó con la antigua melodía que había aprendido de niño, de los rústicos dedos de Leandro Torres, el Capataz de la finca de Los Gutiérrez, en los descansos, a la hora del almuerzo, en las temporadas de los cortes de café en la montaña.
Juancito andaba ya jineteando el segundo estribillo, jamaqueando la mazurca, con la oreja pegadita al diapasón, la mano izquierda jugueteando cerca del borde adornado con incrustaciones de concha nácar en la boca de la mandolina, y la mano derecha pulsando las cuerdas de metal marca La Jarochita, traídas de contrabando desde México por Don Arturo Rosa Garmendia. Con la uñeta verde hecha de una jabonera de plástico, le sacaba colochos de música al pequeño instrumento de cuerpo ovalado que él mismo había hecho a mano en el taller de carpintería de Don Casimiro Ponce donde hacía rumbos como asistente, copiado a puro ojo, del dibujo de la Chalupa. En eso entró a la cantina Cresencio Cuevas y se sintió inmediatamente un ambiente tenso entre los clientes de la cantina humilde, instalada casi en el guindo, a la orilla del río. Una casita hecha de ripios de madera, adobe y tejas, con cuatro mesas de latón y diez silletas plegadizas en un espacio no mayor de seis metros cuadrados con un piso de tierra bien apelmazado recién barrido y pringado con agua y aserrín. La Leoncia achicó los ojos como tratando de hurgar el futuro. A pesar de que disfrutaba oyendo la polkita que Juancito paseaba alegremente por todo el caserío, tuvo el presentimiento de una fatalidad...
Todos en el pueblo sabían que a Cresencio Cuevas el guaro le dormía los sentidos, le arrinconaba la cordura y le oscurecía aún más su carácter agrio y pendenciero. Caminó hacia el mostrador con el machete reposando en su vaina de cuero con adornos de flecos de plásticos de colores. La Leoncia acomodaba las botellas de cerveza en el cancel y se hacía la desentendida de su presencia para no provocarlo. Lo conocía de sobra y sobre todo en los días malos. Había sido su mujer durante dos años, en los tiempos que recién se había graduado de maestra y él era Jefe de Cuadrilla en la construcción de la Carretera Panamericana en el tramo de Somoto a la frontera de El Espino, en esos años ganaba mucha plata y agarraba parranda desde el sábado al mediodía, después del pago de la planilla. «¡Poneme un trago de a dospesos...!», dijo casi gritando con su vocerrón de anunciador de gallera. «Viendo la plata baila el perro...», le contestó la Leoncia con tranquilidad pero firme. Y sonriéndole, casi coqueteándole, agregó: «¿Así que aquí venís pasado de guaro a tomarte lo que no te permiten en otra parte, verdad...?». Cresencio encendió un Valencia que andaba prensado en la oreja izquierda, expulsó el humo por la nariz, y pasándose la lengua por el labio superior adornado con un bigotito recortado a lo Benny Moré, le dijo: «Jesús amorcito, vos sabés que soy el que más te ha querido en este pueblo, aunque te me pongas reparona...». Juancito terminó la última vuelta del último compás de Las Marías, puso la uñeta y la mandolina sobre la mesa y dispuso tomarse el resto de cerveza que aún tenía en el vaso. Cresencio sacó un billete de a cinco y hecho un puño lo tiró sobre el mostrador. La Leoncia lo agarró, lo estiró y lo metió en medio del fajo que tenía en la bolsa del delantal y puso sobre el mostrador un vaso de vidrio esmerilado que llenó de guaro lija hasta el borde. «Vos sabés que me arrecha que vengás pasado de tragos... y peor cuando andás armado».
Le puso los tres pesos del vuelto bien estirados sobre el mostrador y le dijo: «Menos mal que hoy por lo menos no veniste con el Sargento Reyes que siempre le da por sacar la pistola...». Le puso el tapón de corcho a la botella y la acomodó de nuevo en el estante verde. Y dirigiéndose a Juancito le dijo desde el mostrador «¡Ydeay Juancitó por qué no te tocás una de esas arranca polvo para que vean que en este estanco somos pobres pero alegres....!». Y con la aprobación de los cuatro clientes que había en la Cantina de la Leoncia Idiáquez, Juancito Urrutia tomó nuevamente la uñeta y se puso la mandolina cerca del corazón, afinó como siempre las dos primeras cuerdas, mojando con saliva y apretando las clavijas de madera, y después de un grito imitando a un borracho, arrancó con la introducción de la polkita segoviana El grito del bolo. Cástulo, con la mirada turbia por la neblina del éter y los cuarenta y cinco grados del alcohol del guarón que vendían por galones en la Administración de Renta, pegó un cinchazo con el lomo del machete que se oyó como un rayo en seco sobre una de las mesas de latón y gritó: «¡Un momento jueputa! ¡Aquí nadie se anda burlando de Cresencio Cuevas, jodido...!». Juancito sólo bajó un poco el volumen de su interpretación, y sin dejar de tocar quedó viendo con el rabo del ojo el machete que el borracho agitaba. «Ydeay Cresencio, se te subió el guaro o ahora te picás con sopa’e chancho...?», le dijo Alberto Carazo, el escribiente y leguleyo que a todo el mundo daba bromas, sentado desde una de las mesas del rincón, donde se sacaba la goma con su amigo Mario Diablo. Pero Cresencio, sin dejar de dibujar líneas en el aire con el machete, escupiendo en el piso le dijo: «Callate Chancho peinado. O tal vez vos me podés decir quién autorizó a este chichero de mierda a tocar esa chochada... Mejor tocame La Perra renca pendejo, y si lo hacés mejor que Los Sandovales te doy diez pesos...», le dijo acercándose hasta la mesa donde estaba Juancito subiendo y bajando comarcas y caseríos campesinos tañendo su instrumento preñado de grillos y todavía con la cerveza entera sobre la mesa. Dejó de tocar, se quitó el sombrero, se pasó la mano sobre la cabeza, se quitó el sudor de la frente con la manga de la camisa de manta, se volvió a poner el sombrero y le dijo: «Ni que me pague cien pesos... Yo toco lo que quiero...». Cresencio arrimó una silla y se sentó en la mesa de Juancito, apagó el Valencia sobre la mesa y se le tomó lo que le quedaba en la botella de cerveza.
Escupió grueso entre sus piernas, le sacó de la bolsa de la camisa un cigarrillo, se lo puso en la boca sin encenderlo y con los ojos más vidriosos y riéndose le dijo: «¡Así que el muy hijueputa no quiere complacer a Cresencio Cuevas...! ¿Vos sabés que te puedo dejar tullido de por vida y sin poder tocar ese chunche que es lo que te da de hartar...?», lo amenazó Cresencio poniéndole el machete sobre el brazo. «Entonces peor para usted...», le dijo Juancito quitando su brazo de la mesa y sin perder la serenidad... La Leoncia, al ver que la conversación iba por camino retorcido buscando los guindos de la provocación y que no había razón para manchar de sangre un domingo que pintaba tan bonito, se le ocurrió llevarle una cerveza a Juancito y un doble de lija a Cresencio, y les dijo a ambos dándoles una palmadita en la espalda: «Vamos muchachos, déjense de chochadas, aquí estamos como en familia...». Pero el guaro ya había enchichado el cerebro de Cresencio que en un desorden de palabras se iba poniendo cada vez más agresivo. «A mí ni la Guardia me anda con vergas, cabrón...».
Fue un instante para ver representar la danza de la muerte a su machete desnudo, relampagueando en el aire y hundirse sobre la muñeca de Juancito sin ni siquiera rozar la mandolina, y de un tajo dejarlo sin su mano derecha tan diestra para tocar con su uñeta las melodías más complicadas. Un río de sangre corrió sobre la mesa confundiéndose con las letras de Cerveza Victoria, después del grito del músico. La mano pálida pero aún con vida, como un náufrago, buscaba desesperadamente la mandolina en el suelo. Entonces la Leoncia agarró la botella más grande, la quebró en la cabeza de Cástulo que cayó como un animal sobre las mesas y silletas y le dijo con gritos de desesperación y arrechura pateándole las costillas: «¡Jayán, por tu pésimo guaro te cagaste en el mejor domingo del año y en el mejor mazurquero de las Segovias hijueputa...!». Alberto Carazo y Mario Diablo atendieron inmediatamente a Juancito que se retorcía como un ataquiento, buscando con su mano izquierda su mano derecha debajo de la mesa. Le amarraron un mecate como torniquete para que no se le desangrara el brazo, mientras el Renco Guillén que en compañía de Chico Chihuahua entraba en el momento del bochinche, se fue saltando con su pierna de trapo a llamar al doctor Lara a su casa, y Chico, al Comando a avisarle a la Guardia para que se llevaran preso a Cresencio antes de que despertara del botellazo.
Al día siguiente el Sargento Reyes preparó la fuga de su íntimo amigo y le pidió a un Juez de Mesta le ayudara a cruzar la frontera por veredas. Dos semanas después, la Leoncia le puso a su negocio «Las Marías», en honor a la última mazurka que Juancito Mendoza tocó completa en su estanco. Y colocó un rótulo a la entrada: «Se prohíbe venir pasado de tragos. No se sirve licor a uniformados ni a los que cargan machetes... Por favor deje la rabia amarrada al palenque de la entrada». Juancito Mendoza terminó yéndose de Somoto con el Circo de Firuliche, contratado como el único músico de Centroamérica que era capaz de tocar la mandolina con una uñeta hecha del mango de un cepillo de dientes amarrado a su brazo manco. Fue una novedad.
Varios años anduvo Cresencio Cuevas errante y sobreviviendo a pleitos de cuchillo en estancos y galleras de Honduras, y ya con varios muertos en su cuenta personal. Amaneció un día de tantos en el cuarto de un putero de La Ceiba, ahorcado con una cuerda de mandolina y una nota escrita con letras inclinadas hacia la derecha, casi ilegibles que decía: «La justicia es ciega y hasta sorda pero tiene buena memoria, tarda pero no olvida ni perdona... Y con la zurda...».
* * * *
LUIS ENRIQUE MEJÍA GODOY nació en 1945, en Somoto, un pequeño pueblo al Norte de
Nicaragua. Cantautor y escritor, fundó con otros artistas, en 1975, el
Movimiento de la nueva Canción Costarricense. En Costa Rica grabó sus primeros
discos. En 1979 regresó a Nicaragua definitivamente. Mejía Godoy es autor de 18
discos y más de 200 canciones.
Es fundador, junto a sus hermanos y personalidades de Nicaragua, de la Fundación
Mejía Godoy, organización sin ánimo de lucro para ayudar desde la sociedad civil
a resolver problemas sociales y apoyar el desarrollo cultural y humano en su
país.
![]() luislucy-cablenet.com.ni
luislucy-cablenet.com.ni
![]() Lee otros relatos de este autor
(en Almiar):
El tío Ramiro;
Retrato de poeta con guitarra
y
Café Concert.
Lee otros relatos de este autor
(en Almiar):
El tío Ramiro;
Retrato de poeta con guitarra
y
Café Concert.
* Ilustración relato:
Tiepolo Gimbattista, Dziewczyna z Mandoliną ok. 1755-60-fragment por Tiepolo Gimbattista - wikipedia.org. Disponible bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia Commons.