Los hombres alegres
por Carlos Montuenga

Volver a encontrarse con las cosas cada mañana. Adentrarse una vez más en la realidad, mientras sentimos una vaga satisfacción borreguil al comprobar que todo está donde debe estar: el mismo reloj de pulsera enroscado sobre la misma mesita de noche, las mismas pantuflas a cuadros, el mismo murmullo monótono del agua al caer sobre la bañera, la misma soledad asomada al espejo redondo que vigila el vestíbulo con su mirada fija de cíclope. Golpearse una y otra vez contra la rutina, dirigir los pasos hacia la estación de metro situada a dos manzanas, o cambiar de opinión en el último momento y llegarse hasta el bar que está junto a la gasolinera, para tomar un café bien cargado. Hasta que un día, sin poder explicar el cómo ni el por qué, te encuentras caminando por calles que no reconoces, amplias avenidas flanqueadas por prados y bosques, que al poco se transforman en selvas impenetrables y después en mares poblados por extrañas criaturas —mitad delfín, mitad embarcación de recreo— que se ofrecen gentilmente a conducirte hasta donde siempre habrías querido ir.
Ahora, desde aquí, todo se ve de otra manera, como si cualquier incidente mínimo, la más leve ondulación de la hierba o el zumbido apenas audible de una polilla, ocultara un poder sin límites, la potencia para transformar la realidad, de convertirse en un suceso memorable, irrepetible. Desde esta roca, que se adentra en el mar como un enorme espolón oscuro, puedo observar a mi antojo toda la extensión de la bahía. Aquí permanezco hora tras hora, con sol o con lluvia, en días de calma cuando la brisa de poniente riza la superficie del mar, o durante las tempestades mientras soplan vientos huracanados y el aire estalla con la furia del oleaje al batir contra los acantilados. Aquí, en esta isla que no figura en los mapas ni en las cartas de navegación, van pasando mis días y mis noches, sin más cuidado que el de contemplar los colores cambiantes del cielo y el mar, la sucesión de las mareas, el vuelo acrobático de las gaviotas que anidan entre las oquedades. Siempre he sentido una gran admiración por las gaviotas; en este lugar las hay a millares, no me canso de seguir sus evoluciones, sobre todo cuando levantan el vuelo desde la superficie del agua, como si hacerlo no les exigiera esfuerzo alguno. Hay algunas muy grandes, con picos largos, amarillos, un poco curvados hacia dentro, y alas negras, aunque yo creo que esas no son gaviotas sino alguna otra especie, tal vez albatros o cormoranes, no sabría decir.
—¿Y está usted seguro de que ese lugar en el que está no figura en algún mapa?
—Seguro, lo que se dice seguro…
—¿No será algún atolón perdido en los mares del Sur o, tal vez, uno de tantos islotes que se encuentran desperdigados frente a las costas de Madagascar?
—Me pone en un aprieto, nunca se me ha dado bien la Geografía.
Las más grandes no creo que sean gaviotas, deben sean albatros o cormoranes. Una vez se plantó una de ésas a pocos metros de donde yo estaba, y se puso a dar vueltas sin dejar de observarme, tal parecía que mi presencia le causara un gran apuro; por fin, se detuvo frente a mí, extendió las alas y empezó a sacudir la cabeza, arriba y abajo, mientras lanzaba una especie de relincho; en un primer momento creí ver en aquel gesto un saludo, una fórmula de bienvenida, pero ¿quién sabe?, tal vez me estaba recriminando por estar allí, después de todo yo me había instalado en su territorio sin que nadie me invitara a hacerlo. Ahora bien, he de aclarar que su actitud fue, en todo momento, muy comedida; después de dar unas cuantas cabezadas más y agitar la cola con una oscilación rítmica, volvió a mirarme como si esperara una respuesta. Luego, en vista de que yo no me daba por aludido, alzó el vuelo dejándome allí pasmado, sin saber qué pensar de aquel encuentro. De una cosa estoy convencido: los animales demuestran a veces tener más conocimiento que nosotros; sí, ya sé que no inventan cosas ni pueden transformar el mundo, pero son sabios a su manera. Tal vez no lleguemos nunca a comprender esa forma de sabiduría, aunque muchas veces he imaginado una época, en el principio de los tiempos, cuando todo debió ser muy diferente: por ejemplo, en esa edad de oro las escupideras y las pastillas contra el insomnio carecerían por completo de utilidad, cualquiera podría plantar un manzano en su terraza, y los caimanes mostrarían de ordinario una buena disposición a entenderse con las ranas y hasta con los sapos parteros. Recuerdo que Julita se burlaba de mí cuando le hablaba de esas cosas: «eres un alma cándida, Anselmo, un caso perdido, no tienes los pies en la tierra» solía decirme. Julita Recalde era de Lugo y había venido a Madrid para estudiar Farmacia. Estuvimos saliendo durante algún tiempo, puede que llegara al año, pero supe desde el principio que para ella yo no iba a pasar de ser una distracción pasajera, un ejemplar exótico que añadir a su larga lista de novios y admiradores. Julita quería hacer un doctorado y luego dedicarse a la investigación. Además de sexy, era una chica muy culta que devoraba toda clase de libros y estaba suscrita a Nature. A veces me sorprendía con sus ocurrencias, como cuando se empeñó en que leyera Follas Novas, de Rosalía de Castro, por quien ella sentía verdadera veneración. Yo lo leí del principio al fin sólo por complacerla, porque no sabía negarme a sus caprichos.
—¿Y qué le pareció?
—¿El libro de Rosalía? Pues para ser sincero lo entendí sólo a medias, tenga en cuenta que está escrito en gallego.
Una vez fui con Julita a unas conferencias que daban en la Real Academia de Farmacia. Me acuerdo muy bien de uno de los profesores invitados: un vejete con ojillos vivaces y barba de chivo; por lo que comentaron, dirigía un departamento de genética humana en Jerusalén y había recibido qué sé yo cuantos premios internacionales en reconocimiento a su trabajo. El ilustre científico estuvo más de una hora hablando con entusiasmo de sus investigaciones que, si yo no entendí mal, habían abierto el camino al empleo de nuevos diagnósticos para detectar el gen de la hemofilia durante el desarrollo del embrión. Cuando el profesor terminó su disertación, sonaron unos tímidos aplausos, y ya el presidente de la Academia se disponía a ceder la palabra al próximo conferenciante, cuando un joven larguirucho de las primeras filas se levantó inesperadamente y dijo con una voz aguda que me sobresaltó:
—Estimado profesor, yo soy hemofílico. Por suerte, en la época en que mi madre estaba embarazada de mí no se habían desarrollado aún esas pruebas que usted acaba de describir. De otro modo, tal vez yo no habría llegado a nacer.
El profesor empalideció al escuchar aquello y, tras tirarse con nerviosismo de la perilla, se aclaró la garganta e improvisó una respuesta:
—Comprendo su punto de vista, pero usted pone sobre la mesa un dilema de tipo moral, ético, para el que, por desgracia, yo no tengo respuesta; un dilema que nos enfrenta a, lo que podríamos llamar… el doble filo de la Ciencia.
En la sala se había hecho un silencio sepulcral. Entonces, alguien detrás de nosotros empezó a aplaudir, luego otros le imitaron y al final la mayoría de los asistentes se unió en una ovación cerrada. Muchas veces me he preguntado si aquellos aplausos iban dirigidos al joven hemofílico, al ilustre profesor, o a la Ciencia, por aquello de tener un doble filo, aunque yo no sé si esto último se podría considerar como un verdadero mérito.
—¿Acaso sería usted partidario de suprimir la Ciencia por tener un doble filo?
—No señor, de ningún modo, Dios me libre. Además, yo de Ciencia entiendo poco.
No, aunque pudiera, no sé si me decidiría a suprimir algo, bueno tal vez las mañanas lluviosas de lunes o los mensajes reales de Navidad. Pero es posible que cada cosa, cada circunstancia, por muy prescindible que pueda parecernos, ocupe un lugar misterioso en el orden universal. Claro que entonces tampoco podrían suprimirse las revoluciones sin incurrir en una grave contradicción.
Julita me dejó por un negro de Rochester, Indiana, que se llamaba Nicky o Ricky, no estoy seguro; había venido a Madrid por unos pocos días y al final se puso a dar clases de inglés y decidió quedarse aquí. Era un tipo atlético, alegre, tenía unas manazas enormes y muy buen oído para la música. Llevaba siempre una armónica encima, regalo de un tío abuelo, según me dijo, y en los momentos más inesperados la sacaba del bolsillo trasero del pantalón y lo mismo se marcaba I left my heart in San Francisco que The answer is blowin´ in the wind, siempre con mucho sentimiento. A Julita se le metió en la cabeza que aprendiera a tocar la gaita, y Nicky o Ricky, que estaba chiflado por ella, se puso a la faena con verdadero ahínco, tanto que hasta llegó a actuar alguna vez con el grupo folclórico del Centro Lucense de Madrid. «You Know my friend? She can really get anything from me».
Fue por entonces cuando decidí hacer tabla rasa y replantearme mi vida. Dejé a un lado las oposiciones para auxiliar administrativo que llevaba dos años preparando. Me dediqué a observar todo lo que acontecía a mi alrededor, con la esperanza de encontrar una clave, alguna señal que pudiera servirme de guía. Acaso la respuesta se ocultaba tras las cosas más anodinas, tal vez en un listado de farmacias de guardia o en los anillos tornasolados que forma el aceite sobre el agua sucia de los charcos. Una tarde, leí en el suplemento dominical del Noticiero Ilustrado algo que fue una verdadera revelación para mí: Fritz Peterssen, físico danés completamente desconocido hasta el momento, había descubierto una sustancia transparente, similar al cristal, con no sé qué propiedades de asimetría tales que las moscas eran capaces de atravesarla en un sentido pero no en el contrario [1]. ¿No era maravilloso? Aquel descubrimiento, más allá de su dudoso interés en la fabricación de trampas para moscas, puso ante mis ojos un hecho extraordinario y, sin embargo, evidente, ¿cómo no me había dado cuenta antes?, todo está sumergido en un medio elástico, deformable, algo parecido a un inmenso océano invisible, en cuyo interior las cosas son y, a la vez, no son lo que aparentan; pues claro, eso es, hasta un niño lo entendería, lo que ocurre es que nuestro mundo funciona gracias a la creencia contraria: la realidad puede definirse, acotarse, como si se tratara de un poliedro delimitado por sus aristas, y a ver quién es tan listo como para liberarse de esa ilusión cuando se vive rodeado de millones de seres que la comparten, cuando los diarios y la televisión te recuerdan de continuo lo que debes o no creer: esto es verdadero, eso es falso; esto está bien, eso no; esta opinión es legítima, la contraria es pura mierda.
—¿Por eso ha decidido usted instalarse en esa isla solitaria?
—Pues sí, yo creo que es por eso, pero no vaya a creer que aquí me falta compañía.
Me gusta subir hasta lo más alto de esta roca. En los días claros, cuando el viento del Oeste disipa la bruma que oculta la bahía, se puede ver el Gran Arrecife; es una barrera que se interna en el mar, formada por un sinfín de bloques oscuros contra los que rompen las olas. Yo creo que se extiende hasta la proximidad del acantilado, porque la marea se desliza por esa zona formando una corriente turbulenta. Cuando las aguas están tranquilas, se escucha el sonido de un murmullo, como si la corriente hablara consigo misma, pero cada vez que el mar se enfurece, el murmullo se convierte en un estruendo infernal, sobre todo hacia el centro de la bahía. Entonces es cuando se oyen sus voces. Aunque no entiendo lo que dicen, me gusta escucharlos, puedo pasar horas sin hacer otra cosa. A veces, sus enormes corpachones de basalto oscuro aparecen por unos instantes entre la niebla, elevándose sobre otros rompientes, como gigantes surgidos del abismo. No hay fuerza capaz de hacerlos enmudecer; cantan y bailan por encima de la espuma y del bramido de los vientos, como si nunca les faltara algo que celebrar. Yo les llamo «los Hombres Alegres».
—Espere un momento. ¿Puede usted asegurarme que esos hombres alegres no son los mismos que describe Robert Louis Stevenson en uno de sus relatos?
—No sabría contestarle. Leí hace años alguna novela de Stevenson, pero sólo recuerdo la del doctor Jekyll y mister Hyde. Yo creo que lo mejor sería preguntárselo a ellos.
—¿Al doctor Jekyll y a mister Hyde?
—No, a los Hombres Alegres.
—Comprendo, lo tendré en cuenta. ¿Tiene algo más que añadir?
—No señor, nada más. Bueno sí, querría saber si puedo continuar viviendo en mi roca.
—De momento, no veo
inconveniente, pero ya habrá tiempo para hablar de eso.
[1] Por suerte para las moscas, la existencia de una sustancia con esas propiedades es más que improbable. El descubrimiento del físico danés es una fantasía que he tomado prestada de Julio Cortazar (véase "Progreso y retroceso", un texto incluido en su famosa obra Historias de Cronopios y de Famas).
_____________________
Carlos Montuenga, es
Doctor
en Ciencias. Es miembro integrante del
Taller Literario de El Comercial.
@
cmrbarreira [at] hotmail.com
ⓘ
Lee otros cuentos del autor:
Doctor Paracelso
·
Newton el mago ·
La Perla de Córdoba
·
Un otoño tan frío
·
Aurora de fuego.
• Ilustración relato: fotografía por Pedro M. Martínez ©
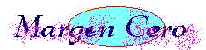
n.º 54 / septiembre-octubre 2010