Aquel día de lluvia
Relato por Blanca del Cerro

Tal vez, a partir de ese instante, la vida sería así, oscura, sombría, cenicienta, empapada de arpegios inaudibles y ahogada en sombras grises, tan grises que explotaban densas a mi alrededor y me las tenía que quitar de encima a manotazos. Lo cierto es que empecé a ahogarme en ellas, como si se tratara de un inmenso maremoto avanzando inquieto hasta mi soledad, esa soledad construida de distancias que él había dejado ahora entre nuestras almas y nuestros cuerpos.
El día en que me avisaron de su muerte empezó a llover.
Me quedé con el auricular del teléfono helado entre las manos, escuchando la siniestra noticia, mientras por mis labios se escapaba la palabra Padre, una palabra que taladraba el aire y se hacía añicos en mi cerebro petrificado.
Las gotas de lluvia iniciaron una sinfonía de lunas tibias al compás de la mañana y se aposentaron entre los hombres como si estuvieran a punto de poseerlos, como si fueran a adueñarse para siempre de sus vidas, como si ya no quisieran abandonarlos jamás.
La voz al otro lado de la línea, casi un susurro, me informó de que aquel hombre de hierro y fuego que fue mi padre había sufrido un repentino ataque al corazón, había sido inmediatamente trasladado al hospital y ya no pudo hacerse nada por salvarlo. Murió enroscado en el silencio y abrazado a su soledad, dejándome a mí con la mía propia, la de su presencia, la de su recuerdo, la de su ausencia. Una vez despojado de su carga, el susurro me dio el pésame y colgó.
No lloré. No pude llorar porque mis ojos, sin saber las razones, se negaron.
La lluvia se había apoderado de los cristales y trazaba misteriosos caminos por los que bailaba minuetos y boleros tristes.
Los recuerdos de toda una vida aparecieron en forma de aluviones inmensos, como hordas a caballo del tiempo, e inundaron mi cerebro, abarcándolo hasta tal punto que no quedó en él ni un mínimo resquicio que no fuera el ayer. Surgieron los días de mi infancia en Huesca, nuestra ciudad, juntos los dos en aquel fastuoso jardín que rodeaba nuestra casa, consolándonos por la desaparición de mi madre, víctima de una embolia. Y vi cómo mi padre, de profesión jardinero vocacional, recogía cientos de flores y cubría por completo la tumba en la que había sido enterrada su mujer, convirtiendo aquel pedazo de tierra en un paraíso de pétalos multicolores.
La danza de la lluvia se iba transformando lentamente en una acalorada mazurca compuesta de suspiros y sombras.
Y surgió el pasado de nuestra vida conjunta y solitaria. Nos habíamos quedado solos los dos y teníamos que salir adelante, él con su trabajo a cuestas, yo con mis estudios a la espalda, y ambos con la vista al frente, rodeados de ramilletes de olvido y manojos de futuro.
Mientras tanto, mientras mi mente se trasladaba al mundo inamovible del pasado, las gotas de lluvia bebían el aire.
Él me enseñó todo lo que sabía sobre botánica y jardines, me enseñó a diferenciar las plantas, a distinguirlas, a clasificarlas, a ordenarlas, me enseñó los misterios del cuidado y el abono, me enseñó el infinito universo de las flores, sus aromas y colores, los árboles, los arbustos, las hojas, los esquejes, los pecíolos, las vainas, los pétalos, los sépalos, los tallos, los troncos, las cortezas, un mundo fabuloso en el que se movía a sus anchas y que le salvó del espectro oscuro de la desesperación.
El sonido de las gotas se filtraba por mis venas.
Mi padre adoraba su trabajo, amaba los jardines, todos los jardines, y me narraba historias, cientos de historias que yo escuchaba con la boca abierta a la luz del atardecer. Mi padre me explicaba que los árboles eran los pensamientos de los ángeles, que tomaban forma en la tierra para repartir bondad por el mundo. Mi padre me contaba que la luna se tragaba todas las noches el azul del mar, un azul que durante el día chocaba con el amarillo del sol, y posteriormente lo repartía por el mundo vistiendo a las plantas de matices verdes. Mi padre me decía que las flores nunca morían sino que, cuando se marchitaban, los pétalos se elevaban hasta el espacio donde se iban acumulando y acumulando, y a lo largo de los siglos habían formado lo que nosotros llamamos arco iris el cual, en realidad, estaba compuesto por miles de millones de flores que, de tanto en tanto, al recibir la caricia de la lluvia y el sol, mostraban todo su esplendor para recordarnos que allí estaban y allí estarían hasta el fin de la eternidad. Y me aseguraba que algún día, por algún motivo especial, estallarían y el mundo quedaría inundado de flores y pétalos. A mí me gustaban sus historias y las escuchaba embelesada.
Tenía que ponerme en movimiento, tenía que salir y trasladarme hasta Huesca donde había vivido mi padre, tan alejado de mí, tenía que hacer frente a todos los trámites relacionados con su defunción, tenía que moverme, tenía que reaccionar, bajo aquella lluvia que machacaba incesantemente y no dejaba de machacar las almas.
El tiempo, revestido de nostalgias y sueños, nos llevó con sus alas transparentes por los senderos de la vida. Mi padre y yo continuamos con nuestras mutuas obligaciones, siempre juntos, siempre unidos por un hilo fino de sentimientos, siempre apoyándonos el uno en el otro. Una vez finalizados mis estudios, quise trasladarme a Barcelona para entrar en la universidad. Había decidido estudiar Botánica. Y él quedó allí, en su casa ahora casi totalmente solitaria, con sus plantas, sus flores y sus cordilleras de nostalgias y recuerdos, cada vez más altas y más pobladas.
Preparé una pequeña maleta con lo suficiente para pasar dos días fuera y bajé al garaje a recoger el coche. En la calle me recibió un indisciplinado ejército de gotas que quiso avasallarme, pero no pudo. Bajo una manada inagotable de agua, y agua, y más agua, emprendí el camino hacia la ciudad que me había visto nacer.
Mi padre y yo, en aquel entonces, nos dijimos adiós hundidos en un pozo de tristezas y pesares. Sería la primera vez en muchos años que viviríamos separados, lejos el uno del otro, puesto que, bajo ningún concepto, él abandonaría su querido hogar, pese a la propuesta que le presenté de trasladarse a vivir conmigo a la ciudad que había elegido para cursar mis estudios. Su negativa fue rotunda.
La voz de la lluvia y los limpiaparabrisas barriendo el cristal me hicieron compañía durante el recorrido.
Poco a poco el tiempo nos cubrió de sombras y lejanías. Siempre que encontraba un hueco —algunos fines de semana, algunos puentes, algunas vacaciones—, me acercaba a Huesca. Mi padre continuaba con su vida de silencios ahogados, cada vez más callado, cada vez más ausente, como si hubiera creado a su alrededor un universo de colores únicamente compuesto de flores y plantas: su mundo particular donde ya no tenía cabida más que él mismo y sus sueños.
Huesca se debatía entre torrentes de agua y dolores dispersos. El cielo crepitaba. Una parte de los habitantes del barrio, no muchos en realidad, se encontraban en la casa en la que yo había nacido y vivido hasta mi traslado a la gran ciudad. Los fantasmas de los objetos por allí diseminados me arañaron la piel del alma y me acosaron con sus sábanas blancas de recuerdos y olvidos. Hicimos los correspondientes preparativos para el entierro y el funeral, que se celebrarían ese mismo día, ya que yo no tenía más remedio que volver a Barcelona lo antes posible. El cuerpo de mi padre descansaba en el ataúd. Parecía como si estuviera rodeado de un halo de colores, como si las flores que tanto había amado quisieran acompañarle en su adiós eterno. Lo miré con una tristeza sobrecogedora, lo amé como siempre y como nunca, pero no pude llorar.
Y los años sembraron nuestros cuerpos de lejanías. Nos veíamos, pero menos, nos hablábamos, pero menos, nos recordábamos, pero menos. Mis estudios, mi trabajo, mis amigos, mi vida social, me introdujeron en un mundo totalmente distinto en el que el olvido iba aposentándose despacio a mi lado. Y no fue realmente olvido, pero sí alejamiento, él en Huesca, yo en Barcelona, la distancia, el silencio, el desapego. Siempre me decía que me echaba de menos, y yo siempre respondía que me ocurría lo mismo, pero la vida se interpuso entre nosotros y ya nada fue igual.
Las lápidas del cementerio brillaban destilando minúsculos arroyos bajo aquella lluvia incesante que me perseguía y me acosaba desde la mañana. Nos reunimos en torno a la tumba destinada a mi padre, todos muy serios bajo los paraguas. El sacerdote pronunció unas palabras que no escuché, pues lo único que pude hacer fue hablar con mi padre en voz baja, sin lágrimas, porque no podía llorar.
«Papá, lo siento, de verdad que lo siento. Te olvidé. Olvidé tu vida, olvidé tu existencia, olvidé tu amor, te dejé de lado. Lo siento, papá, lo siento ahora que no tiene solución. Dime que me perdonas. Dime que me quieres. Dime que sigues a mi lado. Dímelo de alguna manera. Aunque ahora sé que ya no puedes hacerlo. Lo siento. Perdona, papá, perdóname».
Mis palabras sonaban por dentro como olas plagadas de añoranza.
Una vez finalizado el entierro y la ceremonia, con las paletadas de tierra resonando en mi cerebro empapado de lluvia y pesadumbre, nos dirigimos hacia la iglesia a celebrar el funeral.
Entré en casa de mi padre al atardecer.
Llevaba agarrada al corazón la zozobra violeta del dolor oculto, junto con un sentimiento rojo de culpabilidad reptando por mis venas por no haber podido o sabido ser mejor hija. La palabra Padre se derretía sin quererlo en mi boca, ahora que él ya no estaba.
Las nubes en el cielo continuaban destilando su macabra danza de incertidumbres.
Todo en el interior de la casa me hablaba de él. Pasé directamente al baño y permanecí bajo el chorro de la ducha durante mucho tiempo, como si quisiera quitarme la tristeza con otras gotas distintas a las que me habían acompañado durante aquel día de lluvia. Aquel día de lluvia en que mi corazón había quedado eternamente abierto y eternamente cerrado.
Me acosté sin cenar. No sentía hambre, sólo dolor, y pena, mucha pena, y culpa, mucha culpa. No sé si dormí. Abría y cerraba los ojos pero siempre encontraba oscuridad, en el exterior y en el interior. Un tumulto de sombras me acarició la piel tiñéndola de ceniza negra. La figura de mi padre me acosó en sueños, y el barrio, sus habitantes, el sacerdote, el ataúd, los pésames, muchos pañuelos blancos hastiados de lágrimas, el cementerio, la iglesia, el funeral, la casa que ahora me pertenecía, el jardín, el ayer, el pasado, los dos juntos, sus cuentos impregnados de dulzura. Mi padre. Las imágenes se apiñaban en un desfile interminable. No sé cuánto tiempo permanecí en ese estado de duermevela, pero fue un extraño sonido el que me hizo abrir los ojos por completo. Me incorporé y escuché. El reloj marcaba las tres de la madrugada. En un principio pensé que sería la lluvia, pero aquello se asemejaba más a un siseo, un zumbido suave, alas de libélulas o de mariposas.
Me levanté, me puse una bata y unas zapatillas, subí la persiana y me asomé a la ventana del que había sido mi dormitorio a lo largo de muchos años.
Mi cuerpo quedó sacudido por un relámpago de terror y sorpresa, mientras un tropel de temblores en forma de burbujas se adueñaba de todos los rincones de mi piel y subía sin cesar hasta llegar a mi garganta. Mis pupilas reventaron de angustia.
Aquello no era posible. Lo que tenía delante no era posible. Lo estaba imaginando, lo estaba soñando, todavía no había despertado, mi imaginación, seguro que era mi imaginación, no podía ser cierto. Lo que veían mis ojos no era posible, no, no lo era.
Seguía lloviendo.
El cielo continuaba derramando sus aullidos sobre la tierra, pero ya no caían gotas, que seguramente se habrían agotado. Lo que el cielo estaba enviando, lo que las nubes lanzaban, lo que zumbaba suavemente con sonido de mariposas, lo que pululaba por el aire, no eran gotas, eran… pétalos, cientos, miles, millones de pétalos, de todos los colores, de todas las formas, de todos los tamaños imaginables. La totalidad del espacio circundante estaba cuajada de pétalos.
Y los pétalos descendían suavemente, revoloteaban entre el viento, emitían un murmullo cálido, subían y bajaban al compás de un vals que nadie salvo ellos escuchaban, y se posaban sobre la tierra del jardín, sobre el asfalto, sobre las aceras, un tapiz infinito compuesto de millones de colores.
Permanecí quieta y muda, transformada en estatua de carne.
Miríadas de pétalos inundaban el césped del jardín, los balcones, los árboles, el alféizar de mi ventana, mientras el aire se encogía repleto de aromas. Extendí la mano y los pétalos de colores rozaron mis dedos. Eran suaves, muy suaves, y los sentí en la piel como un milagro.
Miré al cielo, tan negro como el espectro de un ahogo infinito.
Los pétalos continuaban bailando alrededor del viento mientras aquel arco iris iluminaba la noche.
Permanecí así mucho, muchísimo tiempo, contemplando aquella extraña lluvia de flores que no cesaba de caer y caer, plagándome de su esencia, respirando su aroma, desgranando mi vida, atiborrándome de recuerdos, y de ayeres, y de sueños.
—Papá… —dije.
Su nombre llenó mi boca.
El cielo, el aire, la tierra, todo lleno, todo cuajado de pétalos, millones de pétalos cayendo.
—Papá… —repetí—. Gracias. Gracias por responderme.
Ejércitos de pétalos.
Entonces supe que él me había perdonado y que estaríamos siempre juntos.
Lluvia de pétalos.
—Gracias por escucharme, gracias por no haberme olvidado, gracias por mandarme una respuesta. Gracias por estar conmigo, papá.
Pétalos y pétalos y pétalos…
Aquel día de lluvia se convirtió en el más triste y el más feliz de mi vida.
Fue en ese preciso instante cuando empecé a llorar.
_____________________
BLANCA DEL CERRO (Madrid, 1951). Es Licenciada en traducción, interpretación y filología francesa por la Escuela San José de Cluny, de Madrid, dependiente de la Sorbona de París. Ha dedicado gran parte de su vida a la traducción, especialmente técnica, por lo que ha traducido multitud de artículos, folletos y especificaciones, además de 35 libros. Ha obtenido el Primer Premio de Relatos de la revista Genial y tanto el Primer y Tercer Premios de Relatos Cortos como el Primer Premio de Poesía de la Revista de Finanzauto. Ha publicado las novelas Luna Blanca (Editorial Nuevos Escritores) y Soy la tierra (Grup Lobher Editorial - Alicia Rosell Ediciones), y textos suyos han sido publicados en la Revista de Transportes, de Barcelona, en las revistas digitales Ariadna, Letralia, Narrativas y Almiar, y en el Taller de Escritura Pluma y Tintero. Su libro, aún inédito, Mi nombre es Aurora, fue uno de los diez finalistas del I Certamen de Novela Zayas (2008). Colabora en Radio Latina —para cuya página web escribe— y Radio Merlín (Madrid). Es miembro integrante del Grupo Literario El Parnaso.
Ξ Web de la autora: http://blancadelcerro.blogspot.com/
ⓘ El relato que aquí publicamos fue distinguido con el 2.º Premio de Relato Corto «Ciudad de Huesca».
• Lee otros relatos de esta autora:
El futuro presidente
-
Las águilas
-
Miel
• Ilustración relato: Fotografía por
Pedro M. Martínez ©
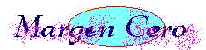
n.º 53 / julio-agosto de 2010