El ángel de cristal
Relato por Juan García-Rojo

La naturaleza sabia logró entrelazar sus vidas. Distintos sus comienzos, dispares sus necesidades, de gustos y preferencias no siempre coincidentes; no obstante, siempre juntos, salvo raras y especiales ocasiones.
Un tren y una mujer. Así empezó todo. El tren, el de las nueve y media destino Chamartín. Dos locomotoras, una en cada extremo, capaces de arrastrar ocho coches de pasajeros a más de trescientos kilómetros por hora. Doscientos metros de butacas abatibles y giratorias, de pantallas de video y un insidioso aire acondicionado que alcanza recovecos de tu cuerpo que creías olvidados.
En cuanto a la mujer… ni siquiera sé si la hubo… realmente, quiero decir. Ensoñación o criatura celestial, de lo que no cabe duda es que fue su presencia la que coaguló la realidad del apeadero y le confirió una intensidad que, por contraste, convertía el resto del mundo en una copia al agua fuerte. Todo, desde el banco escarchado en el que no había forma de sentarse hasta el tablón acristalado que transformaba los horarios en un sudoku de solución incierta, todo, repito, adquiría en su presencia los tonos intensos de una miniatura.
Llevaba un abrigo largo y ceñido color vainilla. Su pelo era negro, sin recoger, una melena corta que tenía algo de masculina y le caía en flequillo sobre la frente. Pero era su mirada, la forma que tenía de envolverlo todo, la que ataba la realidad a su persona, como si una vez en su órbita lo posible e imposible viniese determinado por el signo de una mirada o el ángulo de su cara respecto al escrutinio de unos ojos, los míos, que a esas alturas no podían apartarse de ella.
El tren apareció a lo lejos. Mientras la locomotora alcanzaba el andén el corazón empezó a latirme con fuerza. No quería perderla. Una parte de mí no podía dejar de pensar que aquello era una farsa. Pero con una protagonista así —porque mi imaginación ya había distribuido los papeles— la farsa estaba a la altura de mis expectativas, por lo general demasiado altas para conducir a otra cosa que no fuese a un torneo de recriminaciones mutuas. En aquel momento, mientras la veía coger la maleta —mi corazón en un puño, el universo concentrado en el siguiente paso, un paso que la acercaba un paso más al instante en que tendría que decantarse por uno de los vagones que tenía delante—, pues bien, como digo, en aquel momento de suprema y deliciosa agonía empecé a sentirme más vivo de lo que me había sentido desde que, sobre el barandal de Pintor Rosales, mi dedo meñique se había arrimado al de Alicia y durante un efímero segundo nuestros cuerpos habían estado más juntos de lo que llegarían a estarlo horas después entre las sabanas de una habitación mal ventilada. De eso hacía dos años. Una travesía del desierto hasta llegar a aquel oasis de ojos negros que, ironías del destino, acababa de relegarme al olvido dirigiéndose a un vagón que no era el mío.
A la decepción se sumó el desconcierto de verse nuevamente sumido en ese mundo vulgar que tan bien conocía, un mundo de colores tristones, manifiestamente mejorables, como si a la luz natural le faltase fuerza para colorear y definir las formas con la nitidez con que lo había hecho ese otro sol que acababa de ponerse en el horizonte metalizado de un tren de pasajeros.
La voz del empleado pulcramente uniformado que me observaba con impaciencia desde el estribo del vagón que tenía enfrente me devolvió definitivamente a la realidad.
—¿Sube o no?
Qué remedio. La idea de perderme el pavo de Navidad por culpa de una desconocida sonaba disparatada. Además, ¿qué habría dicho en casa? Ya me imaginaba la cara de mi madre, el silencio colgado del vacío, un segundo de prorroga antes de dictar sentencia. «¿Qué pasa?», preguntaría mi padre. «El niño no viene. Dice que ha perdido el tren». Y después las recriminaciones, por orden; primero a ese hijo díscolo que siempre salía con una excusa de última hora para romper la comunión familiar incluso en fiestas de guardar; luego entre ellos: que si lo has malcriado, que si no debías haberle consentido dejar la facultad de derecho… y así hasta que llegase el tercero en discordia y pusiese fin a una discusión que no por repetida perdía virulencia, más bien lo contrario, como si en el fondo fuese una excusa para dejar salir las frustraciones de toda una vida que ni siquiera iba a llegar a feliz término en el reflejo, bien que deformado, de la progenie que tantos sacrificios había costado sacar adelante.
Así que subí. ¿Qué otra cosa podía hacer?
El tren iba prácticamente vacío. Conté cinco personas en mi vagón, tres hombres de mediana edad y dos mujeres, la segunda sentada de espaldas a mí, de forma que no podía ver de ella más que una coronilla poco prometedora. Después de colocar mi bolsa en la bandeja para el equipaje, tomé asiento del lado de la ventanilla y me concentré en el paisaje.
Siempre me han gustado los viajes en tren. Son como una suspensión del tiempo cotidiano. En cuanto la locomotora se pone en marcha cedes parte de tu voluntad y te embarcas en una cápsula del tiempo y del espacio que acabará reintegrándote a una realidad completamente diferente.
Pero ese día estaba lejos de sentir la alegría pueril que solía experimentar cuando me sentaba junto a una ventanilla y me dejaba llevar. Confrontado con mi reciente desilusión, el recuerdo de otros viajes se disolvía en un escozor con sabor a vainilla. Mis miradas perdían pie y se daban de bruces contra el suelo de goma, incapaces de adaptarse a la nueva gravedad. Por eso, al advertir por el rabillo del ojo un destello amarillento, sentí lo mismo que debe sentir un tiovivo cuando lo ponen en marcha. Las luces se encendieron, la música sonó… y todo volvió a dar vueltas.
Prolongando un vértigo que no por infinitesimal era menos intenso, el ángel de vainilla pasó junto a mí, se detuvo a unos metros y volvió el rostro lo suficiente como para permitirme sorprender un gesto de disgusto. Luego, como si finalmente todo cobrase sentido, la discusión con mi madre a cuenta de las Navidades, mi precipitado viaje —dos mudas y unos pantalones sin planchar en una bolsa de piel—, su presencia en el andén —sobre todo su presencia—, ella se dio la vuelta y, tras dirigirme una fugaz mirada, desanduvo el camino y verificó que el número de su billete se correspondía con el del asiento que había frente al mío. Tan aturdido quedé que, cuando quise ayudarla a subir el equipaje, ella ya había dado buena cuenta de él. Mi gesto, bien que a destiempo, no pasó desapercibido. Sin darle mayor importancia, me dio las gracias y procedió a quitarse el abrigo que hasta entonces la había distinguido en mi imaginario como centro del único sistema planetario por el que estaba dispuesto a aprender astronomía. Así era yo, tan cautivo de la atracción gravitatoria de un cuerpo celeste —siempre que realmente fuese cuerpo y fuese celeste— como un satélite en órbita geoestacionaria.
Cuando finalmente tomó asiento frente a mí y advertí que el espacio que mediaba entre sus rodillas y las mías habría por fuerza de comprimirse hasta desencadenar lo inevitable, sentí un vacío en la boca del estómago que me obligó a aferrarme a los brazos de la butaca como un náufrago a una tabla. Enfrentado a la realidad de su presencia, al vértigo siguió una especie de euforia, una sonrisa inexpugnable que debía darme un aspecto ridículo, como si fuese la primera vez que tenía que habérmelas con una mujer. Cada vez más azorado, volví la mirada hacia la ventanilla y empecé a contar mentalmente, pero apenas iniciada la tarea mi atención gravitó hacia el reflejo atrapado entre el paisaje de fondo y el cristal. Los números se desvanecieron como por arte de magia, y en la intimidad de mi retina recorrí a placer los rasgos de un rostro angelical. En su belleza no había nada de etéreo; nada de ojos azules, nada de guedejas doradas que hiriesen la vista; sus ojos, como su pelo, eran negros, negros como el mar una noche de verano, confín y sueño líquido, con un fulgor plateado en el centro que condensaba vainilla, fulgor y sueño; como si, despojada de todo lo demás, todo lo demás siguiese palpitando en aquella gotita de plata que brillaba con una luz que venía de más allá de las estrellas. Y así, morosamente, mientras la madeja se desenrollaba a vertiginosa velocidad bajo el vientre de metal, yo me hundía más y más en un laberinto del que, a esas alturas, no sabía si quería salir, a ese punto habían llegado las cosas.
En la coquetería con que se apartaba un mechón de la frente descubrí mil y un detalles que se me antojaban únicos, irrepetibles, como si su razón de ser desde el principio de los tiempos hubiese sido infligirme aquella deliciosa tortura que me tenía desarbolado.
La imaginé mía; o mejor dicho, la integré en mi mundo, en el verdadero, aquél que alumbraba entre el sueño y la vigilia, un mundo de luces y sombras al que pertenecía con más derecho que a éste.
A los pies de un altar la llamé Nadia y le juré amor eterno; atravesamos la estepa barrida por el viento huyendo del Aurora, días de hambre y noches de astracán bajo un cielo esmerilado; la perdí a las afueras de Orel, como mis esperanzas, y durante meses la busqué a lo largo y ancho de un país que era muchos para encontrarla en Arcángel y morir a sus pies acribillado a balazos por un bolchevique de origen escocés.
Nuestras miradas se cruzaron a orillas del Tíber, no lejos del puente de vigas ensambladas donde Cocles detuvo los ejércitos de Porsena; fue en ese momento, mientras se perdía en el Velabro y yo no dejaba de preguntarme cómo era posible que alcanzar unas sandalias de colores se hubiese convertido en el alfa y omega de un discípulo de la Stoa, cuando supe que nuestras vidas no volverían a ser las mismas, que ella abandonaría la casa de su señor y juntos, por fin juntos, recorreríamos las costas de ese Mar Interno habitado por lotófagos y lestrigones hasta la bocana de un puerto abandonado en una esquina del mundo, como si ni siquiera entonces, viajero de un cristal que ya no sabía si estaba delante o dentro de mí, fuese capaz de imaginar la dicha como algo distinto a una burbuja al margen del tiempo y el espacio.
Por un tiempo, pero qué largo se hizo, la dejé marchar en compañía de los suyos, criaturas de un mundo extinto abocadas al crepúsculo, el corazón partido, dividido entre la brisa del mar y los bosques estrellados, entre Góndolin de los siete nombres y la colina verde de Tuna; el dolor me llevó a selvas impenetrables donde nunca se ponía el sol, un mundo de árboles barbados celosos de su intimidad, de susurros y silbidos, de charcas estrelladas tan peligrosas como los ojos encendidos que escrutaban la espesura. Aprendí a pescar en las Bocas del Sirion, y erré salvaje por el páramo hasta que un día, en el Paso del Aglon, derramé mi primera sangre. El invierno y la congoja de una ausencia que ya duraba demasiado me empujaron un poco más contra sus rodillas, esta vez tan cerca que ya podía sentirlas bajo la tela de sus jeans, apremiándome en una búsqueda que a partir de entonces hizo de la elipsis su mejor aliada.
La amé en mil y un sitios, consciente de que habitábamos un mundo de cristal y horizontes en fuga. La quise en el reflejo congelado de su lóbulo, una prolongación que tenía tanto de principio que sólo de pensarlo me arrancaba escalofríos.
Fueron minutos de éxtasis: el olor de su piel —un olor tibio, almibarado—, la forma en que las aletas de su nariz se transparentaban con el sol, incluso el gesto entre indolente y pudoroso con que en ocasiones se apoyaba en la ventanilla, todo, como digo, me provocaba un íntimo escalofrío, un estremecimiento delicioso que se veía multiplicado cada vez que nuestras miradas coincidían y creía atisbar algo parecido al reconocimiento, como si de alguna manera también ella estuviese disfrutando de aquel juego íntimo en el que me había embarcado al verla en el andén. Dos desconocidos compartiendo espacio, y quién sabe qué más, en el silencio hueco de un vagón de pasajeros.
Hoy me pregunto si también ella me buscó en el cristal; si respondió al nombre de Nadia y me lloró cuando caí muerto a sus pies; si se fijó en mí a orillas del Tíber y durmió el sueño de los lotófagos; o si desesperó de volver a verme en una celda de piedra que era el corazón de las tinieblas. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que, de alguna forma, ella y yo llegamos a disfrutar de la compañía del otro, una especie de intimidad que nos unía por las rodillas —inmóviles ya, puente y no frontera— y se prolongaba en miradas furtivas, en sonrojos disimulados que se desleían en un paisaje mesetario.
Podrá parecer pueril. Sin duda lo era. En ello radicaba el goce, en la capitulación sin condiciones, por completo, en la intensidad de una entrega que me estaba haciendo sentir dolorosamente vivo; una especia de vasallaje, pues, que tenía algo de seppuku, pero a la que sólo el seppuku daba sentido. Sólo así puede entenderse la sensación que empecé a notar en la boca del estómago cada vez que nuestras miradas se cruzaban y emprendía una retirada que ya no era retirada, era derrota, un paso más en el camino hacia esa deliciosa aniquilación que abría el suelo a mis pies cuando debería haberme abierto las puertas del cielo.
Pasado Aranda de Duero caí en la cuenta de que a menos que hiciese algo para remediarlo, mi ángel —porque era mío, lo supiese o no— desaparecería por donde había venido y no me quedaría más remedio que enfrentarme a una realidad de pavos de Navidad y créditos hipotecarios, que era en lo que se me iba la vida entre sueño y sueño. Pero cuanto menos tiempo quedaba, más cuenta me daba de que no había nada que yo pudiese hacer para evitar el fatal desenlace. Es más, ni siquiera deseaba evitarlo.
Los ángeles habitan su propio espacio, sean apeaderos a medio camino entre el pavo de Navidad y ninguna parte o ventanillas de clase turista. Los intentos de atraerlos a este mundo siempre terminan en rotundo fracaso. Y está bien que así sea. Lo que los convierte en ángeles, tengan los ojos azules o no, no es tanto su belleza como una falta de humanidad a la que se aferran con obstinación. Cercénenles las alas, esos maravillosos apéndices que los facultan para habitar las regiones celestiales, y tendrán algo muy parecido a esa persona que nunca cierra la tapa del váter o lo deja todo perdido de pelos… por más hermosos que fuesen sus ojos. Su linaje no es de éste mundo. Pertenece al reino de lo efímero, de lo imposible.
Y, repito, está bien que así sea.
Veinte minutos después llegamos a Madrid. Mientras la ayudaba a bajar el equipaje nuestras miradas se cruzaron por última vez. En sus ojos aleteaba una duda, o eso me pareció, pero si fue así no tardó en desvanecerse sin dejar huella. Luego, sin más, se dio la vuelta y echó a andar en dirección a la salida. Aún se alejaba cuando un pitido acuchilló el cielo, repentinamente gris. Sentí un escalofrío. Así acababa todo, con un tren y una mujer. Justo como había empezado.
_____________________
@ Contactar con el autor:
moericusbelligenus [at] yahoo.com
ⓘ
Ilustración:
Fotografía por
Pedro M. Martínez ©
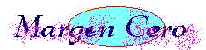
n.º 54 / septiembre-octubre 2010