relato por
Alejandro Marroquín
Ouroboros, emblematic serpent of
ancient Egypt and Greece
represented with its tail in its mouth,
continually devouring itself and being
reborn from itself.
(Encyclopaedia Britannica)
-Q
ue se calle y vaya a joder a otro lado ―le dije.
El sonido de los pájaros ha cesado. Ya mi voz alcanza al alto, moreno y mal pagado de Paulino Guerra. El recorrido junto a él me hace sentir más tranquila, es como el polluelo: se aferra a no volar por miedo de caer del nido. He caído en cuenta de que camina vigilando todo matorral, río y cerro por el que pasamos. Mi madre, Celeste de Guerra, en cambio, no se inmuta ante cualquier ruido. Siempre una señora sin miedo del diablo, me lleva de la mano a través de la larga línea ya inservible del ferrocarril. De hecho, me contó Alicia Montes que ha escuchado pasar el ferrocarril, cuyo bramido despierta hasta la más perezosa de las iguanas. Pero el ferrocarril dejó de pasar luego del desastre de los Calamitas. Sin embargo, ella afirma ante dios la veracidad de su historia. Luis Montes corrobora lo que dice pero, como su hermana, Luis Montes vive para alimentar el ocio de las personas de este pueblo.
El Ciego del Volcán es un pueblo lleno de supersticiones y chismes. La misma historia que Alicia Montes y Luis Montes afirman sin duda alguna es verdadera ha sido masticada estos diez años que precedieron al desastre de los Calamitas. La primera alma que la contó fue Maribel Altavista. Ella afirma haber visto el ferrocarril una tarde de enero que era una de las más endemoniadas en la época del año. Regresaba del molino con un huacal lleno de masa. Era un contenedor de tamaño mediano de un amalgama de colores radiantes: verde que manchaba todo el huacal con su tinte, azul que tocaba el tinte verde desde el exterior de forma desvaneciente y rojo en posición paralela al azul apenas se distinguía. Todo lo contenido dentro de ese colorido utensilio era una masa de maíz, que desbordaba la superficie lineal del huacal de manera que avistaba el sol. Una masa de tez blanca e impura, la ambrosía del pueblo. A cada palmada Maribel Altavista se dejaba grumos de masa tersa en la mano. Alcanzó a distinguir cómo el calor trastornaba el espacio vacío frente a ella. Sin embargo, cuenta que no necesitó de la vista para saber que lo que pasaba en esa vía de ferrocarril era definitivamente el maldito mismo. Nadie le creyó, desde luego, pero ese episodio fue uno de los que el pueblo recordó hasta el final de los tiempos.
Al pasar por las vías corroídas por el oxígeno y las décadas, me quedó clara una verdad de la vida: este mundo es pasajero. Un momento es como un parpadeo para el sol, pero en ese momento las cosas alcanzan su finalidad. Me detuve para admirar las vías y noté a unos niños con ropaje verde, muy propio de militares, inmóviles a los lados. Esos niños yacían en el piso encima de sus propios seres, al rojo vivo con un color que haría verse tenue el de la lava del infierno. Observé a un solo niño y sus ojos de pescado me mostraron la verdad absoluta de su condición, a la vez su tercer ojo lloraba un lagrimón negro con un rastro rojo que corría desde el orificio hasta el suelo teñido de escarlata.
Caminamos y justo cuando vi la casa de Teo recordé haber pasado de la misma manera en algún punto del tiempo. Todo su charral me pareció exactamente como lo atestiguo en mi visión divina, donde una sola persona estaba agachada para encender el fogón de una cocina improvisada, la cual tenía como base cinco piedras, grandes y ásperas, leña seca de palos que se consiguen en el laberinto que es el arbolado atrás de la casa de Teo y una base de hierro con tres patas y un cabezal en forma de triángulo. La diminuta y modesta hoguera lograba desprender el radiante color naranja de la leña encendida. Esa leña desprendía un sonido único en medio de la casa de Teo, sonido que era un crujido de lenta destrucción. Teo era como el recuerdo del viejo tiempo. Él era de una época de pistola en cinto, cuando el honor era más importante que la vida misma. Siempre llevaba su machete, sombrero de vaquero y chanclas. Al pasar cerca de su casa, Paulino Guerra lo saludó con un movimiento de mano y nos fuimos alejando del pobre y nostálgico charral.
Justo después de pasar por la casa de Teo llegamos a la zona más terrorífica de las vías: el puente. Era un puentecillo que apenas cubría el pasar de un riachuelo, pero había sido testigo de eventos de índole macabra. Allí se había colgado de un árbol seco uno de los «héroes de guerra», que no eran más que títeres del gobierno o de la guerrilla en una guerra civil sin tregua. Al mismo tiempo encontré tirada, justo debajo del árbol seco, una página vieja y maltratada con una sola gota de sangre en la esquina derecha de arriba. El manuscrito decía lo siguiente:
Serpiente bermeja, mantén la marcha
hacia adelante para poder salir
de nuestro predicamento. Escarcha
pérfida, alaba el andar del destruir.
Muévete en el anillo de la muerte
y nos veremos al final del tacto
para poder beber, por nuestro pacto,
de tus labios. Te juraré quererte.
El tren del olvido suelta música
melancólica en sus vivas heridas.
Suelta mis malditas penas paridas
desde el pasar del viento azul. Al cantar
el ruiseñor llegará el adiós final.
Quita tu grima, ya no hay muerte casual.
―Firma Moira, en una letra gótica y roja ―dijo Paulino Guerra.
Fue de tal manera que terminó el escrito. Paulino Guerra lo dejó de nuevo en el suelo y nadie más lo recogió por el resto de los tiempos. Nadie atendió a ese autor doliente y su soneto únicamente pasará como el recuerdo de una carta pisada.
Era en ese puente donde también se podía avistar a la siguanaba. Varios de mis compañeros de clase juran haberla visto buscando a su hijo, pero todo mito de este pueblo se desvanece y oscurece, por lo que lo olvidé en el momento en que me lo contaron. Más aún, cuando pasamos por el puente se me erizó la piel de manera espectacular, como si toda fibra de mi ser estuviera alerta por una maldad oculta. En todo caso, no solo considero ese puente como nefasto por la cantidad de eventos macabros ocurridos allí sino por el disparo que casi me llevo en el pie. No era nada nuevo el escuchar rifles cantar al otro lado del cerro, pero fue completamente terrorífico tener una bala incrustada a un centímetro de donde mi pie quedó petrificado. Paulino Guerra aconsejó el seguir con nuestro paso, que de donde quiera que esa bala hubiera salido era poco probable que volviera a nuestro sitio. Sin embargo, él tal como yo estaba muerto de miedo solo que su carácter de valiente no se lo dejó ver. En cambio, Celeste de Guerra no hizo nada más que un ademán de ver si mi pie estaba intacto.
Solo una vez en mi vida he sentido tanto miedo. Cuando estaba lavando ropa en el pozo que tenemos en casa. Allí escuché una jauría de perros aullando y rugiendo. En ese instante un escalofrío me recorrió toda la espalda, hasta que un hormigueo empezó a trasladarse desde las puntas de los pies hasta la coronilla. No podía moverme ante el episodio, pero me despertó del trance el bramido incesante de mi madre.
―Hija, vuelve ya ―me gritó.
Para mi sorpresa, el acontecimiento fue escuchado por más de un alma. Pedro Costa declaró de la misma manera el pasar de la jauría. Mi madre me contó que eso era una burleta. Quedé perpleja. Me pareció tan inverosímil que tal cosa me hubiera sucedido que nunca se me olvidará. La dicha burleta se escuchó en efecto cerca, así que me alivié pero no cabe duda que un acontecimiento como tal nadie me lo podrá negar.
Los pájaros volvieron a cantar. Volvimos a la marcha. Llegando al fin de nuestro peregrinaje: la casa de Humberto Regalado. Él nos dio la bienvenida y nos dejó entrar en su humilde casa de cemento con piso de cerámica de cuadros de colores. Era muy común el tener esos cuadros de colores sólidos, pero la casa de Humberto Regalado era especial porque esos cuadros tenían diseños de flores en una armonía repetitiva. El diseño abarcaba cuatro cuadros de cerámica y usaba cada uno de los cuadros para crear un círculo floral que se repetía a lo largo de toda la sala. Entré con los pies descalzos y esa cerámica helada me causó gran conformidad porque hacía un calor del infierno. Me quedé jugando en el pasamanos para no molestar en la plática de adultos. Allí estuve admirando la variedad de plantas que estaban en macetas de arcilla, cuyo color fraternizaba con el de los ladrillos al lado de ellas. Tenían plantas que eran rosas púrpuras, hierbabuena azul, orquídeas moradas, diminutos girasoles, tulipanes rosados, hortensias amarillas, iris rojas… De toda la diversidad de plantas la que más me gustó fue el diente de león que al tocarlo cerraba sus pétalos, pero que los volvía a abrir hacia el sol cuando nadie lo miraba. Me di cuenta de que la casa era grandiosa para ver de forma panorámica la inmensidad de la vía del tren y fue de tal manera que alcancé a ver a Alicia Montes jadeando al correr desde un lugar más allá de la vista.
―Ey, vos, ¿qué andas haciendo? ―le grité.
Ella decidió desviarse de la línea del tren y se movió rápidamente hacia donde yo me encontraba. Llegó frente a mí con cara de pesadumbre y me contó que la guerrilla se había llevado a su hermano. En la guerrilla se les depara un futuro incierto a los reclutados. Ya no quedaban varones en el pueblo. El último fue reclamado. No supe qué decirle ni qué hacer con ella, nadie sabía, pero mi madre se acercó al escucharla.
―La vida es larga y la tenés frente a vos. Dejá de llorarle y empezá a esperarle que de seguro para él eso es lo único que le queda.
Alicia Montes no dejó de llorar pero dudo que alguna vez se le fueran a escapar esas palabras de Celeste de Guerra. Lo siguiente que se escuchó fue un cuetazo muy cerca. Paulino Guerra decidió que era mejor regresar a casa. Salimos a paso rápido pasando por el puente y el charral de Teo. Justo cuando llegamos a la encrucijada de la calle nos dimos cuenta de que ya los pájaros cantaban. La tarde era apacible y las nubes tenían un tinte naranja. La verdad era que sentía miedo de que se oscureciera puesto que quedamos en un abismo sin forma en el que apenas nos distinguimos los unos a los otros. También estaba asustada de estar en la encrucijada de noche pues allí es donde el desastre de los Calamitas ocurrió.
Los Calamitas son una familia que vive atrás del cerro de mi casa. Ellos viven, marido y mujer, hijo e hija. Celeste de Guerra me contó que el día de su boda, Juan Calamitas y Mariana Calamitas festejaron en la encrucijada. Allí la novia vestida de blanco quedó manchada de carmesí. Varias personas sellaron sus destinos al ir a la parranda. Justo cuando sonó el campanario de la humilde iglesia del pueblo, la masacre sobrevino. Un ferrocarril de los que ya rara vez pasaba por la vía venía a toda marcha como si llevara una gran furia. Impactó a veinte invitados dejando como única evidencia su pito insaciable. Los cuerpos fueron expulsados por doquier, creando alrededor de la calle una mancha cinabria que hasta este día no se quita del suelo. Llovieron vísceras, tripas y miembros. A la novia le cayó en los pies una cabeza sin rostro, con puros sesos como careta. Cayeron tripas corintas sobre el novio. Los invitados estaban vestidos de un rufo uniforme en sus ropas. El olor del incidente no se quitó por una semana. Era nauseabundo y se podía comparar con el olor de carnicería, pero llena de carne podrida y moscas por doquier. Los gritos de ese día son de los que mi madre nunca se olvidará porque eran roncos y agudos por igual, con un nostálgico horror que causó el miedo en toda persona que los escuchó. En la ocasión más alegre de los Calamitas, el caos le recordó al pueblo que él es amo y señor de cada uno de ellos. Mi madre cuenta que la tragedia fue demasiado rápida como para determinar quién iba en el maldito tren. Desde ese día la encrucijada por la que todos pasamos no es más que el recuerdo del pasado.
Los pájaros cantaban. Por fin llegamos frente a casa. Después de una caminata increíble, lo mejor es descansar, decía mi madre.
Me sentí mal por los que dormían al lado de las vías. Títeres eran esos niños que se encontraban inmóviles al lado de las vías del ferrocarril. Estos acontecimientos ya contados no son más que el relato de un monstruo ineludible que renace con el tiempo, cuya finalidad está en reconocer lo que está escrito en el tapiz largo de la historia de un pueblo que vivió antes de las pantallas brillantes, solitario en un hilo de pueblos iguales que siguen con su vista el auto del destino que marcha en un redondel sin salidas.
―No te preocupés porque las vías se oxidarán y los pájaros no dejarán de cantar ―me dijo mi madre años después, cuando a Paulino Guerra lo mató una bala perdida en nuestro pueblo sin guerra.
Alejandro Marroquín es el seudónimo de un joven escritor de origen salvadoreño que reside en Nueva York.
🖼️ Ilustración relato: The World’s progress, detail central engraving [not stated / Public domain]
Revista Almiar (Margen Cero™) · n.º 111 · julio-agosto de 2020
Lecturas de esta página: 333










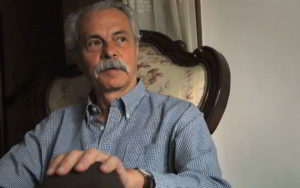
Comentarios recientes