relato por
Juan José Sánchez González
S
obre la puerta de la discoteca de verano, un potente foco proyectaba hacia la explanada de los aparcamientos su luz amarillenta y sucia. Jorge caminaba con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha, evitando mirar la molesta luz de frente. Era un treintañero de estatura media, moreno, con una naciente calvicie que clareaba su coronilla. Vestía una camiseta blanca, un poco ancha, con la que pretendía disimular su incipiente obesidad, pantalones vaqueros y zapatillas deportivas. Mario caminaba a su lado. Era un tipo de su misma edad, algo más alto y robusto, con una cabeza grande, en la que destacaba la mandíbula inferior, muy marcada y saliente, una nariz vigorosa y ojos pequeños y estirados. Llevaba el pelo negro muy corto, exactamente como siempre lo había llevado, desde que era alumno de primaria, época desde la que Jorge lo conocía. Vestía un polo azul y unos chinos amarronados. Tan concentrado estaba en lo que hablaba, que no le importaba mirar el foco, lo que le hacía guiñar los ojos.
Ambos tenían estudios universitarios. Mario era Ingeniero Técnico Agrícola, Jorge era Licenciado en Biología. Ninguno trabajaba de lo suyo. Mario llevaba un tiempo empalmando contratos como teleoperador. Unas veces vendía seguros de hogar o de coches, otras promocionaba servicios de telefonía móvil. Odiaba ese trabajo, pero de momento no había otra cosa. Quería casarse con Lola, su novia desde hacía cinco años, y tenía que ahorrar. Llevaban viviendo juntos un par de años, en un pisito alquilado por trescientos euros al mes, en el centro de Villaumbría, en el que pensaban seguir después de casados porque, como decía Lola, estaba en un buen sitio y tenía un cuartito ideal para un niño. Aquella noche Lola no estaba. Se había ido a Cádiz con unas amigas para celebrar una despedida de soltera.
Jorge era por entonces encargado de un supermercado. Antes se había pasado mucho tiempo en paro o trabajando de cualquier cosa. Ahora no lo ganaba mal, al menos no tan mal como Mario, pero odiaba muchas de las cosas que tenía que hacer, sobre todo lo de despedir gente. Siempre se había considerado un tipo de izquierdas, aunque nunca se había manifestado contra nada, como mucho se limitaba a expresar su disconformidad en redes sociales. Estaba soltero y sin novia, aunque ni siquiera pensaba en tener pareja. Hacía un par de años que había roto con Laura o, más exactamente, que ella le había dejado. Laura decía que su relación se había estancado, que no iba a ninguna parte, que necesitaba evolucionar. Jorge reconocía que Laura tenía razón en algo. Que no iba a ninguna parte. Hacía tiempo, incluso antes de que Laura le dejara, que tenía esa impresión. Era incapaz de pensar en algo parecido a un proyecto de vida. Ideas como el matrimonio, los hijos, una vida en común con alguien, le dejaban frío. A veces pensaba que era simple pereza, otras que lo hacía por no someterse a una vida convencional, aunque solo en ocasiones, cuando estaba muy deprimido o muy borracho, se reconocía a sí mismo que no hacía nada porque no le encontraba sentido a nada. Vivía solo en un pequeño piso alquilado no muy lejos de Mario. Allí dejaba pasar el tiempo, dejándose llevar por las circunstancias, sin rebelarse contra ellas pero sin aceptarlas tampoco, sin buscar sentido a lo que sucedía a su alrededor, viviendo sin más.
Pasaron junto a un grupo de adolescentes reunidos junto al maletero abierto de un coche. La sucia luz de la discoteca, colándose a través de la luna trasera, iluminaba parcialmente sus caras, dejando sus cuerpos en penumbra. Se agitaban nerviosos, reían, decían cosas apenas comprensibles. Era como si una estúpida energía los animase. Jorge se fijó en el absurdo aire de orgullo que exhibían sus caras delgadas. Algunos llevaban gorras con la visera torcida a un lado y como flotando sobre sus cabezas, lo que, sin saber exactamente porqué, los hacía más detestables a sus ojos. De repente, desde lo más profundo del grupo, una voz, más bien un alarido, se alzó contundente: «¡A cazar coños, a cazar coños!». Los demás respondieron a esa consigna con gruñidos y risas, agitando brazos y cabezas, como si la estúpida energía que los animaba hubiera alcanzado de repente su pico de máxima intensidad. Jorge se giró un momento hacia Mario, buscando su reacción, pero su amigo ni siquiera se había fijado en el grupo de adolescentes, atento como estaba a su propio monólogo.
La entrada era gratuita y el portero, un cincuentón más gordo que fuerte, apenas reparaba en la gente que cruzaba a su lado, ni siquiera le importaba que fueran menores de edad. Su única preocupación era que nadie saliese del local con un vaso de cristal o entrase con un botellón.
La discoteca ocupaba un amplio rectángulo abierto con el suelo de cemento, paredes blancas pintadas con grafitis, dos largas barras enfrentadas en el medio de sus lados mayores y una especie de bola gigantesca de color azul en el fondo. Desde el interior de la bola, un DJ, o alguien que pretendía serlo, imponía sus gustos musicales, vigilando la discoteca desde una estrecha ventana. Grupos de todas las edades se distribuían por el amplio espacio abierto, separados por grandes vacíos. A pocos hacía bailar la música.
Mario, nada más entrar, fue hacia la barra más cercana, seguido de Jorge. Consiguió que le sirvieran pronto un par de combinados de whisky con cola. Después se giró hacia el centro de la discoteca, como si buscase algo. Jorge sabía de sobra lo que buscaba, pero no parecía encontrarlo.
—Hay poco que hacer esta noche.
—¿No está Noelia? —a la pregunta de Jorge, su amigo torció la boca en lo que pretendía ser una sonrisa cínica. De repente, variando rápidamente su expresión, estiró la cabeza, señalando con su potente mandíbula a un grupo de chicas que se movía en dirección hacia la gran bola del DJ.
—Esas son cajeras tuyas… ¿no?
—Bueno, sí, está Juana y Bea, las demás no las conozco.
—¿Y qué te parecen?
—Pues que Bea tiene novio y Juana es lesbiana y las otras… joder, solo tienen veinte años.
—Chochitos frescos —Mario volvió a sonreír, esta vez con una sonrisa fea, falsa, forzada.
—Nos mandarían a la mierda nada más vernos —Jorge señaló con la mano sus cuerpos gordos de treintañeros pobres. Mario se echó a reír, esta vez de verdad.
Los cazadores de coños entraban en ese momento en la discoteca, cruzando por delante de ellos. Jorge pudo fijarse mejor en sus caras. Sus ojos eran duros y vacíos, sus caras exhibían una estupidez contenta. Hablaban a base de gruñidos y palabras incomprensibles, agitando brazos y cuerpos, excitados por la música y la cercanía de hembras. Iban camino de los servicios, al fondo, tras la gran bola.
Esta vez Mario sí se fijó en ellos.
—Esos se van a meter rayas como autovías. Y pensar que son el futuro del país.
Una chica se separó de un grupo cercano y se aproximó a Jorge. Era más alta que los dos, morena, con el pelo largo y rizado. Debía rondar los cuarenta. Llevaba gafas con monturas azules sobre su pequeña nariz chata, hundida entre mofletes blandos y grandes, ligeramente sonrosados. Vestía un amplio vestido de color azul que dejaba adivinar sus caderas anchas, su voluminosa tripa y sus grandes pechos. Saludó a Jorge estampándole dos sonoros besos en las mejillas y comenzó a hablar con él, sujetándole con fuerza del brazo derecho. Jorge la conocía, se llamaba Lucía, era otra de las cajeras del supermercado, una de las mayores y de las que más tiempo llevaba. Estaba muy borracha. Su aliento apestaba a alcohol. Preguntaba algo y sin esperar respuesta cambiaba de tema. Hablaba sobre una despedida de soltera y asuntos de trabajo y otras cosas que mezclaba sin ningún sentido. En el trabajo era seria y callada, muy tímida. Mario, a un lado, observaba la escena sin pretender intervenir en ella, indiferente a las miradas de auxilio que le dirigía Jorge, hasta que al fin decidió acudir en su rescate, interrumpiendo a Lucía con la excusa de que les esperaban en otra parte. La cajera le dirigió a Mario una mirada que le hizo temer que fuera a montar una escena. Lucía sujetó con más fuerza el brazo de Jorge, susurrándole con cara seria que tenía algo muy importante que decirle.
—Las cosas del trabajo el lunes —respondió Jorge.
—No, no es de trabajo… es algo personal… pero no te lo puedo decir ahora… luego, luego… —le soltó y se dio la vuelta sin despedirse siquiera, volviendo deprisa con su grupo.
—¿Quién coño es esa? —preguntó Mario, mientras se movían hacia otra parte de la discoteca—. Por un momento pensé que te iba a violar ahí mismo.
—Es otra de las cajeras… en fin… no sé… está borracha.
—Ya lo veo —Mario se echó a reír.
Cruzaron la discoteca hasta el muro de enfrente. Mario se detuvo y señaló a un grupo de gente que ambos conocían. Allí estaba Noelia. Era pequeña, rubia y muy blanca de piel, su estatura y delgadez hacía que aparentara veinte años en lugar de los treinta y dos que tenía. Había sido novia de Mario hacía muchos años. No había vuelto a tener novio desde que la dejó. Escribía poemas sentimentales que publicaban algunas revistas literarias digitales bajo el seudónimo de Nadia y con las que había ganado algunos concursos locales y regionales. Cuando Lola no estaba, Mario quedaba con ella. Decía que le gustaba más que Lola, pero que era demasiado rara como para casarse con ella. Era lo que había ido a buscar Mario a la discoteca. Sin pérdida de tiempo, seguro de la complicidad de Jorge, se fue hacia Noelia, que le esperaba sonriente.
Jorge estuvo hablando un rato con los demás, mientras bebía un par de copas más. Como le pasaba siempre, el alcohol empezó a provocarle una especie de somnolencia lúcida y deprimente, al tiempo que le volvía más callado y distraído. Sin darse cuenta, se fue quedando al margen de la conversación de sus amigos, hasta quedarse solo a su lado, un poco distante incluso, con un vaso a medio vaciar en la mano, mirando lo que pasaba a su alrededor. Por allí cerca andaban los cazadores de coños, siempre juntos, bailando y bebiendo. Ejercían una irritante atracción sobre él. No podía dejar de mirarlos, como si hubiese algo terriblemente fascinante en su comportamiento simiesco. Frente a ellos, comenzaba a sentir una especie de impotencia. Al mirarlos era como si fueran capaces de hacer algo que él nunca podría hacer, o no fuera capaz… como si estuvieran dotados de un don superior… o mejor, como si les faltara algo… sí, como si les faltara algo… sí, esa lucidez corrosiva que le hacía consciente a él y no a ellos de que algo les faltaba y que él tenía y que le impedía ser como ellos y actuar como ellos. Como le solía suceder cuando bebía demasiado, empezaba a sentirse infeliz e inteligente, infeliz por inteligente, al menos lo suficientemente inteligente como para que ese modo de actuar le pareciera absurdo, como para que todo le pareciese absurdo, como para que nada tuviera sentido. Comenzó a repetirse la fascinante consigna: «¡A cazar coños!». Sería fácil, muy fácil, si también él fuera capaz de reaccionar con todo su ser a esa consigna… y quizás una parte de su ser reaccionaba a ella… la parte que le hacía estar allí, en una cutre discoteca pueblerina de verano, buscando a una chica que llevarse a la cama… y que le hacía sentirse impotente o débil o infeliz. Pero otra parte no era tan elemental o tan sencilla o tan honesta, o quizás solo fuera una parte enferma… sí, enferma, enferma de lucidez, lucidez que le hacía dudar hasta de sus actos más sencillos… y que convertía su vida en una sucesión de tiempo y cosas sin sentido.
Sus pensamientos se vieron interrumpidos por Lucía que, más borracha que antes, al verle solo, había vuelto a por él.
—¿Qué te pasa?
—Nada.
Lucía, sin pensárselo, apresó su cabeza entre sus manos grandes, masculinas, mirándole intensamente a los ojos. Jorge, sorprendido por la inesperada acción de Lucía, tiró el vaso, que se derramó por el suelo de cemento rompiéndose en pedazos. Ella le liberó, riéndose con risa forzada.
—Te he asustado… estas cosas se me dan muy mal.
—¿Qué coño dices?
—Joder, solo quiero animarte, te he visto tan solo y tan serio… ¿me perdonas? —ahora le acariciaba el brazo derecho, arrugando su cara gorda en un mohín infantil—. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas?
—Déjame en paz, joder, estás borracha.
—¡Ja, ja! Pues claro, eso es lo que llevo buscando toda la noche… bueno, qué —Lucía cambió de repente la expresión de su semblante, ahora se puso seria—, ya estoy preparada para decirte lo que te quería decir… es… es… que me eches un polvo.
Jorge retrocedió un paso, mirándola perplejo. Ella inclinó la cabeza hacia el suelo un instante. Después volvió a levantarla. Sus mejillas se habían puesto muy rojas.
—Vamos, que no quieres… no, si yo ya sabía… ¡Eh! No te estoy pidiendo matrimonio —además de seria, Lucía empezaba a parecer ofendida— solo te digo que echemos un polvo… nada más… pero está bien, vale, pero no lo digas por ahí, no le digas a nadie que te lo he dicho… si vas a reírte de mí hazlo ahora… no lo hagas después a mis espaldas.
Lucía soltó a Jorge. Parecía haberse dado por vencida. Todo su entusiasmo ebrio se había esfumado en un instante. Agachó la cabeza de nuevo, se dio la vuelta y empezó a alejarse. Sin embargo, Jorge, tras recuperarse del primer instante de sorpresa, la llamó. Ni él mismo sabía por qué. No le gustaba, no le atraía en absoluto. Pero estaba enfadado, no con Lucía, sino con él mismo, con su impotencia para hacer lo mismo que hacían los cazadores de coños. Lucía volvió, lo miraba expectante.
—Está bien… ¿tienes ahí el coche?
—No… vine con unas amigas… ¿y tú?
—Me trajo Mario —al volverse hacia su amigo vio que este le miraba atentamente, como si intuyera lo que estaba pasando. Le señaló a Noelia con la cabeza, indicando con la mano la salida.
Las dos parejas salieron de la discoteca. Mario abrazaba a Noelia, que recostaba la cabeza contra su hombro. Iban delante, hablando. Jorge y Lucía les seguían a cierta distancia, sin tocarse, sin hablar, con la cabeza gacha. A pesar de su borrachera, a pesar de su enfado, Jorge dudaba… y parecía que Lucía también; en el coche, ambos, sentados en los extremos del asiento trasero, junto a cada ventana, seguían sin hablar y sin casi mirarse. Solo se escuchaba la potente voz de Mario que le decía algo a Noelia sobre que ya se había cansado de Lola y que la iba a dejar. Era el mismo cuento de siempre. Jorge lo conocía de sobra. Noelia fingía creérselo y Mario cada vez hacía menos esfuerzo por hacerlo creíble.
El coche se detuvo ante el bloque de pisos en el que vivía Jorge, quien abrió su portezuela y salió. Lucía seguía sentada. Antes de que Jorge cerrara le llamó.
—Si no quieres… —murmuró con voz lastimera.
—Vamos —cortó él, terminante, con voz firme.
Lucía se bajó del coche. Se despidieron de la otra pareja. Noelia sonreía resignada y satisfecha a través de la ventanilla abierta. Mario también sonreía, una sonrisa que auguraba muchos chistes a costa de Jorge y la gorda de Lucía. Después el coche se alejó despacio.
Subieron al piso de Jorge, sin hablar ni mirarse. Hizo sentarse a Lucía en el hundido sofá de su pequeña sala de estar. Ella parecía absorta y no se fijaba en nada. Jorge se sentó a su lado, sin tocarla.
—Bueno, qué…
Lucía se volvió hacia él. Le entró la risa floja. Tenía las gafas empañadas y sus gordos mofletes rojos.
—Joder, estás muy borracha.
—Mejor así, ¿no?
—¿Por qué?
Ella se alzó de hombros y dejó de reír. Se volvió hacia el mueble de la tele, en la pared de enfrente.
—Si no bebo no soy capaz de follar.
—No parece ahora que tengas muchas ganas… joder, en la discoteca parecía que me ibas a violar.
—¿Tú tienes ganas?
Jorge arrugó los labios y se volvió también hacia el mueble de la tele.
—La verdad es que no… dudo que se me levante.
Lucía volvió a reírse, una risa nerviosa, histérica, chillona.
—Pues hay que hacerlo.
—El qué.
—¡Ja, ja! Follar, habrá que follar, para eso hemos venido a tu casa, ¿no? ¡Ja, ja!
—Pero si acabas de decir…
—Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo… todo el mundo lo hace, si no lo haces eres un bicho raro… ¿no?
—¿Qué coño dices? Estás demasiado borracha.
Lucía volvió a ponerse seria. Se giró hacia él. A través de los cristales medio empañados de sus gafas Jorge entreveía su mirada turbia, hinchada, roja. Ella cogió sus manos, apretándolas entre las suyas. Las tenía sudadas y muy calientes.
—Tienes que ayudarme… me cuesta mucho follar… mi cuerpo me da asco, no soy capaz de desnudarme delante de un hombre si no estoy muy borracha, es un problema de tiroides, ¿sabes? Intento adelgazar, he hecho todas las dietas del mundo para intentar tener un cuerpo que no dé asco… pero no funcionan… y el psicólogo tampoco funciona… tú eres un buen tío, tan serio, no sé… me parecía que no te reirías de mí…
—Joder… pero eso no, eso no… yo… yo…
Lucía le soltó las manos, se quitó las gafas, dejándolas sobre la mesa, y empezó a frotarse los ojos. Su cuerpo se estremecía. Lloraba, lloraba despacio y en silencio. Jorge la miraba llorar sin saber qué hacer. Empezó a acariciarle la espalda, sin mucha convicción.
—Déjame, por favor, déjame… no me toques —murmuró Lucía con voz ahogada.
Jorge retiró la mano de su espalda y siguió sentado un rato a su lado, en silencio, sin hacer nada, sin saber siquiera qué hacer. Quizás necesitase palabras que le diesen un poco de ánimo. Pero no le salían, no las encontraba por ninguna parte. Llevaba demasiado tiempo hablando solo consigo mismo y había perdido la costumbre de decirle a otra persona lo que necesitaba escuchar. Ni siquiera sabía por qué la había llevado a su casa. No le gustaba. Había actuado movido por una especie de rabia desesperada… «¡A cazar coños, a cazar coños!». Por un instante había pensado que se abalanzaría sobre ese cuerpo y que follarían como animales, como si todo se redujese a carne, saliva, semen… como si pudiera ahogar por un instante siquiera esa corrosiva lucidez que oscurecía su vida, pero así no funcionaba, él nunca había funcionado así.
Se levantó del sofá, aunque no sabía qué hacer. Lucía seguía doblada sobre sí misma, llorando despacio. Le incomodaba su presencia, necesitaba un poco de aire. Jorge salió al pequeño balcón al que daba su sala de estar. Se recostó en la barandilla, mirando la calle vacía, en penumbra. Tenía un aspecto triste, tan oscura, vieja, estrecha, torcida, con los coches aparcados junto a la acera opuesta, con las ventanas y las puertas de todas las casas cerradas, sin señales de vida en su interior. Es verdad que tampoco era alegre de día. Pero, al menos, la luz, la actividad, la gente que iba de un lado para otro, el ruidoso paso de los coches, disimulaba esa tristeza. Ahora el silencio era abrumador, tan denso, absoluto, definitivo…
Escuchó algo a sus espaldas. Lucía se había levantado del sofá. Por un instante pensó en entrar y en hablar con ella… pero no sabía qué decir. ¿Que creyese más en ella, que aprendiese a quererse, que el universo conspira para que sus sueños se realicen, que siempre hay solución y esperanza? No, él no sabía hablar así. Ya no buscaba soluciones ni consuelo. No se acordaba desde cuándo. Laura le había dejado por eso. También ella necesitaba palabras, palabras que, en mitad de las dificultades por las que atravesaban entonces, cuando él estaba en paro y ella trabajaba media jornada como dependienta en una tienda de ropa, le hicieran creer en un futuro mejor. Pero Jorge ya no creía en esas palabras, se deshacían muy pronto en su mente… además, ya no creía en un futuro mejor. Tenía la turbia convicción de que la vida le arrastraba a cualquier parte sin importancia.
Sin necesidad de volverse, sabía que Lucía le observaba a través de la puerta abierta del balcón, en pie, en mitad de la sala de estar. Pensar le ayudaba a olvidar su presencia, pero era demasiado intensa como para no sentir que estaba allí. Quizás necesitaba decirle algo, pero Jorge prefería que se fuese sin decir nada. Siguió recostado en la barandilla mientras la escuchaba alejarse por el pasillo y salir de su piso. Respiró aliviado. Poco después Lucía apareció en la calle, alejándose por la acera, deprisa, con la cabeza gacha, sin volverse hacia atrás. El lunes volvería a verla en el trabajo. Ambos harían como si nada hubiera pasado. Y todo seguiría igual, rodando hacia ninguna parte… Era deprimente. Siempre llegaba a esa conclusión en sus agónicos instantes de lucidez. Se preguntaba si alguna vez los cazadores de coños llegarían a una conclusión semejante. Seguramente no. Eran estúpidos y felices. Quizás mereciesen ser envidiados. Tampoco Mario pensaba nunca en la falta de sentido de lo que hacía. Seguía un camino marcado. La inercia de costumbres repetidas durante generaciones daba sentido a su mundo. Y no le importaba hacer trampas, siempre se habían hecho. También era feliz… El mundo era para ellos, para todos ellos, estaban a gusto en él… después estaban los que no estaban a gusto, como él o Lucía, sintiéndose débiles, feos, solos, lúcidos, al margen de todo… pero esos no importaban, no importaban en absoluto. Se dio la vuelta y entró bostezando en el piso. Al menos no le iba a costar dormir. Con eso tenía bastante.
Juan José Sánchez González es natural de Villafranca de los Barros (Badajoz). Tiene publicados diversos relatos en las revistas literarias Ariadna RC, Almiar, Letralia, Narrativas, En Sentido Figurado, Relatos sin Contrato (RSC) y Pluma y Tintero, además de en antologías como El Vuelo de la Palabra, el cuento en Extremadura en 2015 y 2016, en la 1.ª y 2.ª Antología de relato corto publicada por Serial Ediciones y Palabras Contadas de La Fragua del Trovador.
📧 Contactar con el autor: ret50jon [at] hotmail [dot] com
👁 Leer más relatos de este autor (en Almiar): El baile de las sombras ▫ El reflejo ▫ El trastero ▫ Una casa nueva ▫ Por nada
🖼️ Ilustración relato: Foto por Elevate / Pexels [dominio público ].
Revista Almiar • n.º 112 • septiembre-octubre de 2020 • MARGEN CERO™
Lecturas de esta página: 203



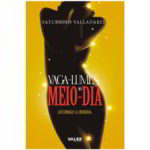








Comentarios recientes