Obras de teatro adaptadas al cine
artículo por
Javier Sánchez Lucena
«
¡Atención! ¿Están listas las luces? ¿Y la música? ¿Listas las actrices? ¿Los actores? ¡Muy bien, entonces empezamos! ¡Adelante! ¡Telón!».
¿Telón? ¿Pero esto no era el comienzo del rodaje de una película? Ah, claro, sí que es una película, pero una muy especial: la adaptación al cine de una obra de teatro. De ahí esa forma que ha tenido el director —¿o es una directora?— de convocar a su equipo. En este momento siento por él, o ella, algo de envidia, porque se dispone a llevar a cabo un bellísimo intento: el de plasmar en imágenes fijas la maravillosa y extraña realidad del teatro. Puede que sea un intento destinado al fracaso, pero eso lo hace todavía más valioso y más auténtico porque ¿no es acaso el acto de la creación artística un esfuerzo continuo, y muchas veces sin recompensa, de dar una forma a lo intangible?
Imagino al equipo de rodaje ya en plena tarea. Este grupo de personas se dispone a intentar trasladar al cine, a la imagen filmada, la falsa espontaneidad, la frescura ensayada de una obra de teatro. Y no lo tienen nada fácil, así que, de momento, vamos a dejar que se concentren en su trabajo. Mientras avanzan y retroceden en su primera escena, repitiéndola una y otra vez hasta dar con la toma que juzguen como la más perfecta, nosotros vamos a echar un vistazo atrás y a conocer algunos detalles que pueden resultar interesantes sobre este intento fracasado de antemano. Síganme, por favor.
Quien haya leído alguna de las anteriores entregas de esta sección, El proyector de palabras, habrá podido darse cuenta de que los datos contenidos en los textos parecen no guardar orden alguno. Esto no es del todo cierto; en ellos rige un orden algo caótico pero, en realidad, muy determinado: el de las emociones, recuerdos y preferencias de quien los escribe. Este artículo no va a ser una excepción y, por eso, comenzará por los dos autores de teatro que me son más queridos: Federico García Lorca y Tennessee Williams.
En 1936, el mismo año en el que sería asesinado, Federico García Lorca escribe La casa de Bernarda Alba. Esta obra, que pudo ser estrenada solo diez años después en Argentina, retrata de manera visceral y sincera la cerrazón y el oscurantismo que reinaban en buena parte de España a principios del siglo XX. Contenía una crítica feroz a la estructura familiar tradicional, al patriarcado y a la educación represiva que se imponía a las mujeres respecto a su papel en la sociedad. Preservar su «honra» y aprender los rudimentos del servicio a sus amos y señores, los hombres, era todo lo que una joven decente necesitaba hacer mientras le llegaba el momento clave de su existencia, es decir, el de ser elegida para el matrimonio. La obra de García Lorca suponía también un análisis de las profundas diferencias sociales existentes en un país convulso política y socialmente, sumido en su mayor parte en la ignorancia y en la precariedad, y al que no fue difícil llevar a una guerra espantosa y fratricida.
Desde un punto de vista más puramente literario, la obra de García Lorca ahonda en su proyecto personal, arriesgado, profundamente lírico. Su forma de entender la literatura y el teatro busca provocar en cada espectador, en cada persona lectora, el gesto de mirar en su propio interior y sentirse, una y otra vez, resumida en esencia y retratada sobre las tablas. Las reiteraciones presentes en el texto, que crean un efecto poético, comparten el espacio escénico con una hábil disposición de los recursos teatrales, gestuales y recitativos del elenco protagonista. No es poca cosa, por decirlo de una manera coloquial, representar a Lorca: su plasmación óptima llegaría nada más y nada menos que con la verdad, la verdad del alma humana, la verdad de sus carencias y frustraciones más hondas, la verdad de su represión constante. Metáforas complejas y expresiones significativas son introducidas en los diálogos en apariencia más naturales, logrando un efecto de realidad trascendida, no simplemente expuesta sino analizada. La casa de Bernarda Alba aspira a ser un universo en sí misma, y —en mi modesta opinión— no solo lo consigue, sino que incluso supera los objetivos de su autor.
Esta obra sigue siendo, a día de hoy, una de las más representadas de todo el repertorio teatral en nuestro país. Algo en su argumento, en sus poderosos personales femeninos y en sus diálogos esclarecidos toca de manera directa y viva un nervio al descubierto de nuestra sociedad, de nuestra educación o falta de ella, de nuestra forma de ver el mundo. Las mujeres son, por una vez, protagonistas. Se retratan sus opresiones y angustias, el rígido hábito de costumbres e imposiciones con el que se las vestía nada más nacer y del que ellas no podían librarse, a riesgo de ser condenadas al ostracismo, la violencia e incluso la muerte. Una muerte en vida es lo que supone el encierro impuesto por Bernarda Alba a sus hijas, en contra de su juventud y su aliento.
En 1987 llega una adaptación al cine de la mano del director Mario Camus, un clásico de nuestro panorama fílmico y una opción segura en lo que a respeto por la obra original se refiere. La película quiere ser una adaptación fiel al texto de García Lorca, y se apoya sobre todo en la excelente interpretación de sus actrices protagonistas, con Irene Gutierrez Caba y Florinda Chico a la cabeza. Espacios cerrados y colores oscuros para la historia que mejor ha hablado de públicos encierros y pasiones que corren bajo la piel; «algo muy grande» que sucede bajo las ropas teñidas del omnipresente color negro, símbolo aquí de la cárcel en la que son encerradas las emociones.
Casi exactamente dos décadas después del asesinato de Federico García Lorca, en 1955, el autor norteamericano Tennessee Williams estrena su obra La gata sobre el tejado de zinc caliente. En este momento, Williams era ya un dramaturgo consagrado y famoso gracias a títulos como El zoo de cristal y, sobre todo, Un tranvía llamado deseo. Pero será La gata… la pieza con la que el autor desplegaría, en mi opinión, todo el magnífico aparato de su talento. Su tema será uno de los más importantes para el autor: la mentira; con la presencia de sus habituales compañeros, la ocultación y la hipocresía.
El escenario es una mansión del llamado «Gran Sur», el sur más reaccionario y anclado en la tradición del esclavismo, gracias al cual se forjaron enormes fortunas. Los personajes principales son tres: un ex jugador de rugby, alcoholizado y perseguido por algunos fantasmas; su mujer, que a pesar de todo aún lo ama y quiere sacarlo del marasmo emocional en el que está sumido y el padre del primero, rico terrateniente, dueño, señor de su casa, pero también un ser humano vulnerable a la enfermedad. Podría decirse que el auténtico entorno de la acción dramática reside en este tormentoso y vapuleado trío, a cuyos diálogos mordaces asistimos con un asombro cada vez mayor. Nada más difícil que dar vida a unas personalidades en feroz conflicto, enfrentadas a causa de sus deseos y las falsedades necesarias para cumplirlos. Insinuaciones que se convierten en reproches, acusaciones disparadas como balas que quieren atravesar los órganos más vitales. Calor, alcohol, sexualidad reprimida o demasiado evidente… Todo ello se mezcla para formar una gran madeja apretada y caliente al tacto, como el tejado de zinc que aparece en el título de la obra y que imaginamos ardiendo literalmente, intocable como el centro de un volcán después de horas de recibir el baño sin misericordia de los rayos solares.
Ambos autores, García Lorca y Tennessee Williams, aunque lejanos en el espacio comparten un universo de referentes: el sur, castigado por el calor y por las viejas costumbres, inamovibles como piedras que nada sirven para construir. Un sur imbricado por tradiciones que quieren limitar la libre expresión de las mismas emociones y apetitos que su clima favorece y envuelve con un manto de sudor y languidez. Sur andaluz o americano, sur a fin de cuentas: sofocante, habitado por supersticiones y fantasmas, convulso de emociones y violencias, barroco.
Tennessee Williams ha tenido una suerte variable con sus adaptaciones al cine. En el caso de La gata sobre el tejado de zinc caliente esa suerte fue muy buena: la película dirigida por Richard Brooks y estrenada en 1958 es una verdadera obra maestra. Experto en llevar textos literarios a formato cinematográfico, Brooks compone un astuto rompecabezas en cuya caldeada puesta en escena no falta de nada: color rabioso, luz a raudales, interiores matizados por blancas celosías de madera y un mueble-bar muy bien surtido de botellas. Un final modificado con respecto al de la obra de teatro para introducir la esperanza y una cierta dosis de cínico romanticismo, obligados en una gran producción de Hollywood, no logran empañar el profundo atractivo de esta gran película. Solo otra adaptación de su obra, esta a cargo del maestro Joseph L. Mankiewicz, consigue superarla. En De repente, el último verano (1959) encontramos la plasmación de un maravilloso y muy logrado aire gótico para una historia de Tennessee Williams en la que, una vez más, no falta de nada. La crítica social y humana encuentra su más hiperbólico y acertado cauce en las insinuaciones de incesto. El escenario es un lujurioso jardín habitado por plantas carnívoras; y el clímax de la historia tiene lugar con el relato sobre la muerte del omnipresente Sebastian, personaje in absentia cuya alargada sombra domina los destinos y terrores de los protagonistas.

Retrocedamos ahora un poco en el tiempo, en concreto hasta finales del siglo XIX, cuando una pequeña revolución está en marcha. Henrik Ibsen, dramaturgo y poeta, cuestiona en sus obras los esquemas más tradicionales de la familia y la sociedad. No intentaremos aquí resumir unos datos biográficos que pueden encontrarse en las enciclopedias. Mencionaremos solo que, después de un período de trabajo en el ámbito teatral, Ibsen decide emprender un exilio voluntario de su país, Noruega, que durará veintisiete años. La razón fundamental es la asfixia: el autor se ahoga en una sociedad predominantemente religiosa, entregada a los rigores del luteranismo y con unos esquemas muy rígidos respecto a la familia y la organización social. Residirá en diversos países, sobre todo en Italia y Alemania, donde desarrollará lo principal de su obra. De esta larga época de distancia respecto a sus orígenes y experimentación artística data la que probablemente sea su obra más conocida: Casa de muñecas (1879).
Desde su estreno, esta obra fue motivo de encendidos debates y colocó a Ibsen en la vanguardia de la escena teatral e intelectual europea. Su argumento es bien conocido: Nora y su marido Torvald Helmer, un modesto abogado, viven en una encantadora casita donde crían a sus tres hijos. La concordia parece reinar en este hogar de personas trabajadoras y que aspiran a cierto refinamiento. El buen entendimiento entre los cónyuges se basa, como no podía ser de otra manera, en el alegre y práctico acatamiento de Nora respecto a su papel de ama de casa y cuidadora. La esposa cumple el papel de cómplice del marido en su carrera por obtener una posición acomodada; y el de ángel vigilante del agradable hogar construido con el esfuerzo de ambos.
Pero la felicidad que reina en casa de la familia Helmer resulta ser un frágil decorado compuesto de un poco de humo, luces y unos cuantos cordeles. Una inesperada visita obliga a Nora a enfrentarse con situaciones del pasado. Hubo un grave momento en el que tuvo que sacrificar la sinceridad respecto a su marido, semejante a un santo sacramento, precisamente para salvaguardar su salud. Por esa razón contrajo una enorme deuda, que ha estado devolviendo poco a poco y en el más estricto secreto. Ahora su acreedor le pide un favor enorme; y amenaza con que, de no serle concedido, hará que todo el asunto salga a la luz. La pregunta, la terrible duda que plantea esta situación puede resumirse así: ¿será su marido un dios benigno, o una deidad estricta y vengativa? ¿Por qué el simple hecho de contraer matrimonio convierte a las mujeres en oficiantes de un culto doméstico cruel para ellas?
Después de casi cien años de éxito y continuas representaciones, Casa de muñecas es llevada al cine en dos ocasiones. La adaptación dirigida por Patrick Garlan y estrenada en 1973 supone un digno acercamiento al texto de Ibsen, sobre todo por lo que toca al reparto elegido, con Claire Bloom y Anthony Hopkins en los papeles protagonistas. Sin embargo, algo falla en esta versión de la obra. No está presente lo que quizá más destaque en su desarrollo, la cualidad humana y chispeante de los diálogos, llenos de ironía y vivacidad. La película adolece de cierta rigidez y tampoco quedan en ella demasiados rastros de la crudeza contenida en la opresiva historia, y que en su momento llevó a considerar a su autor como un defensor del feminismo.
Otro salto en el tiempo, esta vez incluso un poco más lejos. Estamos en la segunda mitad del siglo XVI y un dramaturgo inglés escribe unas obras cargadas de lirismo y oscuridad, herederas de las mismas tradiciones que sus contemporáneas pero con un toque adicional de brillantez y, quizá, de pesimismo. William Shakespeare (1564-1616) gozó en vida de fama y éxito, pero serían posteriores estudios y revisitaciones, ya en el siglo XIX, los que multiplicarían su prestigio y lo convertirían en la figura literaria de renombre mundial que es a día de hoy. Más allá de consideraciones filológicas o críticas acerca de las razones para considerar la obra de Shakespeare como esencial en la historia de la literatura occidental, lo cierto es que algunos de sus textos rezuman nervio y tocan inquietudes universales. En sus diálogos pero, sobre todo, en la urdimbre cuidadosa y cruel de las tragedias y del retorcido carácter de ciertos protagonistas, encontramos un afilado comentario acerca de lo menos amable de la naturaleza humana.
Lo sobrenatural juega en las obras de Shakespeare un destacado papel, aunque no como parte central de los argumentos sino a modo de nexo o vehículo para que la acción arranque o se desarrolle. Una aparición puede ser el presagio o la denuncia, procedente del «más allá», que dispare las emociones de los protagonistas y precipite su destino. Este concepto, el de hado, o fatalidad, resulta crucial en el universo del autor inglés, y dicta el sentido final de unos actos que, más o menos impulsados por los bajos instintos, por el ansia de poder o la lujuria, están ya predeterminados antes del primer hecho o la primera palabra que los originará.
Así ocurre en la Tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca (escrita entre 1599 y 1601), donde el fantasma del Rey se aparece hasta llamar la atención de su hijo para revelarle que fue asesinado por el tío de Hamlet. Este crimen habría tenido como motivo el ansia del hermano del Rey por ocupar el trono y también el lugar de la víctima junto a la madre de Hamlet, la reina. El protagonista decide entonces hacerse pasar por demente para, por medio de una serie de estratagemas, desenmascarar al asesino. La violencia y el cinismo de los personajes, incluyendo al propio Hamlet, cuyo carácter se amarga y vuelve más cruel a medida que avanza la acción, propicia un final sangriento y una conclusión: el camino de la venganza es solo de ida. Todas las personas implicadas en ella acabarán por perder la inocencia, su posición y hasta la vida.
En sus adaptaciones al cine esta obra no ha quedado, de momento, mal parada: en 1948, Lawrence Olivier estrena su versión del clásico shakesperiano, con una cosecha de excelentes críticas y muchos premios. En 1990 tiene lugar un pequeño revés, y se estrena una innecesaria película de Franco Zefirelli, con un musculoso, tosco e inadecuado Mel Gibson en el papel protagonista. Seis años más tarde, en cambio, el actor y director Kenneth Brannagh estrena su propia versión, con una puesta en escena atractiva y cierta agilidad en el tratamiento de la historia. La película adolece de una duración un poco excesiva y de la presencia, quizá algo cargante, de su protagonista pero resulta, aún así, digna de verse.
Como en cualquier traducción, adaptar un texto escrito originalmente en el lenguaje del teatro a otro distinto, en este caso los códigos propios del cine, no resulta una tarea fácil. La viveza e inmediatez de una puesta en escena teatral corren el riesgo, al pasar al idioma de las imágenes filmadas, de quedar reducidas al estatismo y la ausencia de aliento. Quizá por esa razón ha habido autores que se han propuesto, en mayor medida, lograr una simbiosis entre ambos géneros. O tal vez es que, influidos por un profundo amor a los dos, no han podido evitar que rasgos esenciales de cada uno se hicieran presentes en su obra. De entre todos ellos, el más interesante quizá sea el director sueco Ingmar Bergman.

La obra de Bergman no pierde vigencia y continúa sirviendo de ejemplo en muchos aspectos. Sus películas recorren las inquietudes del ser humano, y también las dudas y vacilaciones, las pruebas constantes que se le presentan a cualquier persona creadora en busca de la mejor forma de transmitir su mensaje. En lo que ahora nos importa, las conexiones del autor sueco con el teatro son permanentes. Antes que director de cine lo fue de teatro, una dedicación que, según sus propias palabras, ha constituido su gran pasión desde siempre. Desde 1938 hasta 2002, Bergman llevó a los escenarios un total de 125 producciones teatrales. Un número espectacular, sin duda, sobre todo teniendo en cuenta la calidad y el compromiso del director con su obra. Son especialmente célebres sus puestas en escena de Strinberg, Ibsen y O’Neill, autores afines a sus propias inquietudes como creador. Esta pasión por el escenario se aprecia en sus películas, no solo a través del tratamiento formal, donde encontramos un gusto por las escenas intimistas, los diálogos cargados de significación y la proximidad física con las actrices y actores, sino también en el fondo de las historias. El componente emocional predomina sobre las anécdotas del argumento; su objetivo es lograr un retrato de la intensidad de los conflictos, de los sentimientos más íntimos y encontrados. Se trata de un intento de explorar la enorme riqueza de matices del carácter humano, por cuyo descubrimiento se siente Bergman tan fascinado como temeroso de lo que pueda encontrar.
Estos rasgos, que podríamos denominar «fílmico-teatrales», se encuentran en muchos de los títulos de su extensa y rica producción como director de cine. En Los comulgantes (1963), por ejemplo, resulta evidente la atención que el realizador presta a los detalles de la liturgia religiosa, que en sí tienen ya mucho de representación. Esos momentos resultan tan esenciales-importantes a lo largo de la película como las escenas en las que el sacerdote protagonista se sincera acerca de su propia incapacidad emocional para empatizar con los feligreses, a los que además solo puede ofrecer la cáscara vacía de una fe inexistente. En unas y otras escenas, hay un juego entre los personajes y el espacio donde el director sitúa cada uno de los encuentros entre ellos. Una habitación desnuda, con la única decoración de un oscuro crucifijo de madera es, por ejemplo, el escenario de la revelación acerca del vacío interior del sacerdote. Bergman nos propone un diálogo entre los lugares y los personajes, que a su vez son la representación de caracteres verdaderos, de verdaderas personas con sus dudas y temores, aquí resumidos y cifrados en unos diálogos que resumen su inquietud.
La obra de Bergman, como la de todo verdadero artista, es una búsqueda constante. En la experimentación encuentra el narrador sus argumentos, sus hallazgos formales y, en definitiva, el sentido de lo que hace. En este caso, las herramientas de esa búsqueda son de origen teatral: diálogos, monólogos, planos medios donde las figuras son cuidadosamente colocadas para interaccionar con ensayada naturalidad. Es cierto que muchas de sus películas incluyen también los famosos primeros planos de rostros, con los que Bergman intentaba transmitir lo esencial del ser humano. Pero una buena parte de las atmósferas creadas por el director para sus historias tienen un aire inequívocamente estudiado, los límites del plano son los bordes de un escenario y quienes aparecen en él, figuras en plena representación.
A pesar de su enorme riqueza, la obra de Bergman no agota, como es lógico, todas las posibilidades expresivas e incluso visuales de la adaptación del teatro al cine o, como antes comentaba, su fusión. Muchos son los autores que han explorado esta relación, y en cuyas películas se pueden encontrar rastros de la pasión por el teatro y la utilización de recursos netamente teatrales. En este artículo he intentado dar una breve idea de algunos de los nombres más importantes; pero los nombres, como siempre y por fortuna, son muchos más.
Quiero terminar con una breve reflexión acerca de la relación entre el cine y el legado teatral más importante que poseemos: el enorme y brillante conjunto de obras de nuestro Siglo de Oro. Las piezas escritas por decenas de autores y autoras componen un vasto, complejo y bellísimo mosaico. De muchos de estos textos sería posible tomar ideas, maravillosos diálogos, ingeniosas situaciones y apasionantes personajes para escribir historias aptas para el cine. Ya fuese en una adaptación más literal, o bien actualizando situaciones, vestuario e incluso el lenguaje, el impresionante legado que supone el teatro del Siglo de Oro español podría ser aprovechado por realizadores actuales como base para contar sus propias historias y vivencias. Hasta ahora, solo unos pocos títulos han surgido de la adaptación de autores como Lope de Vega o Calderón de la Barca, por mencionar dos de los más conocidos. Muchas de esas películas fueron producidas por México o Argentina; muy pocas en España, y con un resultado, digámoslo así, discreto. El perro del hortelano (Pilar Miró, 1996) supone un intento notable, aunque un poco plano en cuanto a sus resultados. La vida es sueño, del maestro Calderón, ha sido llevada al cine en varias ocasiones, en adaptaciones directas y también algo más libres, incluso no confesadas. Sin embargo, algo no acaba de cuajar en estos trabajos. Aunque por supuesto se trata de esfuerzos dignos y loables, ninguno consigue alcanzar la esencia de sus fuentes, de manera que no resulte necesario un fastuoso vestuario, o una repetición literal de versos alambicados y barrocos. Esta esencia a la que me refiero puede estar en otra parte, en el carácter de los personajes, en su espíritu trágico, o cómico, o con ambas naturalezas; en lo que esos personajes tienen de atemporales y vigentes, más allá de sus ropas y su forma de expresarse.
Por supuesto, yo no soy realizador cinematográfico, ni experto en teatro. Este comentario es una simple opinión; y cada una de las películas que he mencionado, tanto a lo largo del artículo como en este último párrafo, intentos, bellos intentos de acercarse a la raíz de las obras que adaptaban. Porque ¿qué puede pedirse a una adaptación teatral al cine, más allá de que sea el intento más honesto y visceral posible de llevar a imágenes la vivacidad de una representación sobre el escenario? ¿Qué puede pedirse a cualquier obra de arte, salvo que intente expresar su mensaje de la manera más personal y auténtica? Intentos, bellos intentos, eso son todas las historias, todas las pinturas, las canciones y las obras de teatro y cine. Intentos en los que, con algo de suerte, quizá resultemos reflejados y expresados. Como escribió T.S. Eliot: «A nosotros solo nos queda intentarlo. Lo demás no es cosa nuestra».
Javier Sánchez Lucena. En 2015 su novela Batalla y campo de batalla resultó ganadora del Premio de Novela Corta El Fungible de Alcobendas. Anteriormente ganó también un certamen de relato corto en su ciudad natal, Córdoba, y desde entonces desarrolla una actividad de publicación periódica en la revista Sin ir más lejos de la ONG cordobesa Córdoba Acoge, además de subir textos a su blog Los pormenores de mi sueño.
🎦 El proyector de palabras es una serie de artículos que se publican con periodicidad bimestral. Leer anteriores entregas…
🔗 Blog del autor: javiersanchezlucena.blogspot.com.es/
Ilustraciones: (portada) Ventus17 / Pixabay [public domain] ▫ (En el artículo) Ingmar Bergman Smultronstallet, Louis Huch (1896–1961), at SF 1930–60 [Public domain], via Wikimedia C. ▫ Schaarwächter Henrik Ibsen, Julius Cornelius Schaarwächter [Public domain].
Revista Almiar (Margen Cero™) • n.º 105 • julio-agosto de 2019
Lecturas de esta página: 104



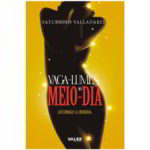








Comentarios recientes