relato por
Javier Sánchez Lucena
E
mpiezo a escribir y no sé muy bien para qué. Un médico me lo sugirió como forma de terapia; el encargado de la papelería me vendió los materiales necesarios con la promesa de que un cuaderno de esta calidad sólo podía contener pensamientos interesantes. No aclaró para quién. Aquel mismo médico me dio un consejo: limítate a las cosas reales o de las que estés seguro. Me parece razonable, de manera que voy a intentar seguirlo. Me llamo Antonio R. y la historia que me dispongo a contar no es la mía, ni siquiera la de mi padre, aunque ambos participamos en ella. Sus protagonistas, esto ya lo he decidido, son el aburrimiento y el hastío que de una cómoda posición como empleado de la Administración, demasiado cómoda para él según luego se demostraría, llevaron a mi padre a recorrer el país difundiendo la palabra del señor. No una cualquiera, claro: la Palabra Auténtica.
Mi padre era conserje de un edificio público. En esto se resumía la sencilla verdad de su trabajo; sin embargo, a él siempre le gustó hacerse el interesante. Cuando en el colegio me entregaron una oscura ficha de fines difusos con la consigna de que tenía que devolverla cumplimentada al día siguiente, y le pregunté qué debía poner exactamente en la casilla «ocupación del padre», su respuesta tuvo toda la tranquilidad de quien dice una cosa muy evidente:
—Estatutario. Soy estatutario.
Después averiguaría que ser estatutario equivalía, o era cercano, a tener una posición funcionarial. Mi padre llevaba una vida tranquila y ordenada y yo tenía la confianza de que aquel orden externo de sus costumbres se correspondía con un gran sosiego del carácter. No había comprendido todavía que hay gente cuya afición por las reglas obedece a la intuición de que, sin ellas, caerían en peligrosas derivas. Al menos así se deduce del modo que tuvo de comportarse mi padre cuando, una mañana, abrió la puerta y a la frase que le dirigió el más maduro y sonriente de una pareja de desconocidos:
—Buenos días. Venimos en representación de la Sociedad Para Una Correcta Exégesis de las Sagradas Escrituras, y nuestra intención es informarle del sentido de nuestra misión, si quiere dedicarnos unos minutos.
Él contestó:
—Claro, adelante.
Mi madre había salido a hacer la compra y yo estaba enfermo, creo que de uno de esos resfriados un poco más fuertes de lo normal que, de cuando en cuando, nos permiten evitar las rutinas diarias y quedarnos en casa. De otro modo, mi padre nunca hubiera abandonado la lectura de su periódico por cuatro simples timbrazos, y tal vez hoy día yo no estaría escribiendo estas páginas bajo los efectos de uno de los calmantes que debo tomar para el dolor, tratamiento postoperatorio habitual según el médico que lleva mi fase de recuperación. El caso es que mi padre acomodó a aquellos dos tipos en el salón, recuerdo que incluso les ofreció café, aunque ambos declinaron, quizá por estar de servicio como los policías de las series de televisión.
Yo había regresado a mi habitación desde el borde del pasillo, donde la curiosidad me había mantenido hasta notar que comenzaban a arderme de frío las plantas de los pies descalzos. Con todas las puertas abiertas, desde mi cómoda posición bajo una manta, alcanzaban a llegarme sólo palabras sueltas que yo iba poniendo en la cuenta del tipo mayor, con diferencia el que más hablaba, o en la del joven, a quien había entrevisto por unos segundos antes de mi retirada: un muchacho que entonces debía tener mi edad actual, de cabello negro y rizado y vestido con un traje gris que le venía grande. Noté que tartamudeaba un poco.
Recuerdo la manera en que el tipo mayor se dirigió a mi padre, al poco de haberse sentado.
—¿Es usted consciente de que hay predicciones contenidas en la Biblia que se cumplen hoy día?
Después averiguaría que esta, esta precisamente, es una frase usual en los folletos de la congregación a la que aquellos dos individuos pertenecían. Entonces nada sabía, claro, y mi imaginación, alimentada por unas décimas de fiebre, se inflamó con posibilidades fantásticas acerca de un libro cuyo hilo argumental fuera convirtiéndose en realidad, o la contuviera de antemano, era lo mismo.
Fue la única frase completa que llegaría a oír con claridad. Como ya he dicho, el resto fueron palabras sueltas y también sonidos que mi aburrimiento hacía trascendentales, aunque cómo podía ser de otro modo teniendo en cuenta que aquellos hombres conocían de la existencia de semejante prodigio, un libro que predecía el futuro, quizá incluso lo tuvieran en su poder. Al marcharse dejaron en el salón de mi casa un poco de la maravilla que aquella posibilidad contenía, pero también un rastro de inquietud, como el que produce la superficie lisa de un tabique en cuyo lugar, hasta poco antes, existía el vano de una puerta.
Mi madre volvió poco después y, aunque había esperado su regreso con ganas de ponerle en antecedentes de la visita extraordinaria que había tenido lugar, cuando vino a mi cuarto para tomarme la temperatura decidí impulsivamente guardar lo que sabía como un secreto. Ese día no sucedió nada más, pero yo lo he fijado para mis adentros como el comienzo de todo lo que vendría después. Durante horas enteras me he dedicado a llenar los huecos con diálogos imaginarios: mi madre, siempre tan atenta —o tan obsesiva, que todo son puntos de vista— preguntando a mi padre por el motivo de su silencio. ¿Te has resfriado tú también? Esta es la peor época, lo pilla uno de la familia y lo pillan todos. Mi padre, que no en vano había escogido llamarse estatutario para ser en realidad otro funcionario más, de seguro se daba media vuelta sin responder y con ello alimentaba un misterio.
De repente la tercera persona empieza a parecerme acartonada; me doy cuenta, a estas alturas del relato, de que desde su principio me estado dirigiendo a ti, padre. A escondidas, durante todos estos años, he continuado con mis lecturas, que desde tu abrazo de la Fe, con mayúscula —con minúscula la ejercían el resto—, me prohibiste en un intento de que mi pensamiento se volviera tan único como el tuyo, aunque yo no padecía tu mismo vacío. Por esas lecturas me viene ahora la intuición de que las narraciones muchas veces se construyen pensando en alguien, de manera más o menos evidente. En mi caso ese alguien eres tú.
La época siguiente fue de un cambio silencioso. En silencio tuvo lugar el distanciamiento entre tú y mi madre; callado pasabas la mayor parte del tiempo libre, sentado en tu sillón de siempre, sí, pero con la mirada hundida a cientos de kilómetros bajo el nivel del piso. Hasta ese momento yo te había visto fumar de vez en cuando y ese pequeño rasgo de rebeldía a la aversión de mi madre por el olor del tabaco también desapareció, indicando según ahora lo comprendo que su pequeña disciplina doméstica había dejado de importarte: te considerabas ya por encima de las costumbres y manías de nuestra casa. Mientras escribo esto, padre, fumo un cigarrillo tras otro. Durante nuestros viajes he cultivado este vicio en secreto, puede que a la espera de que te dieras cuenta y con la esperanza de obtener de ti un poco de enfado, al menos unos gritos. Lo hubiera tomado como una muestra de afecto mucho mayor que tu insistente repetición de consejos y frases sentenciosas sacadas de folletos religiosos; sus textos de tono paternalista, engolado y con ciertas palabras en negrita, mayúsculas o ambas cosas, se convirtieron para ti en un manual de comportamiento gracias al cual evitar un contacto directo con la realidad. Un papel parecido al que, hasta ese momento, habían jugado en tu vida las circulares internas, los periódicos deportivos, la televisión.
Aunque el silencio duró poco, en realidad. Pronto la situación se hizo insostenible, me refiero al hecho de que tú fueras ya otra persona y nosotros, en cambio, siguiéramos siendo los de antes. Tampoco a ti te debía resultar cómodo, porque casi de inmediato iniciaste una campaña de esfuerzos para adecuarnos a tu cambio y que, al menos, no te molestáramos en exceso con nuestra ignorancia. Me expreso en términos algo crueles, de sobra lo sé, padre, pero de qué otra manera explicar tus repentinos enfados, las explicaciones que nada explicaban, ese empeño tuyo porque respetáramos unas horas de reflexión y estudio —así las llamabas tú, horas de estudio— en las que te enfrascabas en la lectura de pequeños panfletos mal encuadernados repletos de parábolas y certezas. Nos considerabas parte de una enorme mayoría, cuya existencia no hacía sino fortalecer el sentido de tus actos: la de quienes no comprenden. Lo cierto es que al día de hoy, y a pesar del tiempo que hemos pasado juntos, no llego a entender del todo tus motivos ni muchas de tus reacciones.
Tal vez es que no quiero. Negarme a comprender es mi única arma contra la memoria de algunos momentos, capaces todavía de hacerme llorar. Por cosas como esta noto la verdadera entidad del daño que me has hecho, padre; me obligaste a hacerme mayor con una violencia que me ha provocado heridas de las que no siento recuperación alguna, al contrario de lo que en teoría está ocurriendo con las cicatrices de mi cuerpo. Dicen que dar a un niño todo cuanto desea es malcriarle. Nadie ha acuñado una expresión equivalente para quienes dan a ese mismo niño lo que nunca debería recibir, mientras en lo externo cubren todas sus necesidades.
Me viene uno de esos momentos a la cabeza. Este episodio en particular se refiere a la primera vez que recuerdo haberte cuestionado. Fue en una ciudad con el encanto de los pequeños lugares donde todo el mundo cree saber a dónde se dirige. Recorríamos una de sus avenidas, tú caminando en silencio, reconcentrado y nervioso me parece; yo observándolo todo. Debía tener seis o siete años porque no hacía tanto que habíamos salido de casa, nuestra casa a donde nunca volveríamos por la sencilla razón de que ya no existía. Disfrutaba del paseo aunque, un rato antes, con el ánimo de contradicción propio de los niños, había fingido lo contrario. Para que dejase de protestar me habías hecho entrega solemne del frontal extraíble de la radio de nuestro nuevo coche, un modelo bastante grande que poco antes te habías decidido a comprar, concienciado de la necesidad de un vehículo adecuado a la vida de viajes que también estrenabas. Esa pieza de forma rectangular y botones plateados era, en mis juegos, un aparato de comunicación con entidades lejanas pero amigables que me socorrerían en caso de urgencia, por ejemplo mi madre o alguno de mis tíos. Al abrir y cerrar el estuche de plástico emitía una señal que podía atravesar grandes espacios pero tú eras incapaz de percibir.
En un momento dado de esos paseos hacías un gesto que aprendí a reconocer: agarrabas con mayor fuerza tus carpetas y apretabas los dientes. Con él te dabas ánimos porque acercarte a los desconocidos, pararles en medio de la calle para reclamarles unos minutos de atención, era algo que te asustaba. Quizá tanto como a mí ahora verme reflejado en un espejo, no sé.
—Perdone señor. ¿Se da cuenta de que La Biblia contiene muchas predicciones que se están cumpliendo hoy día?
Esta frase, esta precisamente que tan bien recordaba, era tu anzuelo. Según me explicaste, después había que saber tirar del sedal, mostrarse astuto; atender a las características de cada cual, por ejemplo haciendo alguna referencia personal al modo de ganarse la vida, el aspecto si es que éste era un tema que pudiera tocarse. Cuando ser amable no funcionaba, probabas a ser ingenioso. Pero esta es una cualidad de la que tu Señor no te había provisto, de manera que solías acudir a anécdotas ajenas, verdaderas o no.
—Sabe, en una ocasión Newton, el famoso científico, estaba con un amigo suyo, un médico. El amigo era un escéptico, dudaba siempre de la existencia de Dios. Newton intentaba mostrarle la verdad con un ejemplo. «Mira a tu alrededor —le decía—. ¿No te parece el universo algo maravilloso y complejo, demasiado para que haya surgido de la nada? Alguien ha tenido que crearlo. ¿O quién lo ha hecho, según tú? Nadie, le decía su amigo, se ha creado solo».
Y al decir esto sonreías, padre, como incrédulo ante la ingenuidad del amigo de Newton. A mí, que había escuchado la misma historia muchas veces, siempre me parecía raro que hablaras de gente que llevaba muerta tanto tiempo como si hubieras estado presente mientras mantenían su charla, pero no me atrevía a interrumpir para decírtelo.
—Entonces Newton fue a su taller y construyó un modelo a escala de nuestro sistema solar, puede que alguna vez lo haya visto, se ha hecho muy famoso, ese en que los planetas son bolas de diferente tamaño ensartadas en alambres que representan sus trayectorias alrededor del sol. Newton se lo enseñó a su amigo, el incrédulo, y cuando maravillado este le preguntó: «¿Quién ha hecho esto tan hermoso y perfecto?». Newton respondió: «Nadie, se ha hecho solo». Su amigo no quería creerle. «Venga, le dijo, lo has hecho tú, verdad. Reconócelo». «No», le volvió a contestar Newton, «se ha hecho solo. ¿No decías que el Universo se ha hecho solo, tan perfecto y maravilloso como es? ¿Por qué no entonces este modelo, que está fabricado con madera y alambre?».
Entonces, padre, sonreías de nuevo: la cosa estaba clara. Tu historia, o mejor dicho la historia que habías sacado de alguno de tus manuales fotocopiados, de tus folletos, venía a demostrar que el mundo está lleno de gente que se niega a reconocer lo evidente y vive, por ello, una mentira. Y, aunque nunca llegué a suscribir tus creencias, algo de cierto hay en esa conclusión porque, tal y como yo mismo me había predicho, ahora que te recuerdo con las carpetas en el brazo, como un pobre encuestador callejero de almas, no puedo evitar una sensación opresiva que me sube desde la boca del estómago hasta los ojos.
También yo quiero mentirme para no sufrir así pues, como tanta otra gente. Mientras soltabas tu pequeño discurso yo había seguido fantaseando, distraído. Noté que era observado. La persona a la que habías parado esta vez era un tipo joven, algo pálido, llevaba unas gafas de sol cuyos cristales oscuros eran transparentes a medias. A través de ellos me miraba con fijeza y en esa expresión había algo, a medio camino entre el asombro y otra cosa, que entonces no pude reconocer pero me hizo sentir incómodo. Acabada tu historia, el tipo murmuró una disculpa y siguió su camino. Te encogiste de hombros.
—Otro que no quiere saber nada de nada.
¿Era un comentario, o una justificación? De repente me daba igual mi propio cansancio, y que todos a quienes te habías acercado hubieran respondido con una excusa parecida, sin escucharte. Sólo quería estar lejos.
Era vergüenza lo que había notado en aquella mirada, ahora ya lo sé. Maldito seas por estas impresiones que has clavado en mí, padre, y por no haber sabido a lo largo de los años siguientes hacer otra cosa que meternos en habitaciones miserables de miserables hostales de carretera o en los barrios más oscuros de todas las ciudades. Además no pudiste dejar tu tarea en manos de extraños como todos los padres del mundo, una vez sus hijos ya están preparados para tomar decisiones; debías irte precipitadamente y sin avisar, tan en silencio como tuvo lugar el proceso que de ser un componente especialmente marciano de la Administración te llevó a necesitar la fe, a cambio de la cual diste todo lo demás. Elegiste tener un accidente. Las estadísticas sobre la peligrosidad de las carreteras se te ofrecían como una tentación a la que tardaste años en ceder: hasta el día en que determinada curva resultó en especial sugerente y, en lugar de reducir la marcha, apretaste el acelerador. El coche siguió recto atravesando la valla de protección hacia un vacío lo bastante profundo como para que no salieras con vida y yo quedara seriamente dañado. Mi médico es optimista, dice que algún día podré andar sin muletas. Pareceré, eso sí, uno de los mapas donde me gustaba perderme de niño siguiendo con el dedo nuestras mil posibles rutas, de tan cubierto como estoy de cicatrices. También el diagnóstico del psiquiatra es favorable. Además de haberme animado a escribirte esta carta sin saber, como tampoco yo lo sabía cuando la empecé, quién era en realidad su destinatario, valora muy positivamente el hecho de que esté buscando trabajo. Según sus propias palabras, me adapto con una rapidez sorprendente a mi recién adquirida condición de persona con movilidad reducida. No le asombraría tanto si supiera que en secreto estoy alegre por tener una posición que en cierto modo supera tus expectativas laborales: tal y como están las cosas, hoy día no hubieras podido acceder con tanta facilidad a un empleo como aquel que abandonaste, mientras que yo tengo a mi favor las cuotas reservadas a minusválidos. Sin embargo, esto mismo me hace pensar que, de alguna manera, como tantos hijos, sigo tus pasos con el ansia de que me lleven más allá de donde te dejaron los tuyos. En un sentido que ninguno de los dos hubiera podido imaginar has acabado, padre, por servirme de ejemplo.
Javier Sánchez Lucena. En 2015 su novela Batalla y campo de batalla resultó ganadora del Premio de Novela Corta El Fungible de Alcobendas. Anteriormente ganó también un certamen de relato corto en su ciudad natal, Córdoba, y desde entonces desarrolla una actividad de publicación periódica en la revista Sin ir más lejos de la ONG cordobesa Córdoba Acoge, además de subir textos a su blog Los pormenores de mi sueño.
🔗 Blog del autor: javiersanchezlucena.blogspot.com.es/
![]() Ilustración: AgnieszkaMonk / Pixabay [public domain]
Ilustración: AgnieszkaMonk / Pixabay [public domain]
Revista Almiar (Margen Cero™) • n.º 97 • marzo-abril de 2018
Lecturas de esta página: 292



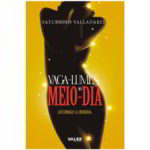








Comentarios recientes