relato por
Gabriel Cocimano
E
n ese pueblo de casas bajas y desgajadas por los estragos del tiempo, de paredones raídos, desnudos, horadados por el olvido, en ese caserío de callecitas empedradas zigzagueantes, invadidas por el calor viciado del valle infértil, de un ligero aroma a sulfato, todos sus moradores esperaban.
Ellos han vivido, antes de la infausta noticia, encerrados en sus propias casas, pertrechados en un mundo de recuerdos y escaseces. Nadie podía salir del pueblo; nadie, siquiera, a la puerta de su casa. Resignados a esperar, como toda su vida, como parte de un destino estoico e impasible, ellos sabían de esperas: que el tiempo transcurriese, como cuando crecían los arbustos o los animales de la granja. Con la única resignación que conocieron. Acaso de este modo aguardaron una ayuda que jamás llegaría.
Los caminos que comunicaban al pueblo no fueron bloqueados, es decir, aislados en forma temporaria. No. Fueron dinamitados. Es así como se lo condenó a una inapelable agonía. La pequeña aldea quedó librada a su suerte. ¿No es lo que siempre sospecharon, por otra parte, los seres que permanecieron allí, abroquelados en sus míseros infiernos?
Ya nadie escuchaba las noticias. Los reportes generaban inquietud, y ellos no podían darse ese lujo. Habituados a la monotonía más primitiva, solo precisaban de su paciencia de orfebre, del temple del que careció su tierra, esterilizada trágicamente por la presencia de la peste. No contaban las horas, solo miraban los campos yermos e inútiles que hasta entonces florecían frente a sus batientes, desde los patios abiertos a los que nadie más tuvo acceso, con la modesta ilusión de volver a contemplar el verde que los aferrase a la vida.
Nadie sabe qué pasó con los que se fueron del pueblo apenas apareció la calamidad. El aire se fue haciendo irrespirable con el correr de los días. Tal vez dejaron todo, con la intención de retornar. Acaso no llegaron a ninguna parte. Ya nada importaba. Los que se quedaron, decidieron hacerlo en el único sitio que les pertenecía: su pueblo, sus casas. Su mundo. Solo la obstinada resignación los mantuvo en pie. Una perseverancia piadosa, casi mística, les concedía alguna perspectiva.
Las provisiones mermaban, conforme pasaron los días. Habituados al acopio de alimentos y enseres, vieron con paciente displicencia cómo sus depósitos y alacenas se vaciaban. Los vegetales y las carnes frescas habían desaparecido de sus dietas. Ningún indicio de vida se les presentaba a sus ojos, pendientes como estaban detrás de los ventanales y rosetones clausurados, sin otra tarea más útil ni recreativa que la espera.
Hasta que llegó la noche. Definitiva. Un día dejó de amanecer. El cielo sin estrellas cubrió la aldea con un manto de hermética oscuridad. La temperatura descendió, y el combustible apto para generar luz y calor comenzó a faltar. Ya no se apiñaron alrededor de sus ventanas pues no les servía de mirador: todo afuera era tiniebla.
El resto de los episodios acontecieron en un solo día. Como si sus mentes hubiesen estado conectadas por una supra conciencia —una red que aglutina los actos volitivos de la especie, un acuerdo tácito urdido entre todos los seres que habitaban aquel pueblo estragado— se abrieron, casi en forma unánime, todas las puertas de las casas habitadas. El tiempo y las circunstancias aniquilaron la espera, aun la de los más pacientes.
Nadie salió con pertrechos. No los necesitaban. Algunos caminaron por el empedrado que recorre, como un serpenteo, el pequeño centro del pueblo y que conduce hacia las afueras. Otros intentaron tomar alguna de las calles transversales de tierra que culminan en un campo muerto, sin salida. Tras recorrer unos pocos metros, los hombres y mujeres del pueblo condenado a desaparecer comenzaron a sentir una fuerte fatiga. A esto le siguió una intensa tos, sobrevinieron los vómitos, y la sangre. En cuestión de minutos, fueron cayendo, de a uno, doblegados por la letalidad del aire.
Nadie jamás se hizo cargo de los muertos. A aquel puñado de seres que sucumbieron alejados de toda indulgencia humanitaria, no los acogió ni la mera estadística. El mundo, en su capricho, apatía o pánico, decidió abandonar la geografía de aquel pequeño valle estéril. Como si la calamidad generada en sus entrañas fuera a justificar su amputación cartográfica.
Nadie jamás volvió a pisar el pueblo. Cuando pasó la hecatombe y retornó la luz y la vida, la aldea fue invadida por bestias salvajes en busca de alimentos, los arbustos silvestres florecieron entre las callecitas de piedra, y los matorrales y árboles agrestes obturaron las viejas casas, ya derruidas, agrisadas por la erosión del tiempo. Mal que les pese a los humanos, nada hay más paciente que la naturaleza.
Gabriel Cocimano (Buenos Aires, 1961). Es periodista y escritor. Colabora en diversos medios (La Jornada Semanal, Nuestras Voces, Rebelión), en portales académicos (Gazeta de Antropología, Nómadas) y en publicaciones culturales (Margen Cero, Letralia. Escáner Cultural). Autor de El fin del secreto. Ensayos sobre la privacidad contemporánea, Mitos de tierras calientes y Café de los Milagros, su primer libro de relatos.
🌐 Web del autor: https://gabrielcocimano.wordpress.com/
ⓘ Leer otros textos de este autor (en Almiar): Los mutantes de la cirugía estética ▪ Ambigüedades. El transgénero en la posmodernidad ▪ El hombre del amanecer
🖼️ Ilustración relato: Fotografía por Pedro M. Martínez ©
Revista Almiar (Margen Cero™) · n.º 118 · septiembre-octubre de 2021
Lecturas de esta página: 474


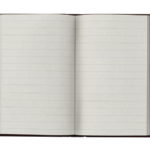









Comentarios recientes