|

Vecinos
José Miguel
Sanfeliú
Por muy
individualista que se sea, por mucho que te limites al mero
saludo de cortesía cada vez que te cruzas con alguien en el portal,
la verdad es que cambiar de domicilio conlleva entablar distintas
relaciones con gente que, de entrada, no te interesa lo más mínimo.
En mi caso, prefiero incluso evitarlas. Sin embargo, tarde o temprano
te ves obligado a darte a conocer, a contestar rigurosos interrogatorios
disfrazados de amables conversaciones que se caracterizan por la vacuidad.
Cuando me cruzaba con alguno de mis vecinos en
el ascensor, cosa que yo intentaba evitar retrasándome deliberadamente
al recoger el correo o saliendo de nuevo a la calle con el pretexto
de haber olvidado comprar algo, siempre me preguntaban: ¿Usted es
el nuevo vecino? Y yo les decía que sí, que era el nuevo vecino. ¿Y
a qué se dedica?, era la segunda pregunta. Entonces un sinfín de disparatadas
respuestas me cruzaban la mente: torero, detective, lavacoches, proxeneta,
asesino de masas... Pero siempre terminaba contestando que era escritor.
Bueno, casi siempre. Y también eso era mentira.
En todos los barrios existen algunos elementos
que desempeñan una labor que podríamos llamar de relé. Recogen información,
la completan a su gusto, la adornan un poco y la relanzan en diferentes
direcciones. Uno de estos elementos era el dueño del pequeño ultramarino
que había en la esquina. Se trataba de un moro al que todos llamábamos
Mohamed y cuyo sistema de ventas consistía en hacer un saldo de vez
en cuando, sin previo aviso, simplemente contabilizaba tu compra y,
si se le terciaba, decía: ahora divido por dos por ser para ti mitad
de precio la casa por la ventana.
Cuando comprendí que el tal Mohamed era el principal
responsable de la radio Macuto del barrio, decidí marearle un poco.
Cada día le contaba algo diferente sobre mí mismo. Un día le decía
que estaba deprimido porque se me había muerto un paciente en la sala
de operaciones y, al otro, le contaba que me había despedido de la
fábrica de quesos en la que trabajaba como repartidor.
Un día me dijo:
—¿No era agente de seguros usted?
—No —reconocí. Le mentí.
Y desde entonces no volvió a preguntarme nada
más y se dedicó a decirles a mis vecinos que yo era un hombre muy
extraño.
Al menos, eso fue lo que me contó Martín. No
sé qué le has hecho a Mohamed, me dijo, pero le tienes verdaderamente
cabreado. Yo sonreí y no dije nada. Martín vivía en mi mismo rellano
y estoy seguro de que se pasaba el día pegado a la mirilla de su puerta,
pues no había vez que no me cruzase con él al salir de casa. Era un
tipo gordo que siempre vestía chándal y se pasaba la vida sonriéndole
a todo el mundo. Hola, qué tal, cómo va eso, decía siempre sin variar
ni un sólo acento. Al principio yo intentaba ser amable y le devolvía
el saludo: bien, ¿y tú?; pero cuando me di cuenta de que mi respuesta
le era indiferente, dejé de contestarle, lo cual admito que no pareció
inmutarle lo más mínimo.
En cierta ocasión, mientras giraba la llave en
mi cerradura, escuché cómo se abría su puerta y, al momento, su voz
meliflua me rozó el cuello.
—Hola, qué tal, cómo va eso.
Le miré pero no dije nada, entonces prosiguió.
—Esta tarde televisan el partido Atlético de
Madrid Barcelona. Los ánimos están al rojo vivo. ¿Te gustaría verlo
conmigo? Compraré cervezas y patatas fritas y nos repanchingaremos
en el sofá.
Le miré con extrañeza. Sonreía y tenía los mofletes
colorados y me di cuenta de que se estaba quedando calvo prematuramente.
—No entiendo cómo a la gente le puede apetecer
asistir a los campos de fútbol —prosiguió—. Además, cada vez es más
arriesgado. Te la juegas, y más en un partido como éste, donde gran
parte de los «hinchas» son delincuentes comunes. La gente debería
ir a los campos de fútbol con casco, ¿no crees? —Y se puso a reír
—luego, continuó: —Bueno, ¿Qué me dices? Lo pasaremos bien. Anímate.
Sus manos se retorcían en el interior de los
bolsillos de su luminoso chándal amarillo, la papada le temblaba como
la carúncula de un pavo y sus pupilas iban de mi rostro al suelo con
nerviosa rapidez. Sentí pena por él, no sé por qué. Le miré, carraspeé,
sonreí y me resultó imposible negarme a su invitación. Ni siquiera
tuve valor para explicarle que a mí no me gusta el fútbol, algo que
en este país es un imperdonable pecado.
Convinimos en reunirnos a las siete y, a pesar
de que pensé en la posibilidad de retrasarme deliberadamente (media
hora tal vez, o un poco más), el caso es que llegué con exagerada
puntualidad.
Todo estaba lleno de migas: el suelo, la desnivelada
mesa del comedor, el banco de la cocina, las sillas..., hasta la parte
frontal de su chándal se veía cubierta por restos de comida. Nos sentamos
en un sofá bajo, de tela gris, separado del televisor por una pequeña
mesa cubierta por cuencos de barro repletos de patatas fritas, cacahuetes
y palomitas de maíz. Martín estaba contento y se puso a ir de un lado
a otro sin borrar la sonrisa de su cara. Su conversación quedó reducida
a radiar sus movimientos, hábito adquirido sin duda a causa de una
existencia solitaria. Iré a por unas cervezas bien frías, decía, y
nos pondremos cómodos..., voy a limpiar un poco todo esto, perdona
el desorden..., encenderé el televisor..., y cosas así.
El partido no había comenzado aún. Un noticiario
hablaba de un fantasma que aparecía por las noches en el estanque
del Retiro, en Madrid. Se trataba de una joven, cubierta con una gabardina,
de pie sobre una barca. Un aficionado la había captado con su cámara
de vídeo y en la televisión mostraron la película, dieron la noticia
y después, al final, dijeron que aún se estaba investigando la autenticidad
de la cinta, que podría tratarse de un montaje. ¡Pero bueno! Me indigna
ese tipo de noticia basura. ¿Por qué no investigan primero e informan
después?
—Caray, lo han fotografiado —dijo Martín sentándose
a mi lado. —Las historias de fantasmas me ponen los pelos de punta.
Menos mal que no vivimos en Madrid.
—Podría ser un montaje.
—Si pensasen que es un montaje no lo habrían
puesto en la televisión. Eso lo dicen para no alarmar a la gente.
Vaya una lógica aplastante la suya. De modo que
tenía junto a mí una mente mediatizada por un pequeño aparato de catorce
pulgadas, en color, con mando a distancia y cubierto de migas diseminadas
alrededor de la fotografía de una mujer. Ya te he calado, amigo, te
pasas la vida encerrado entre cuatro paredes, creyéndote lo que oyes
en el televisor y configurando con ello una pobre visión del mundo.
Su cabeza debía estar hueca. Le miré. Su tripa, enorme, subía y bajaba,
y tenía los pies apoyados en la mesita y comía palomitas a puñados.
Sus ojos miraban fijos la pantalla, como hipnotizados por ella. Cuando
empezó el fútbol se revolvió en el sofá con un gesto de excitación.
Dejó de hablar, dejó de pestañear, pero continuó comiendo mecánicamente.
De vez en cuando, saltaba y pronunciaba un encendido comentario sobre
una jugada o dejaba escapar una palabrota. Yo, por mi parte, prefería
entretenerme elaborando teorías sobre la personalidad de la mujer
de la fotografía que, desde lo alto del televisor, parecía mirar directamente
a Martín. Era una mujer morena, de pelo largo y rizado, rostro muy
maquillado, ojos castaños y una expresión que no dejaba traslucir
ningún tipo de sentimiento. Calculé que debía tener más o menos la
misma edad que Martín. ¿Su hermana, su amante, su mujer? Tal vez estaba
o estuvo casado, quizá era viudo. Estuve calentándome la cabeza con
estas cuestiones, elaborando trágicas historias de amor, dramáticas
tragedias familiares, algo emocionante escondido en un cuerpo de apariencia
vulgar. Tal vez era un conquistador, un rompecorazones. Y en lugar
de ver el dichoso juego de pelota, estuve así, dándole vueltas a lo
que aquella fotografía podía encerrar, hasta que decidí salir de dudas
durante el intermedio del partido.
—¿Quién es la mujer de la fotografía? —pregunté.
Sonrió.
—No lo sé. Esa fotografía venía en el portarretratos
cuando lo compré. Yo la llamo Betty.
No entendí por qué había comprado un portarretratos
si no tenía ninguna fotografía personal que lucir en él, pero me pareció
que lo más adecuado era no preguntar.
Me contó en qué consistía su trabajo.
—Clasifico paquetes y cartas. Un horario de media
jornada en un pequeño cuarto, en correos, rodeado por un montón de
envíos que yo me encargo de ir colocando en sus respectivos departamentos.
Me considero un hombre feliz, sin complicaciones.
Me preguntó a qué me dedicaba y le dije que era
escritor en paro. El inicio de la segunda parte del partido interrumpió
tan interesante charla. Me dediqué a beber cerveza y comer patatas
y cacahuetes y palomitas y más cerveza. Quiero emborracharme para
poder dejar mi mente en blanco como hace Martín en su trabajo. Recordé
una escena de la película Annie Hall, de Woody Allen, en la
que pregunta a una pareja joven, ambos rubios y atléticos, cómo explican
su felicidad. Ella responde: es que soy poco profunda y algo vacía
y no tengo nada interesante que decir; y su compañero añade: yo soy
exactamente igual. Y ése es el gran secreto de la felicidad. No aspirar
a nada grande, no plantearte angustiosas cuestiones filosóficas, morales
o religiosas, sólo vivir y ver la televisión y comer y beber y conformarte
con todo eso sin más, no hay más secreto; por eso yo padezco de insomnio.
Cuando acabó el partido me fui. Intercambiamos
algunas frases triviales. Lo he pasado muy bien, hay que repetirlo,
ha sido un partido muy reñido y cosas por el estilo. Luego, me dejé
caer en la cama y me dormí vestido.
________________________
 CONTACTAR
CON EL AUTOR:
gonbrell[at]teleline.es
CONTACTAR
CON EL AUTOR:
gonbrell[at]teleline.es
 ILUSTRACIÓN RELATO: Fotografía por ASUNCIÓN APARICIO ©, perteneciente
a su
exposición
en Margen Cero.
ILUSTRACIÓN RELATO: Fotografía por ASUNCIÓN APARICIO ©, perteneciente
a su
exposición
en Margen Cero.
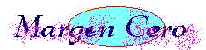
|
