|

La cara oscura
de la Luna
Rafael Borrás Aviño
Un misterio.
O una pesadilla. O las dos cosas juntas. Pero, por encima de todo,
una imagen que la primera vez descendió de la cabeza al corazón con
la delicadeza de una piedra; y después creyó que iba a desmayarse.
Ahora, transcurridos más de tres meses, continuaba aturdiéndose ante
esa visión tan previsible como cruel. Y seguía sin poder imaginar,
por más que se esforzaba, de quien podría tratarse.
Sucedía cada sábado, sin fallar nunca desde que
él murió, cuando dejaba todo para acercarse hasta el camposanto con
un ramo de claveles blancos. Y, cada sábado, desde la primera semana
tras el entierro, distinguía ya desde lejos al enfilar el pasillo
que conducía al sepulcro, un puñado de flores silvestres sobre la
losa que lo cubría. Flores que eran distintas de cada visita a la
siguiente y que siempre aparecían no del todo marchitas todavía. Consideraba
ese ramo como la materialización de un testimonio de amor que se le
antojaba bastardo, inaceptable, incongruente y hasta un punto canallesco,
si se atrevía incluso a perpetuarse insolentemente después de la muerte.
Casi como una ofensa a su pasado reciente, una declaración de cariño
que clamaba desafiante sobre la fosa que albergaba los restos del
hombre que acababa de abandonarle para siempre, al que había idolatrado
y con el que había compartido veinte años irrepetibles de su vida.
Ya de muy jóvenes habían sido inseparables. Eran
del mismo barrio y muy pronto nació en ambos un sentimiento compartido
e imparable. Realmente fue lo único que les unía. Todo lo demás les
separaba ya que, para empezar, pertenecían a muy diferentes estratos
sociales. Los padres de Roberto no pasaban de ser asalariados del
montón y, en cambio, los suyos disfrutaban de una holgadísima posición
económica construida sobre un entramado de prósperas empresas hoteleras.
De un linaje obsesivamente conservador y clasista, tuvo que pasar
mucho tiempo hasta que sus padres consintieran su relación. En un
principio se mostraron muy reacios a aceptar para los dos un futuro
común, considerándolo socialmente impresentable y de incierto éxito.
Pero como sólo veía la existencia a través de
él, se mantuvo inamovible en sus intenciones manteniendo su derecho
a elegir libremente a quien querer, incluso tras las amenazas de quedar
fuera de la herencia familiar. Porque, ¿qué importa lo correcto frente
a lo que se desea? Ante su terquedad terminaron finalmente por admitir
a su querido Roberto en la familia. Así pues, todos los futuros días
de su vida los alumbraría él, porque había descubierto que la vida
solamente tenía sentido si podía estar en sus brazos cada noche.
Y, ciertamente, luego se demostró que ellos dos
tenían razón. Su relación fue perfecta, toda armonía y placidez. Trabajaban
juntos en los hoteles, viajaron por todo el mundo y, ante la ausencia
de hijos, volcaron recíprocamente todo su cariño.
Así fue hasta que un estúpido accidente de tráfico
se llevó a su hombre a la tumba.
Ahora no encontraba en su vida más que amargura
y resquemores. Pero aún con ello, y sobreponiéndose a una visión que
sabía ingrata, no dejaba ningún sábado de llevar el regalo a ese amante
que descansaba por toda la eternidad bajo una losa de mármol blanco.
Encontraba en ese ritual una manera de agradecer todo el bienestar
que aquel ser, cuyo recuerdo llevaba tatuado en el alma, le había
regalado.
Aunque Roberto había sido uno de esos tipos de
valla publicitaria, un hombretón encantador e irresistible, bien construido,
tallado de una sola pieza y doctorado en simpatía de calle, con mucha
labia añadida a la hora de conectar con el prójimo y una capacidad
casi irracional para disfrutar de la vida, rechazaba de plano la idea
de que durante todos los años de convivencia no le hubiera pertenecido
en cuerpo y espíritu. Exclusivamente.
Decidió ahogar sus sospechas buscando una información
contrastada. Como todos los familiares próximos de Roberto habían
muerto hacía tiempo, comenzó sus pesquisas interrogando discretamente
a los empleados del cementerio. Y resultó que ninguno se había fijado,
que era mucha la gente que entraba todos los días y que allí cada
cual andaba a lo suyo. Después escudriñó documentos, teléfonos móviles,
cajones, carteras, ordenadores o armarios, sin que aparecieran rastros,
fotos, o algún sobre cerrado durmiendo en el fondo de un cajón o tras
los libros en una estantería. Le hubiera bastado con cualquier dato
u objeto que denotara pasiones secretas. Pero fracasó, y el ánimo
se le fue a pique.
Luego rememoró una y otra vez las imágenes del
entierro, estudiando comportamientos excesivos o aflicciones sospechosamente
verosímiles. También se ocupó de sondear discretamente pero con minuciosidad
a las amistades comunes, a la caza de algún comentario impropio que
les delatara cuando le llamaban para interesarse por su ánimo o por
su futuro. Analizó particularmente las rutinas cotidianas de los miembros
de las demás parejas con las que solían relacionarse; si había cambiado
algo en ellas durante los últimos meses.
Llegó a obsesionarse hasta el punto de examinar
los rostros anónimos de ciudadanos sin nombre, especialmente los del
barrio donde vivía. También entre la clientela o el personal de los
hoteles, estudiándoles como quien atisba en un foso de cocodrilos.
Nada ni nadie digno de sospecha.
Al mismo tiempo, durante largas noches insomnes
en que se mortificó el espíritu, dibujó mentalmente cientos de caras
y cuerpos diferentes. Fantaseó sobre cual podría ser la situación
personal de su contrincante, su oficio, sus sentimientos y sus sueños,
o si tendría una personalidad interesante. Imaginaba que sí, que seguro
que no se trataría de cualquiera, y que era posible que trabajara
en otro hotel: en la ciudad todos los de la profesión se conocían
bien. O tal vez, por qué no, en unos grandes almacenes. O en las tiendas
de objetos inútiles o de bricolaje, que tanto le gustaban a Roberto.
Aunque, bien pensado, quizá más probablemente frecuentaría el rastro
o el gimnasio, lugares a los que Roberto solía acudir con regularidad
y casi siempre solo. Un caos de alucinaciones cada noche.
Todas las semanas escrutaba la disposición de
las flores que le precedían tratando de reconocer sutiles mensajes
que, o no existían, o no sabía descifrar.
A los seis meses de convivir con el silencio
y la duda encontró la respuesta.
Un sábado acudió mucho más temprano que de costumbre
al cementerio. Al rebasar la esquina de la última fila de nichos camino
de la tumba de Roberto se detuvo. Frente a ella había dos personas.
Una mujer joven de belleza casi ofensiva, de aspecto sencillo y cuidado,
aunque curvada bajo unos hombros que parecían estar sosteniendo el
sepulcro entero, depositaba un manojo de humildes amapolas sobre la
lápida con un movimiento infinitamente compasivo, como un fantasma
delicado y desvaído. De su mano un niño de pocos años, casi oculto
por un abrigo descolorido que le llegaba al suelo. Con una expresión
de cera, el niño parecía desconocer qué hacia allí y se mostraba distraído
e indiferente a la desolación de la que obviamente debía ser madre.
Fue entonces cuando comprendió que, por mucho
que hubiera investigado, nunca hubiera sabido dar con la persona que
también amaba a Roberto, puesto que él, Luis, no le suponía capaz
de interesarse más que por otro hombre y, por lo tanto, solo fueron
visibles para él supuestos rivales masculinos. Nunca se le ocurrió
buscar en la cara oscura de la Luna.
Y en ese instante quedó también mortalmente abatido
por un fogonazo de tristura. Pero se sobrepuso y, esbozando una media
sonrisa, dio la vuelta sin decir nada y se dirigió hacia la salida
caminando muy despacio con el ramo de claveles todavía en la mano.
Al llegar a la acera, se cruzó con una anciana de luto riguroso que
caminaba al compás de un tintineo de medallas y pulseras a visitar
la tumba de algún familiar. Sin pensarlo un segundo, le puso sus flores
en las manos diciéndole que estaba seguro que quien fuera a visitar
se las merecía porque le habría querido mucho. La mujer se quedó muda.
Antes de escuchar un agradecimiento, Luis subió a su coche y se alejó
del lugar con, por fin, una indefinida paz en su alma. De todos los
sentimientos que se le arremolinaban se quedó con uno. Porque, entre
ellos, decidió que tal vez el del amor era el mejor por ser el más
longevo.
Las últimas luces del crepúsculo se escondían
tras una irregular línea de edificios, al oeste, mientras el otoño
se deslizaba bajo el techo de un cielo encapotado desde el que comenzaba
a lloviznar.
No debía entretenerse, se dijo Luis, tenía que
volver a sus quehaceres.
____________________
RAFAEL
BORRÁS AVIÑÓ
es un
autor
que reside en San Antonio de Benagéber
(Valencia, España).
 rafaelborras16[a]yahoo.es
rafaelborras16[a]yahoo.es
 Este relato participó
en el
III Certamen de Relato Breve Almiar.
Este relato participó
en el
III Certamen de Relato Breve Almiar.
- ILUSTRACIÓN RELATO:
Fotografía por
Pedro M. Martínez ©
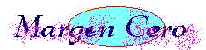
|
