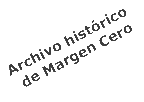|
Si te lo contase, sin duda lo
encontrarías del todo absurdo; en los últimos tiempos, encontrabas absurdas la
mayor parte de las cosas que yo hacía o decía, aunque no podría reprocharte que
te burlases de esto, pues yo mismo lo encuentro disparatado; el caso es que,
desde que te fuiste, no he vuelto a llenar la nevera.
Admito que detestaba esa
manía tuya de tener la nevera repleta, en especial por verme siempre obligado a
comer aquello que, con tu carácter previsor, me indicabas —antes
de que se estropease— en lugar de lo que me apetecía, de continuo sometido a la tiranía de las fechas
de caducidad. No dejaba de tener gracia que, a pesar de poseer, en vez de
nevera, una suerte de cuerno de la abundancia, no pudiese elegir, dado que, en
toda ocasión, había algo a punto de echarse a perder. Odiaba con saña tener que
comerme tus yogures desnatados y tus kiwis reblandecidos, y la mera vista de la
nevera me provocaba nauseas.
Soy consciente de la
mezquindad del acto, mas no puedo negar la satisfacción, casi mística, que me
embargaba, después de que me abandonaras, cuando abría la nevera y veía algún
artículo que comenzaba a pudrirse o que había superado la fecha de caducidad y
lo arrojaba a la basura; sentía como si, al deshacerme de manzanas podridas y
limones mohosos, me estuviese librando de tu recuerdo, que me dolía como una
muela recién arrancada. Lo único que no me atreví a tocar fue el paquete de
salmón ahumado: nunca me había gustado en particular, si bien tú me hiciste
aborrecerlo; te empeñabas en comprarlo alegando que venía bien tenerlo porque
era muy socorrido, y al final siempre tenía que acabar comiéndomelo yo para que
no caducase. El paquete yacía sobre una abultada pila de quesitos, salchichas de
Frankfurt y embutidos loncheados envasados al vacío; de algún modo, se las apañó
para arrojarse de las alturas y había acabado apoyado, casi en vertical, sobre
el fondo de la nevera, y el frío hizo que terminase adhiriéndose a él. Al
principio, su tacto me inspiraba aprehensión y procuraba evitarlo cada vez que
tenía que coger algo en sus inmediaciones; no obstante y en último caso, no pude
desprenderme de él, pues era como deshacerme de manera definitiva de ti, algo
para lo que entonces no estaba preparado, y todavía sigo sin estarlo.
Aun así, el proceso de
vaciado era dolorosamente lento, y tuve que acelerarlo consumiendo primero
aquellos artículos que aguantarían más, por lo que de nuevo estuve sometido a la
dictadura del calendario, esta vez de modo inverso. Creo que fue en ese momento
cuando adquirí la determinación de no meter nada nuevo en ella. Desde entonces,
desayuno fuera de casa, ya que, en cuanto que abro un paquete, la leche se me
agria de un día para otro, y me has contagiado tu estúpida prevención por lo que
respecta a desperdiciar los alimentos; las veces que no como en algún bar,
siempre consumo latas o productos que no precisen ser conservados en frío.
No deja de ser irónico que
las cosas que más añoro de ti sean los detalles que antes me enervaban de modo
casi intolerable. Antes de que te instalases conmigo, mi vida transcurría en un
desorden organizado; cierto es que dejaba las cosas de cualquier modo: la
chaqueta sobre la cama o las llaves sobre la cómoda, mas lo hacía siempre en el
mismo sitio. Tu llegada trajo consigo una suerte de orden caótico: colocabas
todo, aunque sin lógica alguna y cada vez de un modo distinto, y de continuo
tenía que estar preguntándote dónde habías puesto tal cosa o la otra. Ahora,
cada vez que voy a coger las llaves y las encuentro sobre la cómoda, me embarga
una profunda decepción y, no lo negaré, una punzante desazón.
Te marchaste de improviso,
llevándote apenas tu presencia y tu ropa, y, eso sí, todas tus fotos, como si
quisieras borrar por completo la menor evidencia de tu estancia conmigo.
Reconozco que en el transcurso de la última semana apenas nos habíamos dirigido
la palabra y, en las escasas ocasiones en las que lo hicimos, siempre fue para
causar daño, pero la vista de los marcos vacíos fue un golpe demasiado duro.
Ahora, la nevera se me antoja uno de esos pequeños altares de madera que,
durante mi infancia, los vecinos se iban pasando de casa en casa y que contenían
una imagen de la Purísima. Cuando nos tocaba el turno, mi madre lo colocaba
sobre el recibidor, echaba unas monedas en la caja que había en su base y, delante de él, encendía dos pequeñas velas recubiertas por fundas de plástico
rojo, que matizaban su luz. A falta de otra imagen que contemplar, ya que te las
llevaste todas, a menudo me quedo extasiado mirando el paquete de salmón,
caducado desde hace más de once meses, a veces durante horas seguidas, pese a
que la nevera se queja con su insistente pitido y no me deja concentrarme en la
autocompasión tanto como quisiera.
A principios del mes
pasado, el hecho de tener la puerta cerrada me causaba intranquilidad y
remordimientos, por lo que acabé por desconectar la nevera y, desde entonces, la
puerta siempre permanece abierta. Hace un par de semanas, el paquete de salmón
comenzó a hincharse. Al principio engrosó con timidez, pero desde hace dos días
semeja un globo y, aunque parezca irracional, no puedo pegar ojo en toda la
noche pensando en la posibilidad de que llegue a reventar y, a cada momento, me
levanto para comprobar si sigue intacto.
A tu marcha, no dejaba de
maquinar todo el día; pensaba en qué podía hacer que te causase tanto daño como
el que yo estaba padeciendo. Tuvo que transcurrir bastante tiempo, al menos
cuatro meses, hasta que abandoné esa absurda obsesión. Te vi por la calle en
compañía de otro; no sé a ciencia cierta si era el que ahora ocupa mi lugar,
pues ni siquiera ibas cogida de su brazo, tal como te gustaba hacer conmigo, si
bien charlabais animados y reías; cualquiera que te viese pensaría que eras
feliz; no como yo. Entonces comencé a elucubrar sobre cómo podría lograr que te
murieses de ganas de volver conmigo, aunque nunca di con nada que me convenciese
de modo medianamente serio.
El jueves pasado me enteré
de que te vas a casar; me encontré con tu amiga Laura en el supermercado y me lo
espetó sin tan siquiera tratar de disimular un poco y darle a la noticia un aire
casual; en sus ojos brillaba la malicia y, después, cuando comprobó cómo la
había encajado, una ostentosa satisfacción. En un primer momento, el impacto me
dejó vacío y sin capacidad de reacción, como cuando te dan un puñetazo en el la
boca del estómago y te quedas sin aire y, por más que intentes respirar, no
logras llenar los pulmones y lo único que consigues es boquear como un pez.
No dudé en insistir,
presionar y suplicar a todo el círculo de amistades comunes para procurar
averiguar algo más; así me enteré de que él era un compañero de trabajo, además
de simpático, divertido, sensible y comprensivo, todo lo que yo no era. Laura me
llamó por teléfono: se había enterado de que andaba haciendo indagaciones y
quería ser ella la que me contase todos los pormenores de la futura boda,
incluida la despedida de soltera que ibas a celebrar esa noche. No pude evitar
presentarme allí; sabía que era absurdo e inútil, pero no fui capaz de
abstenerme. Cuando me vi delante de ti, después de más de un año, podía haberte
dicho una de esas frases ingeniosas y zahirientes que había estado preparando
durante todo este tiempo, o me podía haber arrodillado y haberte suplicado y
mendigado que volvieses, pero me limité a disparar una foto y después me marché.
Nada más llegar a casa, la imprimí y la pegué sobre el restallante paquete de
salmón.
Ayer por la tarde, cuando
pasaba junto a la nevera, me volví frente a ella e inicié una genuflexión. Estoy
casi seguro de que no fue más que un acto reflejo, recuerdo de la infancia y de
los dos años que fui monaguillo, pero el caso es que el hecho me produce una
inquietud indescriptible y no he podido dejar de pensar en ello durante todo el
día. Ahora mismo, estoy mirando tu imagen y siento unas ganas incontenibles de
persignarme.
Y es posible que acabe
haciéndolo.
________________________
JUAN CARLOS GARRIDO DEL POZO, nacido en Ávila en 1965,
cursó estudios de ingeniería de telecomunicación y en la actualidad trabaja en
el ámbito de la automatización industrial. Su primera novela, Sombras
chinescas, fue finalista del premio Planeta 2005. También ha sido ganador
del I premio nacional de microrelatos Hipálage 2007 y del premio internacional
de pensamiento del concurso Internacional de Microtextos Garzón Céspedes 2008,
así como finalista del premio especial Salzillo de Canal Literatura 2007, del
premio de microficción Garzón Céspedes 2007 y del concurso literario
Bonaventuriano 2009.
 jcgarrido[at]drop-ingenieria.es
jcgarrido[at]drop-ingenieria.es
 ILUSTRACIÓN
RELATO:
Vaso1, By Hielocolor (Hielocolor) [Public domain],
ILUSTRACIÓN
RELATO:
Vaso1, By Hielocolor (Hielocolor) [Public domain],
via Wikimedia
Commons.
|