
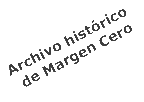

Vértigo
del abismo
Martín Peña
|
Algunos domingos acompaño a mi padre a pescar. Él tira la caña y yo paseo por la ribera. Me gusta cazar insectos y oír el fragor del agua en la orilla. Luego, cuando se está yendo el sol, volvemos a casa. Siempre da un rodeo para pasar por el barrio en el que vive su jefe. Miramos su casa desde la valla, adivinamos su presencia y la de su familia. Tiene dos hijos, su mujer grita mucho. Algunas tardes, cuando está anocheciendo, aparcamos cerca de la fachada posterior. Mi padre apaga el motor y nos quedamos mirando a través del cristal del parabrisas. Ladra el perro, suena la depuradora de la piscina, arranca la cortadora de césped. Cerramos los ojos y luego los abrimos. En la calle hay un árbol enorme, dando sombra a la parada del autobús. Seguramente es un magnolio. Sus flores son blancas y enormes. Luego mi padre arranca y nos vamos. Mi padre siempre está triste. Las cosas no funcionan entre él y mi madre. Bebe mucho, y antes no lo hacía; ella se pasa las horas muertas haciendo muecas frente al espejo, y luego llora o canturrea una canción de su juventud que habla de amores perdidos. No conozco nada que le guste más a mi padre que pescar y rondar la casa de su jefe.
A mi madre le gusta formar montañitas con las cajas de los medicamentos. Las apila todas y luego la pirámide casi perfecta acaba derrumbada de un manotazo. Un huracán, dice, y empieza de nuevo. La otra tarde volví del instituto y no pude hacer los deberes porque se pasó toda la tarde contándome que su madre, mi abuela, todos los otoños hacía dulce de membrillo. Los niños de la familia se encaramaban al membrillero y arrancaban de un tirón aquellas pelotas casi amarillas, de olor aromático y tacto basto. Había que limpiar con un trapo húmedo el polvillo que cubría el fruto y partir en trozos su carne. Luego mi abuela echaba a la olla un tazón de agua, sólo uno y nada más que uno, y aquello cocía durante una hora hasta convertirse en un mejunje gelatinoso. Por último todos se turnaban dando vueltas con un cucharón de madera en un perol en el que se mezclaba igual cantidad de azúcar que de la pulpa ya cocida. No se podía parar de dar vueltas, dolían los brazos. Aquello espesaba por fin, se dejaba reposar unos minutos y ya estaba terminado el dulce de membrillo. Por lo visto mi abuela terminaba siempre agitando el cucharón en el aire, triunfante, como si fuera un arma contra alguien o algo, contra el invierno con sus noches largas que estaba por llegar o contra mi abuelo, que se amodorraba en el bar y acudía cada día más tarde a casa. Mi madre, cuando me cuenta estas historias, siempre acaba ajustándose a la cintura la bata que lleva siempre puesta en casa. Se arremanga después y se mete en el cuarto de baño durante horas. Por la noche cenamos dulce de membrillo. Marca Don Quijote, leí en el envase. Mi padre preguntó si también podría comerse un par de huevos fritos, además del puñetero dulce, aclaró, pero no había huevos en la nevera. Mi hermana sólo comió dos hojas de lechuga, con vinagre y sin aceite. A mí me gustó el dulce de membrillo. Estaba dulce y pringoso, y me imaginé a mi abuela blandiendo el cucharón y espantando las desgracias como si fueran moscas.
Mi padre cree que acodarse en la barra de un bar tiene su arte. Dice que hay que ver entrar y salir a la gente, así que para ello hay que situarse en el extremo opuesto a la puerta de entrada, estar cerca del grifo de la cerveza y colocarse un taburete cerca, no para sentarse sino para ocupar un espacio que no puedan invadir los demás. El bebe y habla mucho en el bar con otros que también saben acodarse en la barra. Cuentan cosas interesantes al principio, pero luego no hacen más que repetirlas. El sábado me encargó que fuera a buscarle a las doce de la mañana. Golpeé la cristalera y salió. Me gusta cuando me echa las manos al hombro y caminamos sin hablar. Me gusta mi padre callado. De pequeño me enseñó a montar en bici sin darme un solo grito, sin decir nada. Si me caía él volvía a sujetarme con paciencia, siempre en silencio. Hasta que me sostuve mirando siempre al frente. Fuimos a la oficina de correos para enviar una carta. Iba dirigida a Samuel Lemos, que es como se llama su jefe. Me dijo que en ella iban algunos presupuestos que faltaban para una carga. Le pregunté que por qué no se los daba en mano el lunes y contestó que de algunas cifras es mejor que quede constancia. Yo creo que en esas cartas mi padre le escribe anónimos a su jefe porque nunca llevan remite. Además, se le pone la mirada como cuando los domingos volvemos de pescar.
Quizá me coloque un pendiente en la oreja. Es la moda y yo quiero ligar. Ligo poco. Poco o nada. A mi edad ya debería tener novia, y lo del pendiente puede ayudar porque estoy perdiendo el tiempo. Mi hermana tiene varios pendientes, uno de ellos en la lengua. Por él estuvo un mes comiendo purés, porque no podía masticar, pero ahora ya no le molesta y es como si no lo llevara. Además, si no quiere enseñarlo no lo enseña. Para ello tiene que abrir la boca. Como una leona, se ríe cuando se lo pido, y ruge. Ella liga y trasnocha mucho. Sale de casa los viernes y no vuelve hasta el domingo por la mañana. Se acuesta cuando a mí me mandan bajar a comprar el pan y duerme mucho, no hay nada que pueda despertarla. Ni siquiera los gritos de mi padre. Se pasa los fines de semana bailando. Creo que se droga. Le pregunté por qué lo hace y me dijo que es como cuando se rompe un plato. Mientras está cayendo de tus manos deseas que no se rompa, pero sabes que se va a romper. Por eso no resiste nunca la tentación, porque sabe que de todas formas va a caer en ella. Mi madre está preocupada porque mi hermana come poco. De vez en cuando le da un pellizco en los mofletes para asegurarse. Cena hojas de lechuga, o media manzana, o una infusión sin azúcar. Dice mi hermana que es la única manera de que se equilibre el presupuesto familiar: ahorrar en comida lo que mi padre gasta en bebida. Y enseña el pendiente de la lengua con una risotada.
Dice mi padre que en el bar se le ocurren muchas ideas y proyectos pero que cuando llega a casa se esfuman. Mi madre le llama borrachuzo y le dice que tiene poco espíritu. Que dónde se ha visto que un hombre que lleva veinte años trabajando en una empresa, en lugar de ascender, descienda. Él contesta que en las empresas de transporte se gana poco, que hay crisis por la competencia internacional y que Don Samuel le hace la vida imposible. Yo estoy harto de oír hablar de dinero. Quiero que mi padre no beba, que mi madre no tome tantas pastillas y que mi hermana venga a dormir a casa todas las noches. Quiero dejar de escribir estas notas y ponerme a estudiar para no trabajar en una empresa de transporte cuando sea mayor.
|
![]() ILUSTRACIÓN RELATO:
Cuissardes_pêche By Safedom (Own work)
ILUSTRACIÓN RELATO:
Cuissardes_pêche By Safedom (Own work)
[CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL
(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons.
![]()
Leer
los relatos publicados en este certamen
LITERATURA |
PINTURA |
FOTOGRAFÍA |
REPORTAJES
Revista Almiar - Margen Cero™
(2004) - Aviso legal