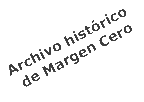|
Frente a tu recuerdo Antonia de J. Corrales Fernández
Viajaba con la mirada perdida en el camino. Sus brunas pupilas, que parecían haber sido prendidas sobre aquel iris oliva, permanecían inalterables, sin aumentar o disminuir de tamaño, fijas sobre el negro alquitrán de la carretera, vigilantes como el faro de Finisterre. Miraba el asfalto uniforme, cuyo trazado estaba dividido por lechosas puntadas, por líneas discontinuas que se asemejaban a los hilvanes blancos de una entretela. Sus pestañas rozaban el cristal del ventanal en el que reposaba su frente. El roce era circunstancial, delicado; grácil e insonoro como el aleteo de una mariposa. Apenas cerró sus ojos durante el recorrido, cuando lo hizo su boca quedó entreabierta dejando a la vista de Anselmo una delicada sonrisa. El tono cereza de sus labios se hizo notar con más intensidad tras la caída de sus blanquecinos párpados, aquellos que encelados ocultaron sus ojos de menta. —¡Por favor! —dijo él adelantando su brazo y cediendo el paso a la mujer. —Gracias —respondió ella mirándole de frente. Encandilado, preso de la beldad de aquellos iris, siguió su caminar. Dejó que sus pensamientos se fueran tras las alpargatas, rozando el capacho de esparto, siguiendo el vaivén sutil y delicado de la larga melena que caía sobre su espalda. Anduvo silencioso por el sendero enmoquetado, delimitado a derecha e izquierda por las butacas azulonas del autobús, hasta que ella se ladeó y se sentó junto a la ventana. El viejo marinero tenía la costumbre de llevar un libro para leer durante sus asiduos viajes a Finisterre. En él depositaba su mirar cansado, su insaciable curiosidad por conocer otras vidas. Los diálogos de los personajes le aderezaban las horas, haciéndole olvidar el silencio, la orfandad de compañía. Convirtiendo su incansable trasiego de Madrid a Galicia en un viaje íntimo donde no necesitaba de nadie para hablar. En aquella ocasión, como todos los años, había llevado El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, que le había regalado su esposa. Como si de un rito o ceremonia pagana se tratase, todos los once de octubre comenzaba la lectura nada mas tomar asiento y, al llegar a A Coruña, leía en voz alta el último párrafo del texto. Concluida la lectura se llevaba la mano derecha al centro del esternón. Este ademán parecía cubrirle de dolor, ya que siempre era precedido de un rictus amargo que no le abandonaba hasta el mismo instante en que emprendía su regreso a Madrid. Aquella mañana, únicamente pudo abrir la novela y sin leer una sola palabra ladearse para depositar, una vez más, sus pupilas vetustas, devoradas por las dioptrías con las que le había condecorado la vejez, sobre la blanquecina cara de la joven. Llevado, no sabía bien si por la soledad sentida o la añoranza de la juventud gastada, dejó escapar un pequeño sollozo mientras deslizaba inquieto, pero con exquisita dulzura, las yemas de sus dedos sobre la portada de la novela. Seguidamente limpió sus ojos con un pañuelo de papel, queriendo evitar con ello que la manifestación física de su tristeza corriera por sus mejillas. Aquel llanto fue una especie de gimoteo inconsciente, inoportuno y anárquico que le hizo tomar conciencia de su avanzada edad. Miró la carretera y sacó del bolsillo interior de su chaqueta los anteojos. Y así, con la novela abierta entre sus manos y el puente de las gafas reposando sobre su excelsa nariz, se quedó dormido, mientras las pecas que decoraban su frente de pescador, recibían temerosas los tenues rayos de sol que entraban por la ventana del autobús. Madrid, dos horas más tarde... —Policía, dígame. —Quería denunciar una desaparición. —¿Es usted familiar? —Se trata de mi padre. —¡Por favor!, déme sus datos. —Anselmo... —¿Es esta la primera vez? Quiero decir que si suele salir solo; sin avisar de su marcha —preguntó el agente a través de la línea telefónica. —Hasta hace unos meses viajaba a A Coruña. Ahora no puede. Creemos que se ha perdido. Tiene problemas de memoria —dijo Ana. Eduardo, el marido de Ana, caminaba de un lado a otro del salón mirando de reojo a su mujer. En sus manos tenía los zapatos del viejo pescador, los miraba al tiempo que murmuraba: —Se ha ido con zapatillas. Se ha puesto el traje verde, se ha llevado las gafas y el libro y no se ha cambiado de zapatos. Se ha ido con las zapatillas de andar por casa. ¡Dios mío, que esté bien! ¡Dios lo quiera! No deberíamos haberle dejado solo. Si le pasa algo, no me lo perdonaré nunca. Ana colgó el teléfono y miró a su marido. —Nada —dijo llevándose las manos a la cabeza. —Creo que deberíamos buscarlo nosotros. Pero..., ¿dónde? Nadie lo ha visto salir, nadie —dijo Eduardo mirando la fotografía amarillenta que había sobre la consola del pasillo—. Un momento..., ¿no es hoy el aniversario de la muerte de tu madre? —¡Claro! —exclamó Ana—. Con los nervios me olvidé. Vamos a la estación de autobuses. —¿Qué hora es? —preguntó Eduardo nervioso. —No creo que le haya dado tiempo a coger el primero. La salida es a las diez... —Espero que no haya sido así. ¡Dios mío! Ambos salieron apresurados camino de la estación... —Es una novela muy hermosa —dijo la mujer dirigiéndose al marinero, que aún seguía dormido. El viejo abrió los ojos. La mujer estaba de pie junto a él. Anselmo tosió intentando esconder tras el forzado carraspeo la excitación que le produjo ver aquellos ojos aceitunados tan cercanos a los suyos. —Me permite —dijo cogiendo el libro y sentándose junto al pescador. —Faltaría más —contestó él alzando el respaldo de la butaca—. Me lo regaló mi mujer hace muchos años. Hoy es el aniversario de su muerte. Voy a Finisterre a verla. Quiero decir a recordarla. Se la llevó un golpe de mar hace treinta años, un día como hoy. Estaba cogiendo percebes en Camariñas —dijo con la mirada empapada de recuerdo—. Tenía los ojos verdes, verde aceituna. Como los suyos. Nunca recuperamos su cuerpo. La mar es una ganzúa. Es peor que la muerte, no le basta con llevarse la vida, también se queda el cuerpo vacío. Luego ruge con insistencia como queriendo mostrar su consabido poder. No tiene piedad. Nos da, pero nos quita en mayor proporción, en mayor medida. Aun y así la sal que corre por las venas de los marineros nos prohíbe odiarla. Es un sentimiento extraño, únicamente comparable con el amor no correspondido. A pesar del dolor que produce la falta de reciprocidad se sigue amando. —Tiene usted razón —contestó la mujer mirando con ternura al marinero. —Mi mujer murió dejándome con una hija, una niña de apenas seis años. Hacía una semana que yo me había echado a la mar. Cuando volvimos, la playa estaba vacía de verde, del verde de aquellos ojos que siempre miraban inquietos el horizonte. Usted la trajo a mi memoria. Fue cuando la vi en la estación. Después, cuando apoyó su cabeza sobre el cristal de la ventana y cerró los ojos, me pareció volver a verla. Su cara tenía la misma expresión que adoptaba la de ella cuando se dormía sobre mi regazo —la mujer sonrió—. Sabe, tengo problemas de memoria, el Alzheimer, ese mal de soledad que ataca al cerebro se está comiendo mis recuerdos. Sólo consigo recordar sus ojos y el cabo de Finisterre. Por eso, por mi mermada memoria he decidido volver. No debería haberlo hecho. Mi hija se enfadará. Seguro que estará preocupada. No he avisado, no podía hacerlo, si lo hubiese hecho no me habría dejado venir. Necesito volver a Finisterre antes de que esta enfermedad me quite lo poco que me queda vivo en la memoria de aquellos años. Perder a un ser querido es terrible, pero perder sus recuerdos es aún más doloroso... Rosaura escuchaba con atención al viejo pescador. Éste hablaba pausado, mirando con añoranza los ojos de la mujer. Mientras, el autobús se deslizaba con placidez sobre el liso pavimento de la autovía. —Y usted, por qué no me dice algo sobre usted. ¿Cómo se llama? —preguntó el pescador. —Rosaura, me llamo Rosaura. También voy al encuentro de mi amor —contestó sonriente. —¡Qué curioso!, así se llamaba mi esposa. Claro, que es un nombre común, muy común. —Cómo es posible que aún no te hayas dado cuenta. ¿No me conoces? Madrid, estación de autobuses... Ana María y Eduardo caminaban apresurados hacia la expendeduría de billetes. Cuando llegaron a la estación, el primer autobús con destino a A Coruña ya había salido. Ana llevaba una fotografía actual del padre y otra antigua en la que el marinero vestía el mismo traje de pana verde que llevaba puesto ese día. En ella, a su lado, con el faro de Finisterre a sus espaldas, estaba Rosaura, la madre de Ana María y mujer de Anselmo. —¡Perdón señorita! —dijo Eduardo dirigiéndose a la mujer que estaba en la ventanilla—Verá usted, mi suegro ha salido esta mañana de casa y creemos que puede haber cogido un billete con dirección a A Coruña. Es importante saber si ha sacado el billete, si usted lo ha visto. Padece Alzheimer. Eduardo extendió la foto. La mujer, tras mirarla, asintió. —Creo que sí. Pero no llevaba esta ropa. El traje le estaba pequeño y era verde, no azul. Lo recuerdo bien porque iba acompañado de una mujer muy hermosa. Eduardo extendió la foto antigua del pescador. —¿Era este el traje? —preguntó. —Sí. Esa era la mujer. Tenía los ojos verdes, enormes, increíblemente bonitos. Nunca había visto unos ojos con ese color tan intenso. Ana y Eduardo se miraron sorprendidos. —Debe haber un error —dijo Eduardo—, esta mujer era mi suegra y falleció hace años. La expendedora de billetes se ruborizó. —Perdonen, no quería molestarles. Les juro que hablo en serio. Este señor estuvo aquí y sacó un billete. Una mujer muy parecida a la de la foto estaba con él. Tal vez ni tan siquiera se conocían y yo lo di por hecho. No sé por qué me lo pareció. Ella no cogió billete, pero quizá ya lo tuviese. Les juro que es cierto. Si ustedes quieren podemos comunicarnos con el autobús. Esperen un momento, les pondré en contacto con Dirección. Mientras tanto, tengan la amabilidad de tomar asiento... Eduardo miró a su mujer y acariciando sus mejillas dijo: —No te preocupes, estará bien. Es curioso que haya una mujer a la que han confundido con tu madre. Claro que, ya sabes cuántos parecidos hay. Ana no contestó, miraba en derredor. En uno de los bancos próximos a la salida había un hombre, estaba sentado de espaldas a ellos. El tono verde del traje hizo que la mujer echara a correr precipitadamente hacia él.
Anselmo tenía los ojos cerrados y sus labios esbozaban una sonrisa inusitada. La expresión que cubría su cara era de extrema laxitud, semejante a la paz con la que se viste el rostro durante el transcurso de un sueño grato y profundo. Sobre su nariz reposaban las gafas y sus manos sujetaban un billete con destino a A Coruña, un trayecto que no llegó a recorrer. Ana se arrodilló y abrazó a su padre. El marinero no se movió. Dos horas más tarde el forense certificaba su defunción. Cuando el autobús en el que debería haber viajado Anselmo llegó a las cocheras de A Coruña, el conductor suplente encontró una novela: —Alguien se ha dejado un libro. Es la novela de El viejo y el mar. Lo extraño es que está debajo de las dos únicas plazas que no han sido ocupadas —dijo levantando el ejemplar y enseñándoselo a su compañero—. Tiene una dedicatoria. Dice; Para mi único amor; Anselmo, en la seguridad de que siempre, por encima de la vida y la muerte, estaré junto a ti, allí en el cabo Fisterra. En el final del Camino de Santiago; nuestro lugar de encuentro. —Se habrá deslizado por el suelo —contestó el compañero—. Ponlo con los demás objetos perdidos. Seguro que en breve lo echan en falta...
En Camariñas, junto al cabo de Finisterre, la mar rugía sin piedad poseyendo el horizonte. El sonido que producía el agua al chocar contra el acantilado era constante, ensordecedor, pero Anselmo ya no lo escuchaba; su bramido azul al fin había dejado de oprimirle el esternón.
🔹 🔹 🔹
Antonia de J. Corrales
Fernández es una autora madrileña. De su obra citar que su relato Siempre te querré fue distinguido con el 1.er Premio Fundación José Banús y Pilar Calvo y Sánchez de León, en diciembre de 2001. Fue finalista en el Certamen de Narrativa Corta Villa Torrecampo, (Córdoba, mayo 2002) y en el VII Certamen Literario SANTOÑA... LA MAR, de narrativa corta (agosto 2002). Su relato Las lágrimas del mar fue seleccionado en el 1.er Certamen Internacional de Relato Breve La Lectora Impaciente (agosto 2003). Es autora de dos novelas inéditas: Jimena. y El color de la calabaza. De la autora podéis leer en Almiar otro relato: Cinco palabras. (Página de presentación de esta selección)
📸 Ilustración
relato: Fotografía por Pedro M. Martínez (martinezcorada.es) ©
✍🏻 Relatos en esta selección: Cuando el corazón manda 🔹 Frente a tu recuerdo 🔹 Sobre las hojas de un almanaque 🔹 El hombre que no miraba la Luna
Revista Almiar (Madrid; España) - MARGEN CERO™ (2003) - Aviso legal |