relato por
Francisco Martínez Hoyos
L
a rabia te carcomía, Simón. Habías perdido Puerto Cabello y te veías suplicante ante el general Miranda. El poderoso Bolívar, por más que sus ancestros hubieran llegado a Venezuela hacía siglos, desde su remoto solar en las provincias vascas, se humillaba ante el hijo de un vulgar tendero. Sí, toda esa literatura buenista de los ilustrados aseguraba que los hombres nacen iguales en derechos, pero ninguno de esos doctrinarios acertaba a distinguir entre un principio abstracto y su aplicación a un lugar, a un tiempo concreto, entre gentes con nombres apellidos que eran seres humanos, hechos del mismo barro que Caín, y no una corte de ángeles seráficos sin más inquietud que el bienestar de la patria. El resultado de tanto desvarío filosófico había quedado dolosamente a la vista de todos: los patriotas no habían conseguido más que configurar repúblicas aéreas, monstruos de gran cabeza y débil cuerpo, que aun después de liberarse de los pérfidos españoles se movían como criaturas torpes en el barro de la desunión civil, la corrupción y las militaradas. Una vez dijiste que quien sirve a una revolución ara en el mar. Fue, sin duda, en uno de esos días en los que te poseía el optimismo.
Tu padre te había hablado de aquel advenedizo en tu niñez, ese tiempo feliz en el que matabas alguno de tus infinitos esclavos por capricho, por pura efusión de malignidad, según aseguraban las malas lenguas o los plumillas a sueldo del Rey por unas pocas monedas, que en Nuestra América los aprendices de Herodoto o de Virgilio se vendieron siempre muy baratos. Juan Vicente, con otros mantuanos, había formado la Compañía de Nobles aventureros, decían que por servir el Rey, aunque en Caracas todos creían que se dedicaban, entre el humo de sus cigarros, a hablar de política hasta bien entrada la noche, para después salir a la caza de alguna Venus negra entre su servidumbre. La milicia, te repetía una y otra vez tu progenitor, constituía la antesala de la nobleza, de ese título de Castilla, el marquesado de San Luis, en el que tanta tinta había gastado emborronando memoriales. Su concesión debía marcar el pináculo de vuestro linaje, para envidia de los Ustáriz, los Ponte y otros encopetados. Por eso no se podía tolerar que un vulgar comerciante, ese Sebastián de Miranda de turbios orígenes, tan ambicioso como para atreverse a ser igual que las gentes honradas, tuviera el atrevimiento de ostentar el bastón de capitán de milicias por mucho que Su Majestad, el buen rey Carlos III, le hubiera otorgado por una generosidad mal entendida esa distinción. Esa distinción adquirida a fuerza de plata, porque la Corona, siempre escasa de numerario, ya le iba bien que un particular pagara de su bolsillo un contingente armado y, además, perdiera su precioso tiempo, el que quitaba a sus negocios, adiestrando aquella chusma con pretensiones de ejército. Si las sangres se mezclaban en culpable promiscuidad, no pasaría mucho tiempo hasta que la amada Venezuela degenerase en gigantesco quilombo. Un cristiano viejo siempre sería un cristiano viejo, carajo.
—Hombre de «calidad, valor y experiencia militar» —clamaba el viejo Bolívar. Decididamente, el Rey no tiene quien le aconseje.
Tu madre te seguía la corriente para ver si te tranquilizabas, temerosa de que la ira degenerase en apoplejía. Cuando se ponía trágico, lo mejor era darle la razón.
—¡Qué osadía, la de ese don Sebastián!
—¿Cómo va a defendernos esa gentuza de los ingleses? Ya lo dice el refrán: lo barato sale caro. En Madrid se creen que así van ahorrarse unos buenos millones, pero… La guerra, si se quiere ganar, cuesta dinero. Dinero. Y si no llegan tropas de la península, tarde o temprano tendremos que cerrar el chiringuito.
Su esposa, hábilmente, le dejaba explayarse. Le hubiera dicho que a los gachupines les costaba aclimatarse a un clima más cálido, en el que no pocos morían nada más desembarcar, después de una travesía penosa. Si resistían las penalidades, lo más probable era que desertaran y se perdieran en la incontrolable inmensidad de las Américas, con otro nombre, otra vida y otros sueños. Pero… ¿quién era ella, una simple mujer de su casa y de su familia, para corregir al gran hombre?
—Se cree que porque le protege el capitán general, ese Solano al que su apellido parece haber secado las ideas, puede hacer lo que le dé la real gana —remachaba el capellán de la familia, de paso por allí para ver si le caía una donación con la que adquirir la imagen de Santa Rosalía de Palermo.
—Compararse con la nobleza…
—Dios mismo dividió la humanidad en nobles y plebeyos. Hizo de Nuestra Señora la Santísima Virgen la mujer más noble del Universo…
Al cura, segundón de una familia hidalga, le encantaba exhibir la retórica trabajosamente adquirida en el Seminario.
—Por las glorias de su Real y Sacerdotal Estirpe —terció tu madre, siempre atenta a la buena doctrina.
—Pero en el pecado lleva la penitencia. Porque su vanidad lleva camino de costarle todo su patrimonio.
La última palabra estaba dicha. Por el momento.
A la salida de misa, después de que el obispo encareciera a sus feligreses para que dejaran los juegos de naipes por ocupaciones más cristianas, como el rezo de los misterios del santo Rosario, tu padre acostumbraba a despotricar con sus amigos acerca del aluvión de isleños que llegaban a vuestra tierra, gentes dudosas, gentes parecidas a una bíblica plaga de langostas. Muertos de hambre, en suma, y por lo mismo espabilados, y por lo mismo peligrosos.
—Miradlos. Se extienden como el aceite. Aquí, un panadero. Allí, un tejedor, un carpintero, un campesino… A este paso, en poco tiempo lo controlaran todo.
Su voz tronaba con la santa indignación de un profeta del Antiguo Testamento, por más que su aspecto no fuera el de un severo hombre de Dios sino el de un dandi criollo de importados modales versallescos, barbilampiño y endeble, con un aire casi femenino que era la comidilla de sus enemigos, y de sus amigos también, siempre prestos a atribuirle desviaciones sodomíticas. Cada vez que alguien mencionaba a Miranda, debía contenerse para no perder las maneras que convienen a un personaje del gran mundo.
—Un comerciante de tejidos… Bonito eufemismo para un matutero. Para un fenicio que no conoce Dios ni Ley.
Juan Vicente no hablaba por hablar. Sabía de buena tinta que el padre del futuro general Miranda se había visto involucrado en la revuelta del año 49, en la que tantos canarios, al grito de viva el rey, muera el mal gobierno —un modo cínico, como otro cualquiera, de camuflar su llamado a la subversión—, habían reclamado el fin del monopolio de la Compañía de Guipúzcoa. Ya era hora de que los venezolanos pudieran vender su cacao donde quisieran y a quien más pagara, sin que les chuparan la sangre los chapetones. A don Sebastián, siempre atento a sacarse un sobresueldo con algunas arrobas de aquel alimento de Dioses, aquel asunto le tocaba muy de cerca. ¿Cómo esperaban los gobernadores, los intendentes, los corregidores, toda aquella banda de parásitos, que un honrado mercader sostuviera una familia creciente y a los ancianos padres que aún pasaban calamidades en Puerto de la Cruz, al otro lado del océano?
Sebastián Miranda, un don nadie que se había soñado de la misma categoría que un Bolívar. ¿A esa gentuza soberbia le iba a dar armas el Rey para que defendiera el país? Decididamente, los leguleyos de la Corte nunca entenderían nada. Malo era aquel mercachifle y mala era su mujer, la tal Francisca, por más que blasonara mentidamente de blancura. Una mentirosa, como todas las mestizas. Y una puta: Juan Vicente sabía de buena tinta que se había casado a toda prisa para disimular su preñez. ¡Cuántas veces habías escuchado esa historia, Simón! Tu jefe, el generalísimo Miranda, el padre de la Patria, hijo de un concubinato vulgar, como delató su nacimiento siete meses después de la boda de sus padres. Para que luego esa canalla se diera aires de grandeza y quisiera alternar con los decentes.
Tu padre siempre fue así, jerárquico a machamartillo. También tu madre de puertas para afuera, sólo que ella, más flexible, no tenía problema en acudir a la iglesia con doña Francisca. Admiraba su profunda devoción, la voz cristalina con la que entonaba los himnos a la Virgen, como si la madre de Dios fuera un ente palpable como las copias del taller de Murillo que adornaban el templo, pero agradecía sobre todo el chocolate denso y humeante que preparaba en su amplia casona de tejas rojas, entre dulces y jarras de limonada muy ácida, en aquellas divertidas veladas en las que jugaban al tresbolillo. A veces, hasta perdía, despojándose así de la maldición de tener que ganar a toda costa, legada por sus antepasados desde hacía siglos. Obvio es decir que todo ello tenía lugar en la más estricta clandestinidad, pues Juan Vicente hubiera estallado a la menor sospecha. Pese las diferencias de posición, aquella burguesita era su única amiga, la única que no escondía tras la sonrisa una súplica de merced. Ser rica tenía sus ventajas, siempre que estuvieras dispuesta a pagar un precio arduo si te quedaba en las entrañas algún residuo de autenticidad. Suerte que allí, en el domicilio de la calle de la Divina Aurora, la pobre María de la Concepción podía escaparse, ni que fuera por un momento, de sí misma, de las máscaras del linaje y el poder, mientras disfrutaba con la chiquillería de todo aquello que en su familia le usurpaban las nodrizas y las costumbres inveteradas.
Cuando eras niño, Simón, habías oído decir a tu padre que el tal Francisco de Miranda era sólo un pedante, empeñado en exhibir a todas horas una latinidad mal asimilada en la Real y Pontificia Universidad, citando, vinieran a cuento o no, versos de Virgilio y discursos de Cicerón. Pero aquel interés por la Antigüedad te fascinaba en un rincón muy íntimo del espíritu, mientras te preguntabas cómo sería discutir con aquel personaje —el diablo en persona, según asegurable incansable el autor de tus días— sobre la fundación de Roma o la llegada de los Bárbaros, temas a los que sólo tú, el rarito de la familia, parecías prestar atención. Aún no sospechabas el bien que te haría aquella masa de conocimientos inútiles cuando tuvieras que redactar, con tu prosa encendida, los discursos y las proclamas que derribarían un Imperio tan orgulloso como decrépito. El profesor Monserrate hizo un buen trabajo al enseñarte los secretos de la oratoria, lo mismo que antes al general Miranda. Porque, a fin de cuentas, ¿qué sería de un político sin labia? Una contradicción como la «madera de hierro» que hacían servir los tomistas para ilustrar sus clases de lógica.
Un trepa, eso era el futuro Generalísimo. Pero, por más que insistieran en ello los señores mantuanos, entre sus cigarros puros y sus «esclavitudes», a ti, Simón, se te hacía imposible ver dónde estaba el pecado mortal. El muchacho había visto en la carrera de las armas el pasaporte a una vida de distinción, tal vez de gloria, lejos del prosaísmo con el que su padre ganaba el pan, pero… ¿quién era nadie para reprochárselo? Los Bolívares estaban hechos de la misma pasta a un nivel superlativo, reconocías cuando te ganaba la sinceridad. Mientras el hijo del tendero pretendía una patente de capitán, Juan Vicente suspiraba por un título de Castilla. Con la razón en la mano, tal como exigían los filósofos del siglo, ¿quién hubiera podido distinguir entre la justa ambición y la soberbia desenfrenada? Ni tú mismo podías asegurar que tu sueño de ser libertador de las Américas no fuera, en el fondo, una versión de las viejas aspiraciones de tus ancestros actualizada a los tiempos revolucionarios que te habían tocado en suerte, en los que languidecía la prosapia remota del linaje sin la savia vivificante de la virtud. De la virtud romana, ese código viril tan distinto de la moral mojigata y castrante del clero. Sí, decididamente erais más parecidos de lo que vuestra cuna indicaba. Simón Bolívar, Francisco de Miranda… Los dos empeñados en convertirse en el Escipión que salvaría América del sanguinario Aníbal español. Para que luego digan que la lectura de los viejos clásicos es un entretenimiento inocuo.
Desde vuestro primer encuentro cara a cara, en 1810, Miranda te había dado sobrados motivos para bascular entre el amor y el odio, a veces entre un minuto y el siguiente. Poseía, sin duda, talentos múltiples: el valor de un comandante, la elocuencia de un tribuno, la cultura de un sabio… Pero los estropeaba con su exagerada tendencia a construir su propio monumento. Aunque tuviera que mentir o no decir toda la verdad en el mejor de los supuestos. Habías llegado a conocerle bien y sabías que poseía el difícil arte de vender cualquier cosa, digno hijo, a fin de cuentas, de un mercader. ¿Recuerdas vuestro entrevista inicial en Grafton Street? Mientras acariciaba un busto de Homero habló de su alma mater, la Universidad de Caracas. No, no era la nostalgia del anciano que revive tiempos pasados, sino la voz del egotista que cree, que sabe, mejor dicho, que el mundo empieza y acaba en su figura redentora. Sólo tiempo después, ya de vuelta a la Patria, supiste que el venerable templo del saber no albergaba documento alguno que acreditara el paso del general por sus aulas.
Tienes que admitirlo, Libertador. Admirabas la audacia de aquel pequeño burgués para encandilar a propios y extraños con la mágica llama de su verbo. Su audacia no poseía límites. Lo mismo hablaba a la gran Catalina, en la gélida San Petersburgo, que de pájaros de exóticos plumajes que sólo había visto con su tórrida fantasía. Nada le detenía si tenía que proclamar en la Corte de San Jaime, ante la mirada escéptica y escrutadora del ministro Pitt, que en las colonias aguardaban su liderazgo para romper las cadenas de tres siglos. ¿No tuvo el atrevimiento de asegurar que tu padre, el poderoso Juan Vicente, amo de vidas y haciendas, le había escrito, casi como si fuera un colegial, para ponerse a su servicio en cuanto tuviera a bien decidir? Como si el gran señor mantuano fuera tan loco para hacerse reo de alta traición por seguir las utopías del hijo de un tendero, de un parvenu que sólo buscaba arrebatarle a la nobleza los privilegios que había establecido el orden divino. ¿Libertador? Liberticida, más bien, porque la verdadera libertad sólo podía entenderse dentro de la senda del orden y de la religión. Eso es lo que escuchabas, un día sí, otro también, en las comidas familiares de tu niñez, mientras el patriarca pontificaba sobre lo divino y lo humano. Tú eras de otra generación, Simón. Con otras lecturas y, por tanto, con otros pensamientos. ¿Cuándo te diste cuenta de que los tuyos sólo sobrevivirían si lo cambiaban todo para que todo siguiera igual? Soñabas, lo mismo que Miranda, con levantarte sobre la vieja subordinación a una corte lejana, pero esa aspiración convivía en equilibrio razonable con el empeño para construirte tu propio pedestal en los tiempos futuros. La vida te había enseñado, Libertador, que las motivaciones de los hombres no son puras. Que lo profundo de un alma se parece a una mina de plata, donde el metal precioso coexiste con la ganga.
Aún no habías nacido, Simón, cuando se fraguaba el drama de los Miranda. Conocerías los detalles durante tu niñez, mientras escuchabas embobado las historias de tu nodriza, la negra Hipólita, experta en colorear con los tonos más vivos cualquier secreto que escuchara a sus amos —en presencia hablaban sin reserva, atribuyéndole el mismo carácter inanimado que a un mueble o una piedra—, o la rumorología del mercado, cuando cada mañana acudía a por papas, aguacates o mangos, y extraoficialmente a sondear el pulso de la calle. Al pater familias de los Bolívares le preocupaba saber lo que se cocía entre la chusma, siempre pronta para el motín. Por eso, Juan Vicente no se detuvo hasta colocar entre la espada y la pared a don Sebastián. Si aquel mercachifle deseaba ser capitán de algo, que se contentara con soldaditos de juguete. Si quería mandar a hombres derechos, que se desprendiera antes de su comercio de telas de Castilla, indigno de un aspirante a la noble ocupación de la milicia.
Fue una renuncia épica, de las que permanecen en la memoria del pueblo durante generaciones. Se cotilleaba, se escribían décimas y hasta algún cura encontró inspiración para su sermón dominical, en el que procuró argumentar que Dios había abatido de nuevo la soberbia humana como hizo con los artífices de la babilónica torre. El pobre don Sebastián desconocía aún que la renuncia a su negocio no iba a saciar la sed de carne humana de sus enemigos, a los que no bastaba con arruinarle si no podían enlodar su nombre y el de su familia, sobre todo el de su mujer, porque, puestos a dar, tenían que golpear donde más dolía, en la niña de los ojos de cualquier marido de bien, de todo varón que se tuviera en algún respeto. Su victoria había de ser completa y no lo sería si no aplastaban al enemigo, hasta reducirlo a la más humillante de las nadas. ¿Venganza? Los mantuanos hubieran preferido llamarlo, más bien, espíritu cristiano. El que le faltaba al gobernador al permitir que aquel fariseo se retirara con todos sus privilegios castrenses, entre ellos la potestad de vestir el uniforme, con lo que el interfecto podía ufanarse de una calidad que no correspondía a su esfera. «La felicidad nunca es completa», se dijeron aquellos buitres para sobrellevar la inesperada amargura. Ver a Miranda pasearse por Caracas mientras lucía sus insignias equivalía a una sonora bofetada al orgullo de aquellas familias rancias, por lo que el Cabildo no permaneció quieto. Las amenazas llovieron sobre el rebelde, instándole a no exhibir sus distinciones si no quería dar con sus huesos en la prisión.
A tu padre, Libertador, la úlcera iba a durarle hasta el día de su muerte. La negra Hipólita te contaría que nunca había visto al Señor tan airado como cuando supo la última palabra de Su Majestad, el buen rey Carlos. Nadie podría molestar a Sebastián Miranda por sus prerrogativas, tampoco cuchichear sobre la sangre buena o mala de los suyos. En adelante, el triste asunto debía quedar permanecer sepultado bajo el muro del silencio más impenetrable. A Juan Vicente, ese rudo golpe iba a sacudirle incluso en sus convicciones más arraigadas. Siempre había sido un súbdito leal, pero… ¿de qué mierda servía el paraguas de la madre patria si no protegía a la gente de calidad de los advenedizos? La idea de independencia, hasta entonces anatema, empezó a parecerle menos antipática, aunque sólo fuera como una hipótesis de trabajo muy, muy lejana. Aquel canario insolente había salido de la pugna sumido en la postración económica, agobiado por acreedores impacientes —¿no lo son todos?—, abandonado por amigos que echaban al olvido viejos y repetidos favores, incapaz siquiera de proporcionar a sus hijas las dotes magníficas que las prestigiarían en las familias de gran mundo, pero nada de eso era bastante. Menos mal que su hijo, Francisco, dejaría de molestar. Joven, apuesto, inteligente y ambicioso, demasiado para alguien de su clase, iba a marcharse a España, lejos de resignarse al ostracismo que de otro modo le aguardaba en su tierra, a modo de lápida que cerraría para siempre el sepulcro de sus aspiraciones. Caracas se le había quedado pequeña, igual que Macedonia a Alejandro Magno. Quería triunfar y tenía claro cuál era el camino, el único camino: se haría militar.
Repetirías sus pasos muchos años después, Libertador. Para cualquier americano, hallarse de repente fuera de la pacata sociedad colonial equivalía a llenar sus pulmones con aire fresco. ¡Se acabaron, por fin, los rezos del rosario en el domicilio familiar! Cierto que en Madrid se hacían procesiones por cualquier trivialidad, cierto que el pueblo llano, cuando las cosas se ponían feas, dirigía su mirada suplicante a los retablos que hacían la función de talismanes, cierto asimismo que la ciudad, lejos de ser la urbe magnificente que debe presidir todo Imperio, se asemejaba dolorosamente a un poblado cochambroso empedrado con puñales, pero ahora el joven Miranda podía darse el gusto de acudir al teatro y cortejar a las actrices, o sufrir una descarga de emociones fuertes mientras presenciaba en la plaza taurina la lucha homérica entre el hombre y el bruto. Esos eran los pasatiempos oficiales… Los otros, los que sólo confesaba en la intimidad de su diario, tenían más ver con tirarse a la complaciente hija de algún posadero en contrapartida de un poco de su plata indiana. Los suyos, mientras tanto, anhelaban entre la impotencia y la angustia una correspondencia que rara vez se dignaba a escribir. Muchas veces te preguntaste, Simón, qué se había roto entre el general Miranda y el autor de sus días para que sólo rara vez llegaran a Venezuela cartas del hijo pródigo, escritas casi siempre con un laconismo exasperante, como si le arrancaran las palabras a latigazos. Tanto era así que su cuñado, el vasco Arrieta, se sintió en la obligación de reconvenirle: «Por Dios, Panchito, escribe a tu padre; no puede ser feliz ni honrado el que no cumple con su obligación». Tal vez, joven e impetuoso, el futuro general no se resignaba a que el bueno de don Sebastián agachara la cerviz después de una lucha tan larga. Tal vez tuvieron palabras y le tachó de cobarde, mientras le arrojaba, a él y a sus recuerdos, al saco imaginario donde se maceraban sus rencores. Tal vez… ¡Siempre tal vez!
No se acordaba de su familia, pero sí de tocar a la puerta del hombre de la cara de pergamino, don Ramón Zazo, un tipo ratonil que poseía su madriguera junto a un callejón del Madrid de los Austrias, con ojos cenicientos de tanto quemárselos en las caligrafías imposibles de los viejos manuscritos. El loco de la genealogía miró al intruso suspicaz, exigiéndole una explicación por privarle de su valioso tiempo. El intruso, casi tan dubitativo como durante su primera visita al burdel, le observó con curiosidad de entomólogo sin saber a qué atenerse, incómodo, tal vez por el fuerte aroma a papel viejo que impregnaba aquel cuchitril, ayuno del respiradero más elemental, en el que los libros se apilaban en desorden babélico bajo la penumbra siniestra. Decididamente, aquel lugar, tan distinto a los salones de baile con lámparas de araña de la buena sociedad, no estaba hecho para un caballero mundano. Pero, ya que se había tomado el trabajo de desplazarse hasta allí, tenía que romper el silencio de alguna forma.
—El señor Zazo, supongo.
Miranda tragó saliva y procuró que las interrogaciones de aquellos ojos desconfiados no le intimidaran.
—Necesito un certificado de nobleza…
—Todos lo necesitan, joven. En este país, cualquier mindundi se cree con antepasados godos. Eso, lo mínimo.
Su voz sonó meliflua, pero firme, un poco al estilo del guante de seda en mano de hierro que recomendaba Lord Chesterfield en sus celebérrimas cartas a un hijo que no sabría sacar provecho de su lucidez. Francisco extrajo sus documentos acreditativos sin saber que no tendría tiempo de dar siquiera una explicación mínima.
—Nobleza, nobleza… ¿Qué hay de noble en vivir de la sopa boba porque hace ochos siglos alguien de tu mismo apellido fuera hombre de provecho?
Francisco tomó una nota mental. Aquel hombre sin duda había leído a Voltaire, seguramente su Cándido, donde la casta ridícula de parásitos con título recibía los denuestos que merecía. Voltaire, un escritor prohibido. El venezolano sintió de pronto que le picaba el polvo de su peluca recién adquirida. «Cautela, Pancho», se dijo a sí mismo. Nadie le garantizaba que aquel tipo de aire estrafalario no fuera un familiar del Santo Oficio y quisiera tirarle de la lengua.
—Pero vos, con vuestra sapiencia para desentrañar parentescos, servís a esa gente —le contradijo con firmeza, irritado con la hipócrita superioridad moral de la que alardeaba aquel tipo.
—Queréis decir que muerdo la mano que me da de comer, ¿verdad?
El genealogista se levantó de improviso. Su pierna derecha, un muñón que descansaba sobre una pata de palo, le proporcionaba un vago aire canallesco, de bandido del mar que se resistía a morir.
—¿Veis lo que falta de esta pierna, señor sabihondo? Pues anduvo entera hasta que los ingleses capturaron La Habana, en el 62. Yo estuve allí. En pago a mis servicios me dieron una pensión de porquería, así que no tuve otra que ponerme a inventar ancestros. Es tan fácil como escribir horóscopos: un apellido, un poco de jerga histórica y esa mandanga heráldica de los gules y el campo de azur.
Una lágrima traidora pilló al caraqueño desprevenido. Ahora, Simón, las efusiones sentimentales de aquel tiempo nos parecen pura huachafería, pero en aquel tiempo los hombres cultos tenían la sensibilidad a flor de piel. Seguro que tú también lloraste mientras leías la Eloísa de Rousseau, o cualquier otro dramón de pasiones desaforadas en el que los amantes se enfrentan solos contra el mundo. Para el futuro general Miranda, aquel hombrecillo se había metamorfoseado, de repente, en un héroe de virtud equiparable a los Horacios.
—Qué buen vasallo si tuviera buen señor… —musitó mientras hacía un esfuerzo por no perder su autodominio.
Hablaron y hablaron de lo divino y humano, echando pestes, como buenos españoles, de un país donde el mérito se penalizaba y los bribones acaparaban las medallas y los ascensos. Dos días después, Francisco de Miranda tenía ya en sus manos un papel sellado donde se certificaba que sus padres —cristianos viejos— se hallaban limpios de toda mala raza, sin mezcla de baja esfera. Hombre de su siglo, tu jefe no creía, Simón, en esos viejos prejuicios, pero, si quería cambiar el mundo, no podía empezar estrellándose contra la muralla del fanatismo y la arbitrariedad. Se imponía la astucia y la paciencia. Al poco tiempo, supo que don Ramón se había esfumado sin dejar rastro ni explicación. Mientras en los mentideros de la villa y corte se comentaba el caso entre bromas inmisericordes acerca de lo rápido que un cojo podía tomar las de Villadiego, una corazonada le dio la certidumbre de conocer la verdad.
—Estabas cansado de prostituirte y te has marchado lejos, muy lejos. A empezar una nueva vida. ¡Mucha suerte, maestro!
![]()

Francisco Martínez Hoyos, es un historiador y escritor catalán.
📩 Contactar con el autor: fmhoyos [at] yahoo.es
👉 Otros textos, en Almiar, de este autor
🖼️ Ilustración relato: Simón Bolívar, By Jorge Mahecha (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons.
Revista Almiar – n.º 84 | enero-febrero de 2016 – MARGEN CERO™




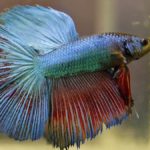








Comentarios recientes