relato por
Sergio Borao Llop
H
ace tiempo que perdí la cuenta de las veces que alguien me acusó de soberbia, sin más motivo que unas palabras leídas o escuchadas en alguna parte. Las más de las veces —no deja de ser curioso— fue por tratar de desenmascarar a cerdos con piel de cordero (en contra del dicho popular, no son los lobos quienes se disfrazan de cordero, sino los cerdos. Miles de mujeres de todos los lugares del mundo podrán corroborar esta afirmación). Nunca me defendí de esas acusaciones: probablemente no sean del todo infundadas. No obstante, siempre me he preguntado si esta soberbia que me achacan —y de la que soy culpable— es realmente un defecto más terrible que la falsa modestia de quienes lanzan dichas acusaciones. Cuestión de poca importancia es ésta, tienen ustedes razón. Si lo mencioné es porque de algún modo está relacionado con lo que vine a hacer a esta parte del mundo.
He viajado algo. No demasiado, pero lo suficiente para comprender que un viaje es algo que sucede dentro de uno, no fuera. Por eso, ahora, cuando me dispongo a bajar del tren que me ha traído hasta aquí, sé que el tren, el pueblo, los páramos atravesados, la tierra amarillenta, los viajeros sonrientes y los viajeros huraños, son algo que está dentro de mí, que forma parte de mí. Por eso, a pesar de todo, no tengo miedo.
¿Por qué habría de tener miedo?, se preguntará quien hasta aquí haya llegado. Pronto iremos con eso. Pero antes deberé explicar los sucesos que se encadenaron para traerme hasta Indacochea. Y ahí es donde entra la soberbia.
Sucedió que un desconocido me envió un mail. Se confesaba argentino y detallaba la ubicación exacta del lugar donde habitaba, así como algunas particularidades del mismo. Tras estas formalidades, a las que presté poca o ninguna atención, de forma amable pero inequívoca me acusaba de haberle plagiado. Según su parecer, mi relato La transición del hielo se asemejaba sospechosamente a uno que él había escrito años atrás y cuyo título era Labio mudo. Añadía una serie de datos complementarios, tales como fecha de publicación, editor, etc. Y como colofón adjuntaba ambos relatos, el suyo y el mío, en archivos de texto separados.
De entrada me indigné porque la acusación era falsa. Después pensé que no merecía la pena hacerse mala sangre y borré el mensaje sin la menor intención de responder a él. No obstante, tras una ducha, un buen paseo y el posterior descanso a la sombra contemplando los patos, me pareció que al menos debería leer su relato para saber en qué se basaba la ridícula infamia.
Y así lo hice nada más regresar. Recuperé el mensaje (por suerte siempre me demoro un tiempo en vaciar la papelera de reciclaje), descargué los adjuntos y leí. Ciertamente, existían un par de similitudes superficiales, pero nada más. Me pareció tan absurdo como si el tipo hubiese argumentado que la acción de ambas historias transcurría en una misma ciudad no inventada. Justamente así —con cierto grado de ironía— se lo hice saber en mi respuesta (que, después de todo, no podía dejar de producirse) añadiendo que ni lo conocía a él ni conocía su obra, por lo que sus acusaciones no solo carecían de fundamento, sino que eran completamente descabelladas. También le rogaba que antes de calumniar a otra persona, en especial si esa persona era yo, leyese con atención y cautela para, de ese modo, no caer en el error de confundir una cosa con otra. Creí que mi mensaje era lo bastante severo para que el asunto quedase zanjado ahí.
Me equivoqué. Unos días más tarde, llegó su respuesta. En esta ocasión se trataba de otro relato: Los días del perro, que según su versión yo habría convertido en mi Ópera con lluvia. El tono del mensaje era seco y pretendía ser hiriente. Al principio me hizo gracia, la verdad. Pero en cuanto empecé a leer, me invadió una sensación de desasosiego que en algunos momentos se teñía de incredulidad. En efecto, ambos relatos se parecían. No se trataba ya de dos o tres detalles nimios como en el caso anterior. El lenguaje y el estilo eran diferentes, los lugares no eran los mismos, los nombres de los protagonistas eran distintos, pero lo que se contaba en uno y otro difería muy poco. Yo estaba seguro de no haber leído jamás aquel cuento. ¿O tal vez lo leyese mucho tiempo atrás y lo olvidase luego, como confiesa Borges en relación a un cuento de Papini? Eso me hizo pensar en la fecha, que me apresuré a comprobar.
Mi confusión no disminuyó al averiguar que en este caso su cuento era más reciente que el mío. Lógicamente (¿lógicamente?) sospeché que era él quien me estaba plagiando a mí. Pero entonces —era inevitable preguntárselo— ¿por qué me acusaba? Pospuse esta duda para más adelante y contesté al mensaje en un tono todavía más arrogante que el empleado por mi interlocutor. Le hice notar el detalle de las fechas y le acusé de ser él quien plagiaba. También manifesté mi estupor ante sus injustificables acusaciones y hasta insinué la posibilidad de presentar una denuncia contra él.
Su posterior respuesta (que apenas tardó un par de días) rebosaba incredulidad. Jamás —afirmaba— se le había pasado por la cabeza la idea de plagiar a nadie. Y menos —añadía— a alguien a quien estaba seguro de no haber leído nunca antes. Obviamente, había algún error en las fechas —el obviamente quedaba atenuado por el tono inseguro de algunas otras afirmaciones— pero lo que era seguro —insistía— era que si había un plagiador —no dejé de notar ese condicional que significaba una nueva vía de comunicación, ajena tal vez a la disputa que cabía prever teniendo en cuenta el curso que estaba tomando todo el asunto— no era él.
Porque la historia empezaba a cansarme, mi respuesta fue escueta. «Lo que vale para usted —escribí— vale para mí. Yo no plagio. Tal vez sí me haya leído antes y no lo recuerde» —brevemente introduje la anécdota de Borges y Papini—. «En cualquier caso, le rogaría que retirase ese cuento que tanto se parece a mi Ópera con lluvia de la web donde se publicó. Atentamente».
Pasó una semana y creí que todo se normalizaba. Además, otros asuntos más agradables habían ocupado mis horas en esos días y tenía el tema bastante olvidado. Hasta que llegó el siguiente correo. En él se hacía referencia a otros seis cuentos (tres suyos y tres míos). Su Endiablado fagot era calcado a mi Musa abandonada, salvo por el estilo, naturalmente. En los otros dos casos, los cuentos eran aparentemente distintos, pero poniendo atención a sus símbolos y al significado oculto, no quedaban dudas: Unos eran clones de los otros. Pensé que el tipo trataba de tomarme el pelo; pensé que lo hacía simplemente por aburrimiento; luego pensé que estaba loco y que mejor sería olvidarse de todo ese embrollo. Tomé un analgésico y me puse a navegar por Internet, tratando de borrar acaso la desagradable sensación que me había dejado la lectura de aquellos cuentos.
Después de un rato leyendo noticias increíblemente parecidas a las noticias del día anterior y del mes anterior (crisis económica, corrupción, tornados, USA planeando bombardear algún país, mucho deporte —eficaz antídoto contra el nocivo vicio de pensar— y más corrupción), sin darme cuenta puse el nombre del tipo en el buscador y comencé a adentrarme en su mundo. Comprobé que muchos de sus relatos habían sido publicados en revistas electrónicas o en páginas de contenido literario. Leí uno al azar, por puro aburrimiento (o eso me hice creer entonces). Ya sin sorpresa, fui redescubriendo mis propios relatos en los de aquel desconocido. Leí durante horas. Creo que ya solo me movía la curiosidad de saber si ese reflejo era infinito, el anhelo de hallar un relato que rompiese ese patrón. No sucedió. Pensé (quise pensar) que alguien dijo —o escribió— en una ocasión que todo ya había sido escrito y ahora solo reescribíamos; que tal vez, después de todo, la originalidad no existe. Pero todo fue en vano. Se apoderó de mí una intensa tristeza, y melancólicamente me dije que también eso era un reflejo.
Rescaté entonces el mensaje original del desconocido y lo leí con atención. En él narra que vive en un lugar llamado Indacochea, en la provincia de Buenos Aires. Lo llama lugar, —aclara— porque «tal vez pueblo sea un término exagerado para definir esos escasos edificios bajos y esa estación abandonada». Dice que habita una casa de dos plantas que no comparte con nadie. Que las pocas personas que hay por allí se dedican a pescar. Pero él no pesca ni hace nada. Salvo escribir. A veces. O sentarse a la orilla del Río Salado y pensar. O simplemente contemplar las aguas y las riberas mientras transcurre el tiempo que se lo va llevando, igual que la corriente se lleva las ramitas que en él flotan río abajo. De su explicación se desprende la idea de que habita un desierto que es más grande que el nombre que lo define.
Yo vivo en una gran ciudad que se asemeja pavorosamente a un desierto. Escribo o me siento a la orilla del río Ebro a contemplar las aguas y los patos. Mientras el tiempo fluye. Al leer me doy cuenta: No somos dos personas diferentes, sino una misma persona viviendo dos vidas paralelas en lugares distintos. ¡Cómo no íbamos a escribir lo mismo, aunque de otro modo!
Mandé un mail expresando estas ideas un tanto confusas. Fui tajante. Había que solucionar esto de un modo u otro. «Sería conveniente (eufemismo que muy bien podría cambiarse por imprescindible) —aclaré— que nos viésemos. Allá o acá. Donde sea». El habló de la completa imposibilidad de emprender un viaje. Imposible para él conseguir la plata necesaria para el pasaje de avión. Demasiados kilómetros…
Mi dificultad no era menor; la única diferencia era mi resolución para zanjar el asunto definitivamente. Conté el poco dinero que tenía; vendí las dos o tres cosas de valor que me restaban; pedí prestado. Con todo, pude juntar la plata necesaria. Sabía que nunca podría devolver los favores ni el dinero, pero ¿qué importancia podía tener todo eso? Si alguna vez regresaba…
Escribir no es gratis —pensé mientras hacía el escueto equipaje—. Entraña un riesgo. Uno puede encontrarse de repente o perderse para siempre entre esas encrucijadas. Los pensamientos son trenes que se niegan a seguir el itinerario de las vías. ¿Puede haber algo más peligroso en estos tiempos?
Y ahora estoy acá. En Indacochea. La estación quedó atrás. Una vereda de tierra me conduce hacia donde debo ir. Es como si mi voluntad, ahora, no contase. Mientras camino no puedo evadirme al sentimiento de familiaridad que me despierta todo esto. Los árboles son como los árboles bajo los que alguna vez he paseado; el rumor del río resuena igual que el río que pervive en mi memoria y que acaso es la suma o la yuxtaposición de todos los ríos que en mi vida atravesé o bordeé; los pájaros entonan las mismas melodías que en otro tiempo escuché…
—El lector atento no habrá pasado por alto un detalle: Lo que estoy contando, según las evidencias, sucede hacia los años finales de la primera década del siglo XXI o los iniciales de la segunda. Pero el último tren a Indacochea vino en 1977. Dejaré que sea ese mismo lector quien aclare este modesto entuerto, porque el tiempo ya no me da para más: Estoy llegando ante la casa a la que me dirijo—.
Me detengo a unos metros. Respiro profundamente mientras contemplo la fachada. Una inmensa quietud me rodea. Dejo la maleta en el suelo, junto al umbral, y golpeo la puerta.
Lentamente, como las campanas de las iglesias en el toque de difuntos, los golpes resuenan en la hoja de madera vieja.
Lentamente, con esa lentitud que solo es posible en el Sur, la puerta se abre.
![]()
 Sergio Borao Llop. Nació en Mallén (Zaragoza, España) en 1960 y reside en la capital zaragozana. Es encuadernador, periodista, poeta y cuentista. Ha publicado los siguientes cuentos: Las carreteras (Revista Nitecuento, n.º 23, también en Margen Cero); Antología Relatos – Zaragoza, 1990; Feria (Revista Nitecuento, n.º 13); Paisaje sin batalla (Revista Nitecuento n.º 16); Espíritu de la Plaza (Antología Callejón de palabras – Mizar) y en cuanto a poesía publicada: La estrecha senda inexcusable (poemas) (Poemas Zaragoza, 1990) y Poemas (Antología Poemas quietos – Mizar).
Sergio Borao Llop. Nació en Mallén (Zaragoza, España) en 1960 y reside en la capital zaragozana. Es encuadernador, periodista, poeta y cuentista. Ha publicado los siguientes cuentos: Las carreteras (Revista Nitecuento, n.º 23, también en Margen Cero); Antología Relatos – Zaragoza, 1990; Feria (Revista Nitecuento, n.º 13); Paisaje sin batalla (Revista Nitecuento n.º 16); Espíritu de la Plaza (Antología Callejón de palabras – Mizar) y en cuanto a poesía publicada: La estrecha senda inexcusable (poemas) (Poemas Zaragoza, 1990) y Poemas (Antología Poemas quietos – Mizar).
Entre otros sitios que mantiene el autor destacamos aquí la web Desiertos que habité, oasis que entreví (https://sergioborao2011.blogspot.com/).
👉 Lee otros relatos de este autor, en Margen Cero:
La extraña · Conjugación · De paso
🖼️ Ilustración relato: Fotografía por José Arias Cuevas © (ver muestras de este autor)
Revista Almiar ▫ n.º 70 / septiembre-octubre de 2013 ▫ MARGEN CERO™ 👨💻 PmmC




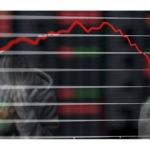







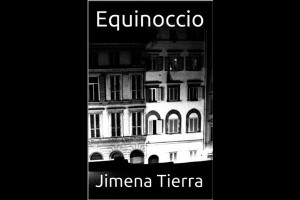
Comentarios recientes