relato por
David Bombai
Y
resultó que los pizzeros tampoco conocían el secreto de la inmortalidad. Angelo cayó desplomado sobre una cuatro quesos, aderezando la esponjosa masa con su último estertor de muerte. Cuando llegaron los enfermeros poco más pudieron hacer que certificar su defunción y engullir la tropicana con piña que el buen hombre dejó a medio hornear, él que tanto había despotricado de tan aberrante sacrilegio culinario. Milton Brockbury apuró la lasaña de tres pisos con el ánimo subido, esperando que la casa invitara a una ronda en honor del difunto. No fue así. Sesenta dólares con cincuenta se llevó el finado a la tumba, más veinte de un chianti cuya botella remontaba hacia el Cielo, mientras hacia lo propio el bendito artesano.
Al llegar a casa, vacía desde que su mujer le abandonara y su hija se fugara con un ladrón experto en cajas fuertes, Brockbury pensó que el siguiente en caer sería él mismo. El horóscopo así lo anunciaba: «Piscis, morirás hoy». Poco importaba que al redactor le hubiera dado calabazas una muchacha pelirroja precisamente de ese acuático signo; Milton lo tomó al pie de la letra. «Tengo los minutos contados. ¡Qué digo los minutos! ¡Los nanosegundos!». Ocho horas después seguía pensando lo mismo, tras pasar la noche en vela aguardando el fatal desenlace. Se lavó los dientes creyendo que sería su último acto banal sobre la tierra, y desayunó convencido de que esa tostada recalentada sería la última que saborearía en vida. Diez días después, aún seguía imaginándose vestido con un traje de pino de un momento a otro.
La certeza de la muerte le dio ganas de explorar: arremolinó cuatro mudas y cinco camisetas en una bolsa de viaje arrugada y emprendió la marcha hacia el Ártico. Un amigo le había comentado que en esa época del año se estaba muy bien porque hacía fresquito. A sus cincuenta y ocho años una peligrosa aventura no le sentaría nada mal. Con lo puesto aterrizó en la Isla Kulusuk, siendo recibido por Lars Oolmue, un danés alto como un rascacielos visto desde abajo y ancho como un rascacielos visto de lado. Lars fue su chófer hasta el pequeño hotel que coronaba la isla, fabricado con madera danesa de barcos holandeses. Algún desalmado lo había pintado de azul para que pareciera una casa de subasta de pescado, por lo que se antojaba imposible que una persona cuerda pudiera conciliar el sueño en su interior. «Da igual, como esta noche ya estaré muerto, ¡qué más dará!». Brockbury tardó dos horas en deshacer su ridículo equipaje, no por abultado sino por indecisión a la hora de desperdigar sus pertenencias por toda la habitación. «Así la policía lo comprenderá todo cuando reviente la puerta y me encuentre estirado sobre la olorosa moqueta, boca abajo, con una botella de whisky a medio acabar y los pantalones por los tobillos». Cuando lo hubo dispuesto todo en desordenado orden, Milton bajó a cenar para encontrarse con Lars engullendo un filete de algo que no era vaca, ni toro, ni caballo, ni búfalo, ni cordero, ni cerdo. Quizás fueran los restos de una foca que el muy salvaje habría matado con sus propias manos.
—¿Ya sabe qué será lo primero que verá de nuestro maravilloso país? —preguntó el mastodonte con la inocencia de un Robin Williams en sus primeras comedias, cuando ponía acentos raros y aún no se había encontrado cara a cara con la muerte y el divorcio.
—Supongo que algún fiordo —respondió Milton con desinterés, enfrascado en dar con un camarero que le asediara a gintónics—, o algo peor.
—Yo podría acompañarle con mis perros hasta Ammassalik —anunció Lars con emocionada esperanza de que su propuesta fuera aceptada.
—Sí, bueno, eso podría valer —se dejó convencer el viejo constructor y traficante de armas de vocación—. Dime una cosa: ¿aquí hay señoritas?
—Por supuesto: está Helga, la mujer del tabernero, y Freda, la del pescadero.
—La verdad es que estaba pensando en algo máscasquivano, no sé si me entiendes… —porque una aventura ártica no tiene porqué dar al traste con un affaire romántico con una prostituta.
—¿Se refiere usted a…? —Lars engulló el pedazo de foca en su gaznate como si se tratara de una bala del calibre 35.
—Más bien, sí —sonrió con malicia Milton, mientras se frotaba las manos en acto de codicia amorosa.
—Uy… Pues no sé. Yo creo que no. Tendría usted que ir a la capital.
—¿Y eso dónde está?
—En Nuuk. A dos horas en avión —Lars le hizo el gran favor de placar al único camarero que pasó por allí, enfrascado en chatear por el móvil más que por servir mesas.
—¡Dios! ¡No me lo puedo creer! Entonces, ¿aquí cómo os aliviáis? ¿Solo con la mano?
Lars echó una mirada rápida a sus perros, arremolinados para darse calor al otro lado de la ventana.
—En serio, creo que debería usted ir a Nuuk para eso.
—Menudo desastre… —se lamentó Brockbury encargando tres Neblinas Rutilantes para comenzar—. Perdido en lo más recóndito del Ártico y sin visos de practicar el sexo. ¿Quién me lo iba a decir? A cualquiera que se lo contara, no me creería.
El camarero llegó por fin con la bebida y Milton se relajó lo suficiente como para que Lars se atreviera a intentar entablar una conversación realmente profunda.
—¿Cuál es su historia? —quiso saber el mastodonte—. Se lo pregunto porque todo el que llega hasta aquí tiene o algo de qué esconderse, o algo que investigar. Y usted no tiene pinta de científico.
—No se te escapa nada. Debe de ser el sol de medianoche que os aviva las neuronas.
—Eso es más al norte, pero lo que usted diga —¿en serio ese turista no se había dado cuenta de que era de noche?
—Pues te lo diré, si es que lo quieres saber: estás hablando con un hombre muerto.
Lars abrió los ojos como ruedas de molino y se acordó de sus antepasados vikingos que vaticinaron la llegada de un dios que viajaría con poco equipaje, no pararía de beber alcohol y yacería con mujerzuelas.
—¿Lo dice usted en serio?
—Más o menos. Casi. Algo. —dio un sorbo frenético a su copa y siguió hablando—. O sea, creo que va a pasar, lo que no sé es cuándo.
El mastodonte achinó los ojos: si hubiera tenido superpoderes le habría fulminado con su mirada congelante.
—Es decir, como todos los seres humanos, ¿no?
—Se podría decir así.
—¿Y qué le ha traído hasta aquí?
—No quería morir solo y aburrido en mi casa de treinta habitaciones. No habría sabido en cuál de ellas desplomarme.
—Le entiendo: la gente no comprende lo doloroso que es ser un single.
Los dos hombres brindaron, ahora sí, alcanzando la esperada comunión que habían ansiado desde su primer encuentro. Lars había encontrado a un verdadero amigo que no le abandonaría durante el resto de su vida y Milton vio en él a un guía estupendo.
* * * *
Tras una oportuna elipsis, amaneció en Kulusuk. Milton se desperezó mientras los perros de Lars aullaban con frenesí, locos por emprender el viaje. Había tanta escarcha en la ventana que era imposible adivinar si hacía buen tiempo o estaba tronando. El mastodonte llamó tímidamente a la puerta, casi acariciándola, y Brockbury se levantó a abrir después de soltar un bostezo de dinosaurio que hizo trastabillar a un hombre subido a una escalera en el centro de Manhattan.
—¿Bajamos a desayunar? —preguntó Lars, apoyado en el quicio de la puerta, luciendo la típica sonrisa de alguien que se ha levantado a las cuatro de la mañana.
—Venga —Milton quiso estrangularle, acuchillarle, dispararle, escupirle, apalearle, quemarle y descuartizarle—, me muero de hambre.
El camarero con el móvil, vaya usted a saber de dónde sacaba la cobertura, les sirvió sendos filetes de merluza y un café con leche.
—¡Por Dios! Yo no tengo tanta hambre —Brockbury apartó el plato para regocijo de Lars, que lo acogió en su seno antes de hacer lo propio en su estómago—. ¿No podría tomar un par de bollitos?
El camarero se encogió de hombros y volvió a la cocina. Lars comía con la rapidez de un lobo y en dos minutos tenía vista para sentencia a la primera merluza.
—Coma, hombre, hay que coger fuerzas.
—En serio, por la mañana no me entra nada. Apenas un paquete de cigarrillos y un par de vodkas. Hablando de vodkas… —Milton levantó el brazo, pero el camarero seguía recluído en la cocina, manteniendo una conversación sexual con su novia o encargando armas de repetición por Internet.
—Yo de usted probaría la comida: desde que ha llegado solo le he visto ingerir alcohol.
—No sólo eso —Milton se tocó la nariz, pero el mastodonte no entendía las costumbres normales del mundo moderno.
—Hoy le voy a enseñar el fiordo y luego volveremos a tiempo para la cena.
—También me gustaría ir a mover el esqueleto. Acuérdate de llevarme a Nuuk…
—Eso será mañana. Hoy lo tenemos completamente cubierto —sentenció Lars a disgusto, decepcionado al no convencer a su amigo de las maravillas naturales de su patria groenlandesa—. Debería usted saber apreciar lo que tiene.
—Eso nunca me ha servido de nada —confesó Milton, recostándose en la incomodísima silla—. Una vez me conformé con lo que tenía y acabé perdiéndolo todo.
—¿Y eso cómo fue?
—Es una historia muy larga. Dime una cosa: ¿esos perros muerden?
—Sí. No se le ocurra acariciarlos.
—Qué tranquilizador… ¿Y si me rompo una pierna y no puedo caminar, me devorarán?
—Seguramente. Y tampoco haría falta que se rompiera una pierna.
—Vaya… —Milton robó una copa de vino de la mesa de al lado y se la bebió con la rapidez de un galgo alcohólico—. Te confesaré que no sé qué demonios hago aquí. Ahora podría estar fundiéndome los ahorros en el Salón de Madame Szalenska.
—¿Y dónde iba a estar usted mejor que aquí en el Ártico?
—Ya te lo he dicho: en el Salón de Madame Szalenska.
—¿Eso qué es? ¿Un club de ajedrez?
—Hum… —Brockbury miró al mastodonte con sus ojillos achinados de cincuentón revenido—. ¿Tú tienes novia, Lars?
—¿A qué se refiere usted?
—¿Tú qué crees?
—Yo no tengo tiempo de eso. Soy un hombre muy ocupado. Tengo que recorrer el país con mis perros. Cenar aquí. Levantarme temprano. Volver con mis perros… Soy un hombre muy ocupado.
—Eso ya lo has dicho. Pero creo que tendrías que echarte una novia. No hace falta que te cases, eso te arruinaría la vida, pero sí echar un casquete de vez en cuando. Sacar a pasear al pajarito. Esos perros fornican más que tú.
Lars se retorció como un gusano dentro de su capullo. Se arqueó para buscar con la mirada al camarero y que le trajera un postre o una pistola. Al no encontrarle, dio por zanjada la comida más importante del día.
—Creo que es hora de irnos.
—¿Ya? —se lamentó con sorna Milton—. Había pensado volver a la habitación para leer unos diez capítulos de Crimen y castigo.
—No nos da tiempo. Tenemos que ponernos en camino si no queremos que se nos haga de noche en medio de la nieve.
—Chico, no me das descanso. Estas son las vacaciones más inútiles que he hecho nunca.
—Soy una persona muy activa: no puedo estarme parado. Lo siento. ¿Nos ponemos en marcha ya? —Lars se levantó y miró a Milton unos segundos, muy serio, intentando adivinar las intenciones de su acompañante.
—Vale, hombre, no te enfades. Solo digo que no me estás haciendo disfrutar de mi estancia. He venido a relajarme y morir, y tú no dejas de atosigarme. ¡Venga, vamos donde te dé la gana! Qué pesado… ¡No pararás de darme la brasa hasta que me veas sufriendo una hipotermia en ese maldito trineo!
El mastodonte se relajó. Dibujó una sonrisa de complacencia y abrazó a su amigo.
—¡Perfecto! ¡Nos lo vamos a pasar súperbien!
Cuando llegaron al trineo, abrigados hasta el infarto, Milton comprobó que su movilidad mermada por tanta ropa de invierno le impedía subirse al endemoniado cacharro.
—¿Esto es normal? ¡No puedo ni levantar las piernas!
—Tiene usted poquísima elasticidad, hay que ver…
—¡Es que me has vestido como si fuéramos a escalar el Everest! —se quejó Brockbury.
—Vamos a hacer una excursión por el Ártico. Muchos tomarían las mismas precauciones —Lars quiso excusarse, pero estaba plenamente convencido de su forma de actuar.
—Necesito una copa, joder…
Milton sacó una petaca de su abrigo, vacía, y se la enseñó al mastodonte. Este le miró con lástima sin respuesta alguna. Brockbury maldijo su mala suerte y entró en el hotel de nuevo. A los diez minutos salió con una sonrisa de oreja a oreja.
—¡Venga, al lío!
Se subió de un salto al trineo y esperó a que Lars hiciera lo mismo. Ahora parecía un niño pequeño esperando para abrir sus regalos de Navidad. El mastodonte se aposentó con parsimonia a su lado y azuzó a los perros para que se pusieran en movimiento. Los animales dieron un tirón salvaje que echó para atrás a los dos pasajeros y comenzaron a correr rumbo al este como almas que llevaba el Diablo.
Dos horas después, con el culo cuadrado por el incomodísimo asiento, los dos hombres llegaron hasta el límite de la isla. Unos pescadores con cara de palo y abrigo de piel les proporcionaron la canoa que les llevaría hasta Ammassalik cruzando el fiordo. Un pescador anacrónicamente bajito les previno:
—Cuidado: me da que va a haber tormenta —un mezquino sol golpeaba tan fuerte sus nucas que el comentario sonó a burla.
—No le haga caso —dijo Lars para tranquilizar a Milton—: a veces les gusta intimidar a los desconocidos.
—Nada de eso —se defendió el pescador—. Se acerca una tormenta de nieve que dejaría bizco al mismísimo Amundsen. Pero allá ustedes —el tipo se reunió con los suyos, arqueando las piernas ridículamente mientras caminaba, atrofiadas de incontables horas esperando a que los capelines picasen.
—A lo mejor tendríamos que hacerle caso, ¿no, Lars? —Brockbury sintió la punzada del miedo azotándole la entrepierna.
—¡Qué va! El fiordo está tranquilísimo, ¿no lo ve?
—Pero a lo mejor…
—¡Le digo que no! ¡El fiordo es la puta tranquilidad personificada! —el mastodonte se aposentó en la canoa esperando a que Milton hiciera lo mismo—. Además, ¿no es usted el que no le tiene miedo a la muerte?
—Casi estoy muerto, no es lo mismo. Solo es que no me gustaría darle la razón a esos paletos.
—¡Súbase, diantre! No tengo todo el día.
Brockbury se santiguó antes de acomodarse en la estrechísima embarcación. Más que una canoa aquello era una lata de sardinas con licencia de navegación. Le parecía tan segura como una boda en un campo de tiro. Lars comenzó a remar, propulsando aquel cacharro como si fuera un cohete sobre las aguas heladas. Mientras avanzaban hacia la isla, el día transcurría placentero como un fin de semana entre sábanas de seda.
—¿Qué hay en esa isla? ¿Por qué tanto interés en visitarla? —quiso saber Brockbury, mosqueado al ver a su acompañante tan irritado.
—Es bonita. Quiero que se lleve un buen recuerdo de mi tierra —dijo Lars entre dientes, imitando el susurro de una fiera salvaje.
—Ya puede ser bonita, ya —Milton se cruzó de brazos—. Hoy hacemos lo que tú quieras y mañana me llevas a Nuuk.
—Claro. Pero eso será mañana… si llegamos —de haberse tratado de una película sueca de intriga, se habría escuchado un terrorífico acorde de violín. En su lugar, una ballena les saludó desde el océano.
La finísima capa de hielo que cubría el fiordo se iba resquebrajando mientras avanzaba la canoa. A punto de llegar, la grieta en el hielo les enseñó el camino. Acartonados por el frío, sobre todo Milton, los dos hombres se bajaron de la chiquitísima embarcación y pusieron el pie en tierra firme, igual que John Cabot en Terranova quinientos años antes.
—Muy bien. Ya estamos aquí. ¿Y ahora qué? —quiso saber Brockbury con visible desgana.
—Sígame, hay algo que quiero enseñarle.
El mastodonte comenzó a caminar con cuidado de no resbalar con el abundante hielo, ganando terreno a cada zancada como un depredador alcanzando a su presa. A diferencia de Milton, que trastabillaba a cada pasito que daba, rebozándose en la nieve y maldiciendo su suerte groenlandesa. Sin cruzarse una sola palabra, igual que un verdugo y su víctima de camino al cadalso, se internaron en lo profundo de un bosque helado, cubierto por la nieve como si fuera Navidad sin serlo. Mientras caminaban, Milton no podía dejar de pensar en su cuerpo, poco a poco pudriéndose, inexorable. Daba igual lo que hiciera, era imposible impedir que la muerte se saliera con la suya. Mientras veía la tele. Mientras sudaba con Madame Szalenska. Mientras negociaba un trato de cuarenta millones de dólares. Mientras hacía ejercicio incluso. Sus arterias, y el tejido muscular, y sus huesos, su lengua y la yema de sus dedos, todo se estaba degenerando. Cuando dejaron atrás la extensa arboleda llegaron a un terreno plano cubierto de nieve que tuvieron que atravesar para adentrarse de nuevo entre el follaje congelado. Las ramas desnudas cubrían el cielo, trenzándose como si fueran brazos esqueléticos ansiando encontrarse. Después de veinte minutos que parecieron horas, se situaron frente a una costrucción ajada, oxidada por la humedad, no muy grande, suficiente para que dos personas pudieran meterse dentro. Desentonaba con el paisaje, aunque no tanto: desentonaba porque nadie hubiera esperado encontrarse aquel engendro allí, pero en el fondo formaba parte del paisaje tanto como los árboles, o la nieve, o el viento helado, o el cielo dolorosamente blanco.
—Esto era lo que quería enseñarle —dijo Lars, señalando la construcción como si fuera una azafata de avión.
Milton lo miró confundido, no pudiendo creer que hubieran atravesado el Ártico para ver aquello.
—Pero, ¿qué dices? ¿Esto es lo que me tenías que enseñar? ¡Pero si es una puta mierda!
—No diga eso. No diga eso… —el mastodonte movía la cabeza negando como el que espera que algo horrible desaparezca simplemente por intentar convencerse de que no está ahí—. Esto es muy importante para mí.
—¿Pero qué dices? ¿Cómo va a ser este cacharro importante para nadie? —Milton hizo ademán de volver por donde había venido.
—¡No se vaya! ¡Esto es muy grande! ¡Es lo más grande que el hombre ha construido! —gritó Lars agarrando a su enfadado interlocutor por el brazo.
—¡Por favor! ¡Llevas horas haciéndome la puñeta! ¡Volvamos a la isla! ¡Es una orden!
El mastodonte se relajó: sabía que con desesperación no conseguiría que Milton aguardara. Decidió poner las cartas sobre la mesa.
—Usted tiene miedo a morir y esta máquina es el remedio —Brockbury arqueó una ceja extrañado; Lars se apoyó en la pared del cacharro, manchándose el abrigo con el óxido—. Esta es una Máquina de Resucitar Personas ®.
Si no hubiera sido por el copyright, Milton no le hubiera seguido escuchando: hay personas que se dejan impresionar con muy poco.
—¿Lo dices en serio? —preguntó Brockbury acercándose a la puerta de la mediana construcción.
—Con patente y todo.
—No te creo…
—Se lo juro. Lleva siglos aquí, puede que milenios.
—¿Y a cuánta gente ha resucitado?
—Hum… Eso no lo sé. En fin…
—Ya —ahora sí que su amistad había tocado fondo.
—Piense que para probarla se necesitan dos personas, una de ellas muerta.
—Claro.
—Pero en la isla se rumorea que al viejo Gunther de 99 años una vez lo resucitaron con ella.
—¿Y él qué dice?
—No lo sé. Nunca se lo he preguntado. Es un señor mayor muy reservado —Lars se mordió el labio inferior al ver que no era capaz de convencer a Milton, y eso para él era un desastre total, peor que perder el Campeonato de Engullir Ballena Recalentada.
Brockbury golpeó la puerta con sus nudillos, como esperando que alguien abriera desde el otro lado y les invitara a pasar. Nadie lo hizo, solo el graznido de alguna bestia se dejó oír a lo lejos, más allá de donde los idiotas creen que hay máquinas que resucitan personas.
—Sinceramente, Lars, me caes bien, pero esta broma ha dejado de tener gracia. ¿Me llevas de nuevo a Kulusuk, por favor?
—Pero…
—¡Nada! ¡Volvamos a la puta isla!
—Pero…
—¡Volvamos a la isla!
El hombre comenzó a caminar hundiéndose en la nieve pero sin caerse, con pisadas profundas como navajazos que rasgaron el infantil corazoncito del desdichado mastodonte.
* * * *
La nieve que caía desde hacía media hora había mojado la canoa pero sin cuajar. El viento afilado asestaba ganchos de izquierda que habrían tumbado al púgil más experimentado. Lars supo entonces que algo terrorífico se estaba gestando.
—Me parece que no ha sido buena idea venir —confesó el groenlandés, abatido.
—Ni que lo digas —sentenció con rabia Milton, subiéndose a la canoa aún cuando Lars estaba trabajando en ella para ponerla sobre las aguas—. Vámonos de aquí que hace frío y tengo hambre.
—¿Se encuentra bien? Antes he visto que cojeaba…
—Estoy bien. Tú a lo tuyo.
Era cierto: Milton había pisado una piedra oculta en la nieve que le había provocado, sin aún él saberlo, un esguince en el tobillo. Se lamentaba cuando ponía el pie en el suelo, pero ni tenía ganas de confesarlo ni carisma para aceptarlo. Antes de que el viento quisiera azotar la embarcación con la fuerza de un tornado, el mastodonte se había subido a ella y remaba en dirección a Kulusuk. Sin embargo, la mala suerte quiso que la tormenta de nieve se propagase por el fiordo como una plaga de langosta, furiosa, buscando hacer daño. Lars no podía controlar la canoa que navegaba al pairo aguas arriba, lejos de la orilla opuesta. Poco podía hacer el mastodonte, que por más que ponía el remo en el agua, no conseguía acabar ningún movimiento. Estaban siendo arrastrados allí donde a la tormenta de nieve se le antojaba. Lars no recordaba una tormenta igual a aquella, fuera de toda ley natural. En cuestión de segundos, ya no podían ver más allá de sus narices, circundados por una blancura de negrísimo porvenir. La canoa siguió avanzando arrastrada por el viento y las aguas conchabadas, a diez kilómetros por hora o eso parecía; rápida como un maldito caballo desbocado, montado por dos jinetes que se habían dado por vencidos.
De un golpe huracanado, la canoa fue a posarse en algo que se asemejaba a un cuerpo sólido, que no dedujeron que era tierra firme hasta que la nieve les permitió olfatear el horizonte.
—¡Tierra! —gritó Lars.
—¡Eso! —confirmó Milton.
Saltaron de la diminuta embarcación y se abrazaron a la heladísima roca que les había salvado. Cuando la tormenta amainó, escalaron como pudieron el promontorio cubierto de nieve para encontrarse en el más puro Ártico, el de las postales y los documentales de Robert Flaherty.
—¿Dónde estamos? —preguntó constreñido un Milton cada vez más angustiado por el dolor de su pie.
—Bueno… No sabría decirle con exactitud —tuvo que confesar Lars, porque mentir habría sido muchísimo peor viendo cómo se las gastaba el viejo turista.
—Pero, ¿qué dices? ¿No tienes ni idea de dónde estamos? ¿Estamos perdidos en el Ártico?
—¿Qué quiere que le diga? No lo sé, esa es la verdad.
Milton se cayó de culo sobre la nieve y comenzó a frotarse la extremidad dolorida.
—Puta Maquina de Resucitar Personas ®…
—La máquina no ha tenido la culpa. Ha sido la tormenta.
—¡Pues puta tormenta! ¡Y puto tú por empeñarte en hacer esta excursión de mierda que, por cierto, ya es la peor experiencia de toda mi vida, que lo sepas!
—Lo siento…
—¡Peor que mi matrimonio! ¡Peor que el hecho de que mi hija no me hable! ¡Peor que una decimoquinta inspección de Hacienda!
—No era mi intención…
—¡Eres un desastre, tío! ¡El peor guía sobre la capa de la tierra! ¡Eres el Robert De Niro de los gafes!
El hombre, no pudiendo soportarlo más, se quitó la bota para comprobar que el pie se le había hinchado como un balón de fútbol. Al ver tamaño estropicio no pudo más que gritar un ahogado «¡Mierda!» que sentaba precedente: ahora sí que estaban oficialmente jodidos.
—No debía de haber hecho usted tantos esfuerzos. Ha saltado de la canoa como si fuera un atleta olímpico. Eso no podía ser bueno para su pie.
—Cállate, macho, no empeores las cosas —le advirtió.
—¿Quiere que le ayude a incorporarse? No podemos quedarnos aquí. Pronto se hará de noche, hemos de buscar un lugar en el que resguardarnos.
—¿Y dónde sugieres, Shackelton? ¿Ves algún resort.
No sé. Se trata de buscarlo.
—No puedo moverme.
—Ya lo sé y le he preguntado si quiere que le ayude a caminar. Si nos quedamos aquí sí que moriremos.
—Me van a tener que amputar el pie. Estarás contento.
—Vamos, no sea melodramático, hombre.
—Se me congelará con la nieve y me lo cortarán, eso si no me muero antes de una hipotermia.
—Eso no va a pasar. Yo no lo permitiré —Lars ahora sí pareció más convincente que delante de la Máquina de Resucitar Personas ®.
Milton dejó que le cogiera por la cintura y apoyó su brazo sobre los enormes hombros del mastodonte. Juntos caminaron buscando una cueva o una cabaña donde pasar lo que se presumía iba a ser una noche de nevada histórica. Porque su suerte parecía no mejorar: copos de nieve grandes como puños comenzaban a caer de nuevo sobre sus abotargadas cabezas, calándoles hasta los huesos, mermando las pocas fuerzas que a estas alturas ya tenían. Antes de que se hiciera de noche, y escondida entre los árboles, dieron con lo que algún día fuera un refugio de osos, aunque por otra parte nadie podría asegurar que aún hoy no lo siguiera siendo.
—Oye, pero, ¿y si nos atacan mientras estamos durmiendo?
—¿Prefiere permanecer a la intemperie? —dijo Lars mientras le ayudaba a reposar tranquilamente sobre la descarnada pista de hielo que era el suelo—. No se preocupe: yo haré guardia. No le pasará nada mientras esté conmigo.
—Ya. ¿Y ahora me lo dices?
—Quédese aquí, yo voy a buscar ramas para encender un fuego. Será como un picnic en el campo, ya lo verá.
—Sí, me muero de ganas…
Milton se apoyó en la pared mientras el mastodonte volvía a la nevada para encontrar madera. El hombre se imaginó mil calamidades aún por venir, como por ejemplo una madera tan mojada por la nieve que no prendiera nunca. «Vamos a morir en esta puta cueva, por culpa de la superchería groenlandesa», repetía Brockbury como un mantra larguísimo, para nada relajante. Al poco, volvió Lars, protegiendo unos cuantos troncos con su abrigo.
—Enseguida haremos un fuego y ya verá lo calentito que estará.
—¿Cómo vas a secar la madera?
—Costará un poco, pero el milagro se sucederá.
—Eres demasiado positivo, Lars. Yo creo que estamos perdidos.
—Perdidos sí —admitió Lars—, pero muertos aún no.
—Estamos a un paso. A un paso solo —Milton utilizaba las palabras para infundir desesperanza tanto a sí mismo como a su compañero.
—Si se empeña usted en morir, en efecto lo conseguirá. Pero yo me empeño en vivir. Tendré que empeñarme por los dos, ya veo.
Milton era un hombre inteligente, con una edad, que no albergaba esperanzas: la vida le había demostrado que eran inútiles.
—Quisiera creerte, pero…
—¡Pues créame! ¡Créame! Ahora mismo somos los únicos dueños de un paraíso creado por Dios. ¿Por qué deberíamos tener miedo? Yo no lo tengo, y usted tampoco debería tenerlo. ¡Somos afortunados! —una diminuta chispa alzó el vuelo, iluminando las paredes de la cueva con su luz—. ¿Ve? La vida nos sonríe.
* * * *
Habían pasado tres días y la tormenta no arreciaba. Dos metros de nieve cubrían la entrada de la cueva y los pocos víveres que Lars llevaba en su mochila comenzaban a escasear. Apenas un poco de pan y algo de queso. Calmaban el hambre chupando agua congelada de una piedra, como si estuvieran en el Sahara, congelando sus entrañas tanto como lo estaban sus extremidades.
—¿Qué clase de hombre se enamora de una tierra como ésta? —Milton jugaba con el fósil de un escarabajo que había arrancado de una grieta en la roca, mientras que con la otra mano se frotaba el tobillo dolorido.
—¿Lo dice por mí? —Lars descansaba recostado, pretendiendo que el fuego minúsculo le calentara incluso el alma—. ¿Usted no ama su país?
—La patria es un certificado, nada más. Pero te diré una cosa, de donde yo vengo hay rascacielos, construidos y por construir; multicines; centros comerciales; museos; estadios de fútbol…
—¿Y quién querría vivir en un sitio como ése? —Milton no respondió—. ¿La grasa hace efecto?
—Este remedio casero mierdoso que me has dado es tan útil como un médico en un velatorio.
—¿No le alivia?
—Para nada —Brockbury arrojó el fósil bien lejos para aplicarse en serio con las dos manos sobre el pie.
—Pues no podemos permanecer durante más tiempo aquí. Hay que curarle ese pie.
—¿Y qué vamos a hacer, eh?
—No sé. Encontraré una solución.
—Ya, claro.
—¡Se lo juro!
—Vale, no me grites que se me hinchan las pelotas y te odio aún más.
A Lars esas palabras le calaron muy hondo.
—¿Lo dice en serio? ¿Me odia usted?
Brockbury no quiso reafirmarse. Tampoco lo negó. Las cosas que se dicen cuando uno está fracturado no tendrían que tomarse en serio. Pero tampoco deberían desdeñarse. Desde lo profundo de la cueva les sobresaltó un rugido ahogado.
—¿Qué ha sido eso? —Milton sintió cómo se le erizaba el vello del cuerpo.
El mastodonte no quiso confirmar lo que ambos temían, así que se levantó para hacer pantalla entre Milton y el ruido. Miró hacia la oscuridad de la caverna, cerciorándose de que el rugido seguía latente.
—Usted no se mueva. Voy a ver —dijo mientras se adentraba en la cueva.
—Descuida, Pitágoras —Milton no habría podido levantarse aunque le hubieran ayudado tres hombres más como Lars.
A quinientos metros, en mitad de la garganta, el rugido se volvía desgarrador. Lars no podía escuchar ni sus propios pensamientos, por el ruido, quizás por el miedo también. Detrás de una roca pudo ver lo que supuso un oso blanco, hambriento, llorando por un bocado que llevarse a la boca. En lo teórico, el animal y ellos no distaban tanto en requerimientos. Era cuestión de tiempo que el oso recorriera el trecho que le separaba de ellos y se despachara a gusto con los invitados de invierno. Lars volvió con Milton que aguardaba con los ojos encharcados en sudor y el tobillo casi incandescente.
—¿Qué has visto? ¿Qué es eso?
—No he podido ver nada.
—¿Cómo?
—Está muy lejos. No sé lo que es.
—¡Pero si suena aquí mismo!
—No va a pasar nada, no se preocupe. Y no grite, por favor.
—¿Por qué?
—No grite y estaremos bien.
—¡Tú estarás bien, que no tienes la pierna rota!
—Usted siga poniéndose la grasa y…
Lars no pudo continuar: el oso les había alcanzado para saludarles con un alarido terrorífico. El mastodonte se interpuso entre el animal y Milton, gritando hasta romperse las cuerdas vocales. El monstruo echó la cabeza para atrás, sorprendido por la gallardía de su adversario, lo suficiente como para que el mastodonte le asestara un derechazo que lo tumbó sin que pudiera levantarse. Lars aprovechó para ensartarle lo primero que encontró a mano, una rama aún no arrojada al fuego que hizo chillar al animal comprendiendo que eso significaba su final. Se revolvió, sacudiéndose las extremidades contra las paredes de la cueva, haciéndose aún más daño. Cuando ya no pudo más, el oso se dio por vencido y murió. El mastodonte se arrodilló ante su víctima, tan avergonzado por lo que había hecho que inmediatamente rompió a llorar.
—Lars, nos iba a matar…
—Ya lo sé y era imperioso defenderse —dijo entre lágrimas—, pero no siento ni un ápice de orgullo por lo que he hecho.
Milton volvió a sus quehaceres curativos, ahora ya más tranquilo sabiendo que por lo menos tendrían algo para cenar.
—A mí me gusta poco hecho. ¿Te encargas tú? Yo necesito reposar un rato. Demasiadas emociones, macho.
El mastodonte emitió un bufido de hastío: sea como fuere, enfermo o a punto de morir, ese hombre no sacaba a pasear sus buenos sentimientos.
* * * *
Un filete de oso después, Milton yacía adormilado mientras Lars entendía el grave peligro al que se enfrentaban. Esa cueva era un refugio para osos y no tardarían mucho en encontrarse con otro espléndido ejemplar. Aunque la nevada no arreciara, tenían que salir de ahí o, tarde o temprano, serían devorados. El mastodonte se acercó a Brockbury y con cuidado le tocó el hombro para no alarmarlo.
—Oiga… —Milton se despertó—. Tenemos que salir de aquí. Usted no puede, ya lo sé, pero no voy a dejar que le pase nada. Mañana por la mañana, saldré a buscar ayuda.
—¿Estás loco? ¡Eso de ahí fuera es un infierno blanco!
—Quizás mañana el tiempo haya mejorado.
—¡Y un cuerno! Lo mejor es que nos quedemos aquí. ¡No me dejes solo!
—No voy a abandonarle, pero uno de los dos tiene que intentar algo.
—¡Pero cuando la tormenta haya pasado!
—Si no hay nevada, mejor. Pero de lo contrario, sabré manejarme.
—Pero, ¿y yo qué hago?
—Por lo pronto, manténgase alejado de la entrada a la caverna. Yo volveré con usted aunque no haya conseguido nada. No pienso dejarle solo, pero hemos de intentarlo.
—Claro… Tú puedes decirlo: no eres un tullido.
—La grasa ya tendría que haber hecho algún efecto. No entiendo…
—¡La maldita superstición groenlandesa acabará matándome!
Lars le puso la mano en el pecho para tranquilizarle.
—Intente descansar. Mañana saldremos de aquí, se lo prometo.
Milton se relajó cuanto pudo, que no fue mucho, volviendo a un estado de somnolencia excitada que le permitió cerrar los ojos.
Cuando al fin amaneció, ni por asomo la nevada era una anécdota de su aventura. Probablemente los copos cayeran aún con más fuerza, alentados por un viento helado que cercenaba cabezas y enviudaba esposas. El mastodonte se abrigó con todo lo que tuvo a mano, incluida la piel del oso que había matado. No obstante, y mientras seguía dormido, arropó bien a Milton y le dejó un fuego encendido, minúsculo como lo habían sido todos hasta el momento, pero suficiente para caldear la improvisada estancia. Lars se abrigó bien el cuello, la cara y las manos y emprendió el viaje.
Tres horas después, Milton volvió a la vida. Se desperezó risueño como lo hubiera hecho un chiquillo de acampada al que le esperaba un desayuno rico en proteínas, servido por voluminosas instructoras, aunque lo único que tenía para comer era un poco de carne de oso congelada. Tardó en reparar que estaba solo y le costó acordarse de por qué, embebido aún de su fantasía infantil. Cuando recordó que Lars había ido en busca de ayuda y que disponía de un paupérrimo 5% de posibilidades de sobrevivir al frío Ártico, emitió un chasquido con los dientes. «Vaya por Dios». Seguramente su olvidada mala suerte se debía a la curación milagrosa de su tobillo, que ya ni le molestaba ni se veía hinchado. Se levantó para caminar y lo consiguió. Lo de saltar de alegría lo dejaría para otro momento, pero se permitió un aumento del 10% en la agria apuesta que libraba contra la muerte.
Pasó el resto del día cobijado en la cueva, mirando la nieve caer, tapándose hasta las pestañas para no morir helado. Había conseguido hacer otro fuego y estaba cocinando más oso, con oso y oso, con guarnición de oso y, de postre, oso flambeado. Pensó que cuando su amigo volviera, tendría hambre, y lo mínimo que podía hacer por él era tenerle la cena hecha, la casa recogida y los niños acostados. Pero no fue así: Lars no volvió esa noche. Un millón de atrocidades le pasaron a Milton por la cabeza, desde que el cerdo le había abandonado a su suerte hasta que el muy cretino había olvidado el camino de vuelta. «Cuando lo coja, lo estrangulo». Se aposentó junto a la pared, cerca del fuego, con la vista fija en la salida, como si el invocar al mastodonte fuera a hacer que apareciera. Siguió despotricando de él hasta que se quedó dormido y, ya bien entrado el nuevo día, un rugido le despertó. Ahora sí que dio un brinco de miedo, preguntándose si los osos habrían vuelto. Quizá fuera toda una familia, buscando a su pequeñuelo de dos metros y medio de altura, sabrosísimo a la brasa, no tan rico un poco frío.
Asqueado por la poca palabra de Lars, y decidido a no ser el primer plato de ningún mamífero, se aventuró fuera de la cueva. El sol hoy sí pegaba fuerte, y aunque caían aún algunos copos de nieve, se podía decir que la tormenta felizmente había cesado. Sin embargo, al no poder volver al refugio, y de no encontrar un medio de volver a la civilización, antes de que se hiciera de noche debería encontrar otro sitio donde cobijarse. Decidió preocuparse de eso cuando tocara y comenzó a caminar torpemente, enterrándose en la nieve a cada paso, desapareciendo casi por completo. Avanzaba muy lento pero al menos los rayos le aliviaban térmicamente, casi tanto que tuvo que desprotegerse la cabeza para no morir achicharrado. Bajó una ladera, y después sorteó un pequeño riachuelo congelado, para llegar a un gigantesco valle gobernado por una enorme placa de hielo. Dedujo que debía de ser un lago y que, a lo mejor, al otro lado un pescador estaría llevando a cabo su faena. Lo atravesó con cuidado pero no encontró ni un alma y siguió caminando. Ahora un bosque blanco le rodeaba; ahora más llano; ahora más bosque. Así un buen rato.
Hacia el mediodía —esa hora debía de ser, o quizás no, tal vez, vaya usted a saber— se encontró frente a un barranco. Maldijo su suerte al no poder continuar y cuando estaba a punto de dar marcha atrás, un punto negro al fondo llamó su atención. Si era un animal salvaje, estaba perdido. Pero si era una persona, quizás estuviera salvado. Lástima que para ser una cosa o la otra, el punto negro no se movía. Por un lado del barranco donde con calma y paciencia se podía bajar hasta abajo, descendió rodando básicamente cuando sus pies pisaron un trozo de hielo enterrado. A la altura del punto negro pudo ver que éste, en algún momento, fue un ser humano. No quería creerlo, ni lo quería aunque de hecho fuera la pura verdad, pero imaginó que, en pocos minutos, iba a dar con el paradero de Lars el mastodonte.
Su compañero yacía boca abajo, con el brazo derecho extendido. La carne estaba dura como un témpano, tan azulada y rígida que daba grima. No había muchas más opciones que sopesar: se encontraba frente a un cadáver. Era el cuerpo sin vida del que le había protegido hasta el último aliento. Como Milton no era religioso, no rezó por su alma ni la encomendó a nadie que mereciera disponer de ella. Simplemente le lloró, él que a sus casi sesenta años ya no lloraba por nadie; pero es que ese era un hombre que le había protegido con su vida… Había tenido que morir para que cesara de ayudarle.
De alguna manera, Lars había perdido su abrigo de oso y había perecido congelado en medio de la nada, solo como parecía que lo había estado toda la vida. Cuando quiso tocarle la mano extendida, para presentarle sus respetos o por simple compasión, vio que el dedo índice, tieso como un palo de escoba, señalaba al frente. Brockbury giró la cabeza para mirar y descubrió, oculto entre la maleza, allá a lo lejos, la dichosa Máquina de Resucitar Personas ®. ¿Sería posible que su amigo le hubiera dado un último mensaje? Queriendo creerlo, cogió fuerzas y se dispuso a arrastrarlo, con tan mala puntería que al no poder moverlo de lo mucho que pesaba, cayó al suelo resintiéndose su tobillo de nuevo. Aún así, siguió intentándolo, una vez tras otra, para conseguir desplazarlo uno o dos centímetros de su posición, y acabar de destrozarse el pie. Pero el mastodonte pesaba tanto como un buque. Era como si quisiera mover el Everest, magullado y con las fuerzas mermadas. Huelga decir que la empresa resultó imposible, además de frustrante. Milton lloró el doble, si cabe, incapaz de proporcionarle a su amigo una resurrección fantasiosa. Se agachó para hablarle al oído, pidiéndole disculpas, recordándole que la muerte es cosa hecha y que cuando sucede no hay máquina mágica que la cambie.
Permaneció junto a Lars hasta que se le entumecieron las piernas y ya no pudo moverse. ¿Quién le iba a decir a él que creería en las hadas? Lo único que esperaba era que apareciera alguien que le ayudara a acarrear el cadáver para meterlo en la máquina y probar si funcionaba. Estaba tan cerca. ¿Y si lo de aquel viejo era cierto? «En el Ártico están como cencerros; igual sí que tienen una máquina de ese calibre. Si existiera, este sería el lugar perfecto para ocultarla». Milton se acurrucó junto a Lars, mirando fijamente la máquina, esperando que fuera ella la que se les acercara. Poco a poco se fue abotargando, congelado de frío, apagándose como la llama de una vela… Tan cerca… Tan y tan cerca… Ahora que eran el duo perfecto que la máquina estaba esperando, uno para resucitar y otro para llevar los mandos… Tan cerca… Allí, a solo unos pasos… El frío… El maldito frío del Ártico… Y la vida… La ignorante vida que no sabe cómo vencerle a la muerte… Milton se durmió pensando que, por lo menos, el engorroso camino estaba llegando a su fin.
![]()
David Bombai [Mataró (Barcelona), 1978].
Ha publicado cuentos en varias revistas como Quimera, Fábula, Narrativas, Molino de Letras, Ariadna, Minotauro Digital, El Muñeco Whisky o Acapulco66. En cuanto a guiones, es autor o coautor de diferentes cortometrajes de ficción como El hombre sin futuro (2008), BioCam (2009) o Réquiem al amanecer (2010) y del guion del largometraje El cura y el veneno (2013) en fase de post-producción. Como director debutó con el largometraje documental Wert: Presencias efímeras (2010), al que le siguió el corto Amor en rama (2011). Actualmente, acaba de concluir una webserie documental titulada Los fragmentos (2013).
![]() Contactar con el autor: bombai.david [at] gmail.com
Contactar con el autor: bombai.david [at] gmail.com
Web en IMBD:
http://www.imdb.com/name/nm4139735
Twitter: @davidbombai
🖼️ Ilustración relato: Polar bear clip art, By aitor_avila on the Open Clip Art Library [see page for license], via Wikimedia Commons.
👁 Lee otro relato de David Bombai (en Almiar): Billy Wilder.
Revista Almiar – n.º 72 | enero-febrero de 2014 – MARGEN CERO™




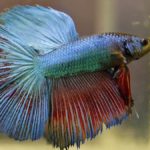








Comentarios recientes