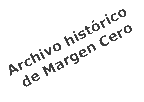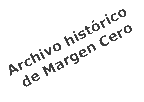|

Sonata arrebatada
_______________________
Elena Barinaga
Hay personas que no
sólo tienen pánico a demostrar sus emociones, sino que se escandalizan
sinceramente de sí mismas por sentirlas siquiera. Estas personas observan
los sentimientos y las pasiones ajenas desde la distancia, permitiéndose
a lo sumo una indulgente piedad por actos y expresiones que en el
fondo consideran indignos y vergonzantes, propios de naturalezas impulsivas,
deficientemente cultivadas. A pesar de seguir estrictamente la norma
de evitar toda situación donde es normal enfrentarse a la expresión
de afectos y tribulaciones, cuando por circunstancias excepcionales
se ven obligados a asistir a algún episodio de carácter dramático,
reaccionan como si se tratara de una catástrofe natural, es decir,
intentando que las consecuencias les afecten lo menos posible. El
señor Patson era una de estas personas.
Entrado
ya en la cincuentena, con una sólida fortuna, vivía en su mansión
de Elm Park Gardens, rodeado de sirvientes con los que apenas trataba
a no ser a través de su mayordomo, James, que dirigía la organización
doméstica desde antes de que el señor Patson naciera. Desde aquella
época servía también en la casa la señora Bridgman, la charlatana
y alegre cocinera que tan agradable le había resultado siempre a su
madre. El señor Patson recordaba su desamparo en las largas veladas
invernales que pasaban juntas en la cocina, comentando las interminables
historias de la gran familia de la empleada, sobrinas que se casaban,
que se separaban, que ingresaban en conventos, hermanas viudas necesitadas
y familiares políticos desalmados. Como su madre entendía que no eran
conversaciones para mantener delante de un crío, le tenía prohibida
la entrada, y no siendo que lograra esconderse a tiempo para quedarse
con ellas, era obligado a vagar sólo por la casa tan molesto como
asustado. No obstante, en recuerdo de su madre, y en honor del aprecio
que ella tenía a la cocinera, el señor Patson la conservaba a su servicio
a pesar de la viva antipatía que le inspiraba. Procuraba tratar con
ella lo mínimo posible, pero a diario se veía obligado a soportar
sus amabilidades y los consejos cuasi maternales que le propinaba
sin la menor consideración. El señor había fracasado con ella en el
intento de «ponerla en su sitio» cuando faltó su madre y ésa era la
única sombra en su luminoso y plácido retiro hogareño.
Podría
decirse que el señor Patson se dedicaba en exclusiva a la música,
y aunque él jamás lo hubiera admitido, sentía verdadera pasión por
ella. Siempre que tenía ocasión se explayaba refrendando las teorías
estéticas de Schopenhauer, que en su juventud había defendido desde
las páginas de las publicaciones especializadas con severo desdén
hacia sus antagonistas. «La música es la expresión pura del alma humana»,
decía con altivez, «y como ésta, es pura matemática». Aunque seguía
colaborando ocasionalmente en las revistas musicales y asistía con
regularidad a todos los conciertos y veladas de cierta relevancia
que se celebraban en Londres, con la edad había perdido interés por
la polémica, que consideraba una actividad inútil. Ahora sólo se dedicaba
a disfrutar escuchándola y a componer un poquito a escondidas. Desde
muy joven había recibido una excelente educación musical y había llegado
a ser un pianista correcto, sobrado de técnica pero falto de emoción.
Lo contrario que su madre, que aunque técnicamente no llegaba a la
altura de un concertista, compensaba esa carencia con una ejecución
de un cálido sentimiento que nunca dejaba de conmover. Desde el fallecimiento
de ella, el señor Patson nunca había vuelto a abrir el magnífico piano
de su madre a otras manos que no fueran las propias.
Así
vivía el señor Patson hasta que en el mes de abril la vida le proporcionó
la posibilidad de cambiarlo todo. La señora Bridgman se había levando
la primera como era su costumbre y se dirigía a la cocina con la única
idea de poner agua a hervir y hacerse un té antes de emprender las
labores de su jornada. No había podido dormir bien. Las alarmantes
noticias de la última carta de Eleanor, la más joven de sus sobrinas,
la habían trastornado hasta el punto de robarle el sueño. La pobre
huérfana, contaba el acoso al que se encontraba sometida por el señor
viudo de la casa donde se había colocado de institutriz. Eleanor había
nacido inesperadamente doce años después que el último de sus hermanos,
cuando ya sus padres no esperaban más descendencia. Pero no había
sido esto lo único inesperado en la niña. Era guapa, realmente guapa,
como no lo eran ni el matrimonio ni ninguno de sus hermanos, como
si la naturaleza para ella se hubiera entretenido en escoger lo que
debía heredar de cada uno de sus ancestros para hacer la mejor mezcla
posible. Tenía el pelo de su abuela, espeso y brillante, graciosamente
ondulado, la piel de la madre, suave y cremosa, de un preciso tono
marfileño (el único rasgo bonito de la buena mujer), tenía la nariz
del padre, el esbelto talle de su tía Angélica, las manos de su abuelo
materno, el corte de cara de su tío Greg y así todo. El resultado
no podía haber sido más feliz. Siempre había recibido los cuidados
más exquisitos y cariño a raudales, ya que si para sus padres era
un orgullo semejante belleza de hija, para sus hermanos era ni más
ni menos que un hermoso juguete. Gracias a Dios, tantos mimos no la
habían echado completamente a perder, pero sí le había forjado un
carácter alegre y despreocupado y una gran confianza en que la vida
sólo podía traerle cosas buenas. En contra de lo que habían hecho
por los demás, sus padres permitieron que Eleanor estudiara y gastaron
más dinero del que realmente podían dedicar a ello, en procurarle
una educación de verdadera señorita, gracias a la cual, había tenido
la posibilidad de colocarse de institutriz para ganarse la vida ahora
que sus padres habían fallecido.
Cuando
la señora Bridgman tenía ya una taza de la reconstituyente infusión
entre las manos y trataba de calmarse asegurándose a sí misma que
las noticias serían hoy mejores, sonaron unos suaves golpes en la
puerta del servicio. La cocinera se sobresaltó al escucharlos y se
sobresaltó más al abrir la puerta y encontrarse cara a cara con su
sobrina en un estado realmente lamentable. Eleanor se echó a sus brazos
llorando amarga y convulsivamente y no pudo decir palabra. Usando
de sus cada vez más menguadas fuerzas, la cocinera ayudó a pasar a
su sobrina, la acomodó en el banco al lado del fogón, y la obligó
a tomar una taza de té. Poco a poco la muchacha se hizo de nuevo dueña
de sí misma, y entonces, con mucho llanto y mucho sufrimiento contó
a su tía que la noche anterior, cuando terminaba de dormir a los niños
en la casa donde trabajaba, se había encontrado al señor esperándola
en su propia alcoba y había tenido que huir sin recoger ninguna de
sus pertenencias. Toda la noche la había pasado caminando sola por
la ciudad hasta dar con la casa donde servía su tía, único refugio
posible en semejante situación. La señora Bridgman, conmovida y asustada,
fue inmediatamente a despertar al mayordomo para pedirle ayuda y consejo.
El bueno de James, con quien le unía la amistad de muchos años de
trabajo en común, se había comportado a la altura de las circunstancias,
proponiendo que Eleanor, —la señorita Dellgrove, como él la llamaba—,
se instalara bajo su responsabilidad en la mansión, y disponiendo
que se hiciera lo necesario para denunciar al malhechor y recuperar
las pertenencias de la joven y los honorarios que le fueran debidos.
Así
transcurrieron bastantes días. La fuerza de la juventud se impuso
sobre las penalidades y Eleanor, antes incluso de tener noticias ciertas
sobre la demanda interpuesta, ya había recuperado el ánimo jovial
que la caracterizaba. Sin ninguna experiencia trataba de ayudar a
su tía en sus cometidos, pero era rechazada por ésta entre risas y
carantoñas. El resto del servicio la consideraba una invitada del
mayordomo, la trataban con cortesía y deferencia, y tampoco consentían
en darle ocupación ninguna. Por tanto Eleanor a veces se aburría un
poco y aprovechaba las salidas del señor de la casa para ejercitarse
en el piano, instrumento que tocaba deliciosamente y que precisamente
por ello, la hacía disfrutar sobremanera.
Una
mañana, del encantador mes de abril, el señor pidió su bastón y su
sombrero para salir y ella se deslizó en el salón y se sentó al piano
como empezaba a hacerse costumbre. Se sentía pletórica con los rayos
del sol jugueteando en la brillante tapa del piano y el olor de las
frescas flores que la doncella había cortado al amanecer. Comenzó
a interpretar la sonata Waldstein de Beethoven despacio y tranquila,
y al atacar el rondó del tercer movimiento, tras el precioso adagio
de introducción, las notas saltaron como chispas de luz que sus dedos
arrancaban al marfil haciéndola reír abiertamente de satisfacción,
todo su cuerpo vibrando con la caja del valiosísimo piano. La música
extendía por toda la casa noticia de su felicidad y llenaba las estancias
de color y alegría.
El
señor Patson, que se había demorado en su gabinete respondiendo una
correspondencia urgente, se vio sorprendido por la irrupción de la
melodía que llegó hasta sus oídos iluminando su sobrio rincón de trabajo
y arrastrándolo a un penoso estado de encantamiento y confusión. Como
un sonámbulo se levantó y se dirigió al salón, en busca de la fuente
de la que manaba ese maravilloso sonido. Las notas, como manos misteriosas
tiraban de él y lo conducían, incapaz de pensar. Cuando traspasó silenciosamente
la puerta, se encontró con el espectáculo de una joven hechiceramente
bella entregada totalmente a la música, doblada sobre el piano acompañando
las notas con los movimientos de su cabeza y su cuerpo, envuelta en
una mágica atmósfera de placer. Su grácil figura se recortaba sobre
el ventanal del florido jardín, y esa figura casi sobrenatural, y
la risa que se le escapaba a la joven al lograr los más difíciles
acordes, adornadas por la exquisita música, casi consiguieron privarle
del sentido.
De
repente, todo se vino abajo. La fascinante joven dejó de tocar, se
levantó totalmente ruborizada y empezó a balbucear disculpas. Todavía
sin acabar de comprender la situación, el señor Patson hizo ademán
de retirarse y vio con horror cómo la joven se le echaba encima y
le agarraba del brazo pidiendo disculpas por algo que él no conseguía
entender. Finalmente logró recuperarse lo suficiente como para preguntarle
quién era ella y qué hacía allí. Eleanor intentó explicárselo, pero
de forma tan aturrullada y con un apocamiento tal, que era imposible
comprenderla. La joven se dio por vencida y pidió al señor que llamara
a James y a su tía para que explicaran la situación, cosa que ella
se veía incapaz de hacer.
Cuando el señor de la casa tuvo información completa sobre quién era
Eleanor y cuáles eran los motivos por los que le estaba dando alojamiento
sin saberlo, decidió salir a su paseo sin más demora. Dejó a todos
en la casa pesarosos, porque aunque había dado formalmente su consentimiento
tanto para que la joven siguiera viviendo bajo su techo, como para
que tocara el piano cuando lo deseara, la forma en que se había producido
el encuentro era para todos embarazosa y estaban un poco avergonzados.
A
la hora del almuerzo el señor Patson se presentó como siempre, y no
dio muestra ninguna de acordarse del episodio que había tenido lugar
por la mañana. Pero no era así. Desde el mismo momento en que salió
de la casa había aguantado los deseos de volver y de pedir a la señorita
Dellgrove que tocara para él. No había podido concentrarse en ninguna
de sus actividades cotidianas y se sentía invadido por la extraña
sensación de que no podría parar hasta no escuchar de nuevo la sonata
Waldstein interpretada por ella. Mientras le servían la comida, los
atentos ojos de la señora Bridgman no consiguieron observar en él
más que una leve palidez. El resto del día para el servicio transcurrió
con normalidad, salvo que el señor no volvió a salir de la casa en
contra de lo que era habitual. Para él, fue un día largo e ingrato,
en el que luchó como nunca contra sí mismo, contra una especie de
revolución en su naturaleza que le pedía buscar a la señorita Dellgrove
y rogarla que tocara de nuevo. Quería verla, quería escuchar su risa
de nuevo y quería sentir el mismo placer que había sentido aquella
mañana antes de que su curiosidad e imprudencia la hubieran interrumpido.
La
velada en la cocina, sin embargo, fue muy animada. Eleanor pedía una
y otra vez a su tía que le contara cosas del señor y las historias
de la cocinera habían encandilado también a la doncella, a la pinche
y a las lavanderas, todas ellas muchachas jóvenes y bastantes nuevas
en la casa. Con su habitual espontaneidad, Eleanor decía encontrar
muy atractivo al señor Patson y muy interesante todo lo que tenía
que ver con su persona. El resto de las muchachas, más comedidas,
lo único que hacían era asentir y disfrutar de la lengua vivaz y bonachona
de la cocinera, que inventaba recuerdos para ellas cuando su memoria
no le proveía de anécdotas suficientes.
Al
día siguiente, Eleanor esperaba en vano que saliera el señor para
ponerse a tocar y el señor no salía esperando en vano que ella tocara,
y así se les fueron las horas. Por la tarde, cuando la señora Bridgman
le servía el té, el señor preguntó por su sobrina y por las razones
por las que no hubiera tocado en todo el día. Lo hizo como si no fuera
más que por mera cortesía, pero un ligero temblor en la voz estuvo
a punto de descubrirle ante los ojos de la despierta señora Bridgman
y lo que es peor, ante los suyos propios. Se le informó de que no
tocaba el piano por no molestarle, y que, en adelante, como medida
de precaución, la señorita esperaría a cerciorarse de que el señor
se había ausentado para hacerlo. El señor Patson se sintió perdido,
incapaz de rogar a la buena mujer que su sobrina tocara de nuevo ante
él ni de reconocer lo que esta cuestión le estaba alterando. En cuanto
se encontró a solas de nuevo, tuvo que levantarse del cómodo sillón
y dar unos cortos paseos por la estancia para calmar los nervios.
Él se engañaba a sí mismo diciendo que la falta de ejercicio, al no
haber salido en todo el día le proporcionaba ese exceso de vitalidad.
Pero de nuevo no era así. El pobre señor Patson estaba inquieto, molesto
y angustiado por la renuncia a escuchar de nuevo a Eleanor que su
flaqueza y su indeseable sentido de la corrección le imponían. Otra
vez esa pequeña revolución en su naturaleza que le sacaba de sus casillas
y por la que sentía un profundo rechazo. «No es más que música, ¡por
Dios! ¿a qué tanta zozobra?» —se
decía a sí mismo un poco indignado. Sin embargo, en cuanto se callaba
o detenía un instante una parte de su interior le susurraba que además
de la música era la misma señorita Dellgrove la que le producía esta
exaltación y entonces volvía a pasear discurseándose a sí mismo y
tratando en vano de calmar su inflamación.
Toda
esa tarde y esa noche, las pasó el señor Patson razonando consigo
mismo sobre su estado de ánimo y tomando mentalmente las medidas apropiadas
para volver a la normalidad y sofocar su frenesí. Lo consiguió indudablemente
durante unas horas, pero cuando a la mañana siguiente salía de la
casa hacia sus obligaciones, la enajenación que le rondaba se apoderó
completamente de él al cruzar un pensamiento su mente: «Si me escondo
en el jardín, debajo de los ventanales del salón, volveré a oírla
tocar con toda tranquilidad». No se paró a más reflexiones, ni desperdició
el tiempo en consideraciones de otro tipo. Sencillamente salió del
camino y se escondió entre los macizos de flores. Tanta audacia tuvo
inmediata recompensa, ya que nada más instalarse comenzó a escuchar
el inspiradísimo concierto que Eleanor le regaló sin saberlo. El señor
Patson cerró los ojos e inmediatamente su memoria comenzó a proveerle
de imágenes fantásticas de belleza que lo exaltaban y provocaban,
soliviantándolo hasta el punto de perder toda noción de la realidad.
La señora Bridgman observó con desagrado cómo el indómito cachorro
de los vecinos había vuelto a saltar la cerca y zascandileaba por
los macizos de flores y los arbustos del jardín. Ella pensaba que
después de los gritos que le dio la última vez no se atrevería de
nuevo, pero allí estaban claramente moviéndose las ramas del más bonito
de todos, el que daba justamente debajo de las ventanas del salón.
Dispuesta a que el animalito aprendiera de una vez, y ahora a golpes,
si era necesario, enrolló un periódico viejo y salió a su encuentro
sigilosamente, con el fin de sorprenderle y así asustarle más cuando
recibiera el sonoro papirotazo. Al llegar a su destino, con el amenazante
brazo armado en alto, la señora Bridgman no pudo reprimir un grito
al ver que el merodeador no era otro que el mismísimo señor Patson.
Este no advirtió su presencia hasta ese momento, ya que en su arrebato,
tenía los ojos cerrados y su ser entero volcado hacia el interior
donde la música y los recuerdos le estaban proporcionando unos de
los mejores ratos de su vida. Se miraron ambos con verdadero espanto
y retrocedieron como si se hubieran encontrado al mismísimo diablo.
Se separaron sin darse explicaciones, sin haber recuperado la facultad
del habla ninguno de los dos. La señora Bridgman a la cocina y el
señor a su club, donde tenía la posibilidad de esconderse del mundo,
aunque fatalmente no de sí mismo.
Mandó
recado a la casa de que no se le esperara hasta nueva orden y se instaló
en una de las más discretas habitaciones. Allí purgó su rapto de humanidad,
se martirizó con el sentido del ridículo y se mortificó por su debilidad
hasta la extenuación. No se perdonó nada en aquella habitación al
abrigo de cualquier contacto con el mundo. Mordió la almohada de rabia
y lloró, incluso lloró de vergüenza y arrepentimiento por haberse
dejado arrastrar al desvarío y la locura. Tres días le llevó esta
«cura». Perdió peso y color, pero se hizo fuerte y recobró la capacidad
de controlar sus actos, todos y cada uno de sus actos. Llegó un momento
en que se dio cuenta de que seguir reconcomiéndose no tenía sentido
y pudo afrontar la vuelta al hogar.
Allí
mientras tanto, la señora Bridgman casi se vuelve loca de preocupación.
No se atrevía a compartir con nadie su secreto porque se culpaba de
la ausencia del señor y temía las consecuencias. Era tan insólito
lo que había pasado, que no encontraba modo de explicárselo, y eso
era algo que no solía pasarle a la avispada señora Bridgman. Su sobrina
le preguntaba sin parar y al tercer día logró vencer su resistencia
y le arrancó el relato de lo que había pasado en el jardín. Eleanor,
al conocer la historia se puso muy contenta, regocijándose ante la
idea de que el señor Patson apreciara tanto su música y la respetara
tanto como para escucharla tocar a escondidas. Estaba tan acostumbrada
a provocar reacciones de ese tipo, que identificó la pasión que había
despertado en él sin ninguna dificultad y le divirtió enormemente
la poquedad del dueño de la casa. Tomó por timidez la causa del comportamiento
de su anfitrión sin darse cuenta de que era su espíritu autárquico
el que le impelía a obrar así. Ella, que había sentido una cierta
y lógica atracción por su protector, dio rienda suelta a sus ilusiones,
y se las prometió muy felices homenajeándole con alguna de sus interpretaciones
más logradas, hasta conseguir vencer la timidez que les separaba.
Con
un montón de sensatas decisiones ya tomadas, el señor Patson volvió
a su casa y llamó a James para interesarse por la marcha de los asuntos
de la señorita Dellgrove. Una vez que el mayordomo le comunicó que
era cuestión de poco tiempo el que la señorita recibiera sus pertenencias,
junto con sus honorarios y una reparación económica que la permitiría
vivir holgadamente por su cuenta un tiempo hasta encontrar otra ocupación,
se tranquilizó aún más y pidió a James con discreción que acelerara,
tanto como lo permitiera el debido decoro, la salida de la señorita
de la casa.
Con
estas disposiciones, el «asunto Dellgrove» estaba a su entender completamente
zanjado. Pero esta vez tampoco era así. Eleanor, en cuanto tuvo noticia
de su regreso, no vivió más que para el momento en que pudiera ofrecer
al señor Patson su más entregada interpretación de la sonata Waldstein
y homenajearle así por su hospitalidad a la vez que lograba un acercamiento
que daba por seguro y muy recomendable.
El
dueño de la casa, como decimos estaba tranquilo al saber que no se
vería de nuevo expuesto a tempestades emocionales, ya que no pensaba
ver nunca más a la señorita Dellgrove y estaba seguro de que ésta
tocaría más hasta asegurarse de su ausencia. Con estas premisas básicas
de seguridad, reemprendió su vida normal con satisfacción y con un
cierto orgullo, ya que si bien había sido puesto a prueba, también
es verdad que la prueba había sido superada convenientemente.
Orientada
por su tía, Eleanor había elegido el domingo como el día más indicado
para obsequiar al señor Patson con su sugestivo concierto. Era éste
un día en que el señor salía sólo para asistir a los oficios religiosos,
dedicando la mayor parte de la jornada a la lectura. Cenaba más temprano
de lo normal y se retiraba dejando que la servidumbre disfrutara de
unas horas de ocio. Tan considerada rutina le colocó como un blanco
fácil para las pretensiones de la cocinera y su sobrina. Ésta última,
se pasó la tarde acicalándose y repasando mentalmente la partitura.
Cuando ya había anochecido se sentó al piano, habiendo dejado abiertas
de par en par las dobles puertas del salón para asegurar lo más posible
que la pieza volara sin dificultad hasta su destinatario. La sonata
arrancó sosegada, como siempre, pero en el tercer movimiento cobró
un ritmo y una fuerza majestuosos y su modulación se apoderó del ambiente
de la casa, estremeciéndolo con violencia inusitada. Los acordes se
sucedían llenos de ardor y entusiasmo, las melodías se cruzaban una
y otra vez empeñadas en una armonía clamorosa que iba creciendo incalmable
y apasionada.
Oyéndola,
la señora Bridgman lloraba conmovida en su cocina y el señor Patson
se helaba en su gabinete. Más cálido, más enconado y febril le llegaba
el sonido del piano, más frío se iba quedando el hombre, consternado
por la turbadora ejecución de la pieza, pero indignado por la falta
de nobleza de la joven, que no se sentía obligada a cumplir su palabra.
Esperó que Eleanor terminara alimentando su enojo con pensamientos
que lo protegían de la música y le hacían ver lo intolerable que era
que su voluntad no fuera respetada en su propia casa. Inmediatamente
que se hizo de nuevo el silencio, el señor Patson llamó a James y
le pidió que de su parte diera orden a la señorita Dellgrove de que
se abstuviera de tocar el piano mientras él estuviera en la casa,
tal como había prometido. De lo contrario, se vería obligado a negarle
su amparo y echarla a la calle. Tan disgustado estaba que lo hubiera
hecho en ese mismo instante de no ser por su condición de caballero
y por un prurito de su amor propio que le pedía que enfrentara la
situación en lugar de huir de ella.
La
señorita Dellgrove recibió atónita estas instrucciones. En cuanto
salió de su asombro se debatió entre sentirse ofendida o halagada
por ellas, pero su talante optimista e inconstante, decidió que seguramente
era demasiado buena para él, un hombre tan mayor y tan extraño y
—ella
sí—,
zanjó definitivamente la cuestión. Pocos días más tarde salió de la
casa después de una fría despedida con el dueño de la casa que no
consintió en recibir su agradecimiento sino delante de su tía, y se
marchó sin darse cuenta de que desde la ventana de su gabinete el
señor Patson la seguía con la mirada, sintiéndose incomprensiblemente
compungido.
_______________________
Sonata arrebatada recibió el 2.º
PREMIO del
I Certamen de Cuentos ALMIAR (2001).
 Ilustración relato:
Fotografía por
Pedro M. Martínez ©
Ilustración relato:
Fotografía por
Pedro M. Martínez ©
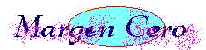
|