|
Los diarios de
Lem

La Perla de Córdoba
(final)
_____________________
Carlos Montuenga
Esta ciudad me atrae
de un modo extraño. He pensado en marcharme lejos, pero al final no
me decido. Es como si una fuerza desconocida me retuviera aquí, algo
indefinible que parece estar en todas partes. A veces, puedo sentirlo
vibrar en el aire luminoso de la mañana, cuando sobre el rumor de
sus fuentes se eleva la llamada a la oración de los muecines. Otras,
lo veo brillar por un instante en los ojos negros de alguna muchacha,
que me mira con curiosidad por encima del velo y luego se apresura
a seguir su camino sin volver la vista.
Ninguna ciudad de
las que he conocido se parece a ésta. Córdoba es muchas cosas a la
vez. Encrucijada de caminos, lugar donde se encuentran viajeros venidos
de tierras lejanas y fieles que se purifican antes de la oración,
junto a los muros de su grandiosa mezquita. Es la quietud de mil rincones
escondidos, donde el tiempo parece a punto de detenerse, pero también
la animación de sus plazas y mercados. El bullicio del zoco es algo
indescriptible; me gusta dejarme arrastrar por la multitud que va
de un lado para otro como un enjambre ruidoso, deambular indolente
entre mujeres, esclavos con grandes cestos, viejos desdentados que
revuelven con descaro las baratijas expuestas por los artesanos. A
veces, me detengo a escuchar los chismes que circulan por los corrillos
y observo de reojo a mercaderes orondos de manos enjoyadas, y a esclavas
que discuten a gritos con los vendedores, mientras manosean las aves
colgadas de grandes ganchos o los higos y dátiles traídos de al Magrib.
Al anochecer, la
ciudad me hace pensar en un laberinto misterioso donde nada es lo
que parece. Las lámparas de aceite proyectan mil sombras extrañas
por las esquinas, y las calles se enroscan a paredes y torrecillas
blancas con ventanucos cubiertos de celosías.
Sehr-es-Krimm me
ha enviado varios mensajes a los que no he contestado. Más de una
vez me ha parecido que se encontraba muy cerca de mí, atenta a mis
movimientos. Sé que está impaciente por volver a verme, pero yo prefiero
ignorarla. Cuando nos conocimos aquella mañana en el taller de los
orfebres, ella se dio cuenta enseguida de que mi aspecto vulgar era
sólo una apariencia. Debo confesar que, en algún momento, sus grandes
ojos me hicieron perder la cabeza y no supe resistirme al placer de
abrazarla. Aún no he podido olvidar las sensaciones que me asaltaron
mientras mis manos recorrían la tibia suavidad de su piel. Debía haber
previsto lo que sucedió entonces. Comprendo que cometí una grave imprudencia
al provocar una alteración tan visible en mi apariencia humana. Si
los superiores llegaran a enterarse de lo ocurrido, no tengo la menor
duda de que me expulsarían sin la menor contemplación, pero ¿cómo
van a saberlo? llevo mucho tiempo perdido y las señales que consigo
captar son ya muy débiles. En estas condiciones, tengo pocas probabilidades
de encontrar alguna trayectoria segura. Lo curioso es que la idea
de que quizá el regreso es imposible, me inquieta cada vez menos.
Tal vez, este mundo extraño se está convirtiendo en algo mío.
Ayer, cuando volvía
al taller después de cumplir unos encargos que me habían ordenado
los artesanos, oí a alguien pedir auxilio. Apresuré el paso y, al
doblar la esquina, vi al final de un callejón empinado a un hombre
de baja estatura que gritaba, mientras dos individuos intentaban sujetarle.
Aunque estaba mediado el día, no había nadie más en aquel lugar sombrío.
Estaba pensando en irme de allí, cuando observé que uno de los hombres
blandía un enorme cuchillo. No podía quedarme impasible presenciando
aquello, pero me encontraba demasiado lejos para intervenir. Entonces,
sin pensármelo dos veces, cogí impulso y me elevé por el aire, lanzándome
calle arriba. Pero con la excitación del momento, calculé mal mis
fuerzas y fui a caer sobre el grupo con tanta violencia, que todos
rodamos por el suelo. El hombrecillo quedó tendido, mientras que sus
asaltantes, dos individuos de tez tostada por el sol, cubiertos con
túnicas llenas de mugre, no tardaron ni un momento en incorporarse
y se quedaron observándome, como si no lograran entender de dónde
diablos había salido yo. Pero en seguida, empuñaron sus dagas y saltaron
sobre mí, gritando como salvajes. Entonces, su sorpresa debió superar
todo lo imaginable cuando, con un simple empujón, los hice rodar de
nuevo por el suelo. Se miraron entre ellos con gesto incrédulo y escaparon
corriendo callejón arriba.
El hombrecillo recuperó
el sentido cuando le empapé la cara en una fuente cercana. Abrió los
ojos y me miró con sorpresa, mientras se palpaba el cuerpo como si
quisiera asegurarse de que estaba entero. Luego, dijo con voz temblorosa:
—¿Qué ha pasado?
¿Quién eres tú?
—Señor, estabais
en un grave aprieto y pensé que debía ayudaros.
—¿Y dónde están los
truhanes que querían robarme? —dijo él, mirando con inquietud a derecha
e izquierda.
—Salieron huyendo
—respondí.
—¿Tú solo pusiste
en fuga a esos dos desalmados? Me has salvado la vida muchacho. ¡Que
el Cielo te colme de bendiciones! ¿Cuál es tu nombre?
—Me llamo Lem señor;
soy aprendiz del maestro joyero.
—Ah, sí… creo que
te he visto alguna vez en el taller. Yo soy Isaac Ben Guriol, un buen
amigo del viejo maestro. Nos conocemos desde hace muchos años y le
visito con cierta frecuencia.
—¿Estáis bien señor?
—pregunté.
—Bueno, al menos
estoy vivo —respondió él, sacudiéndose el polvo de su túnica—, pero
te ruego que me acompañes hasta mi casa. Gracias a tu intervención,
esos dos se han quedado con las ganas de desplumarme, y no creo que
vuelvan a intentarlo mientras te vean conmigo.
Después del incidente
del callejón, he visto a Ben Guriol en varias ocasiones. Ayer me presenté
en su casa, cuando la tarde empezaba a declinar, para entregarle un
encargo del taller. Al verme aparecer en el zaguán, me cogió amablemente
por el brazo y me condujo al interior. Está claro que me ha tomado
afecto. Además, tengo la impresión de que le intrigo; seguro que le
gustaría averiguar unas cuantas cosas sobre mí. Es un hombre a quien
pesan ya los años, pero conserva en la mirada ese brillo propio de
quienes sienten una gran curiosidad por todo cuanto les rodea.
Pasamos al patio
de la casa y nos acomodamos junto a una gran higuera de tronco retorcido
que crece cerca del pozo. Al poco, aparecieron varios criados llevando
bandejas de plata repletas de manjares: pichones aderezados con hierbas
aromáticas, pastelillos de calabaza y almendras, dulces de queso,
frutos secos y cerezas traídas de Granada.
Mientras dábamos
cuenta de aquel festín, Ben Guriol me preguntó si llevaba mucho tiempo
trabajando con el maestro joyero, y se interesó por las razones que
me habían llevado hasta Córdoba. A medida que hablábamos, pude percibir
cómo su afán por hurgar en mis asuntos iba en aumento, así que opté
por responderle con vaguedades. Eso tuvo el efecto de excitar más
su curiosidad, pero al final se debió cansar del juego y terminó hablando
de sí mismo. Me contó que en su juventud se dedicó al estudio del
Talmud. Luego viajó sin rumbo fijo por varias ciudades de al Andalus,
trabajando en los oficios más dispares. Vivió algún tiempo en Almería,
donde conoció a Maimonides, un joven filósofo, con quien llegó a trabar
gran amistad. Años después, consiguió amasar una importante fortuna.
Se estableció en Córdoba donde se casó y formó una familia.
Las sombras se iban
alargando y los criados empezaron a encender lámparas de aceite. Ben
Guriol llevaba un rato en silencio, con la mirada perdida en el vacío,
cuando algo aleteó sobre nuestras cabezas. Mi anfitrión dio un respingo
y estuvo a punto de caerse. A pocos pies de nosotros, un cuervo de
gran tamaño agitaba las alas observándonos en actitud desafiante.
Me levanté para ahuyentarle y el pajarraco alzó el vuelo, describió
varios círculos en el aire y fue a posarse en una rama de la
higuera mientras graznaba como un condenado. Ben Guriol había empalidecido.
Se pasó una mano por la frente con gesto cansado mientras decía:
—Me he asustado de
un simple pájaro. Debe ser que me estoy haciendo viejo. El tiempo
pasa deprisa, muchacho, y el vigor de la juventud se escapa con él.
Las ilusiones se van apagando y empezamos a sufrir el asedio de la
soledad. Hace unos años murió Sara, mi esposa, y entonces sentí en
mi interior un terrible vacío. Pasé días muy amargos, pero tuve la
fortuna de contar con el apoyo de buenos amigos que me apreciaban,
como el poeta Alfaraquí. Él me animó a que saliera del encierro, que
yo mismo me había impuesto, y frecuentara su casa, donde solía reunirse
con filósofos y artistas. Allí coincidí en varias ocasiones con Averroes,
uno de los hombres más sabios que he conocido.
—Señor, se dice en
la ciudad que Averroes fue recluido en Lucena por mandato del califa
Abu Yusuf Yaqub. ¿Es eso cierto? —pregunté.
—Así es. Averroes
es un profundo conocedor de la filosofía de Aristóteles, el más grande
filósofo de la Antigüedad.
—¿Y sólo por eso
fue desterrado? —respondí.
—Ya veo que no sabes
nada de ese asunto, Lem. Las obras de Averroes contienen opiniones
que algunos consideran una afrenta a las enseñanzas del Islam. Por
eso sus libros han sido prohibidos. Intentaré explicártelo con un
ejemplo: Averroes afirma, de acuerdo con la filosofía aristotélica,
que Dios sólo conoce las formas universales, no a los individuos sensibles,
por cuya suerte se desinteresa. Para los musulmanes, una afirmación
como esa es inaceptable.
—Pero entonces ¿Averroes
reniega de su religión? —dije yo.
—Verás Lem, él afirma
que la filosofía no está en contradicción con la fe; sin embargo cada
una se expresa por medio de lenguajes diferentes. Para que puedas
entenderlo mejor: el Corán se dirige a todos los hombres, pero se
pueden hacer de él distintas interpretaciones de acuerdo con la capacidad
de cada cual. Así pues, las deducciones de los sabios, basadas en
la demostración, no tienen por qué estar en contradicción con los
argumentos de los teólogos ni con las creencias del vulgo. En fin,
se ha hecho ya muy tarde y me siento fatigado. Vuelve por aquí otro
día, muchacho, y si quieres, haré lo posible por aclararte más todo
esto.
Esta mañana, la ciudad
se despertó adornada con sus mejores galas y la gente se agolpaba
en plazas y calles en medio de un gran alboroto. Se diría que no quedaba
ni un alma en las casas, los baños, las mezquitas, los talleres de
los artesanos… Nadie, ni los más ancianos querían dejar de presenciar
la comitiva del califa Abu Yusuf Yaqub, quien se disponía a atravesar
la ciudad de paso hacia su palacio de Sevilla. Contagiado por aquella
explosión de júbilo, me dejé conducir por la muchedumbre hacía una
de las plazas principales y, a eso del mediodía, en medio del retumbar
ensordecedor de los tambores, vi pasar al califa rodeado de su guardia
almohade. Abu Yusuf, avanzaba con gran majestad a lomos de un soberbio
caballo negro, cuya gualdrapa, reluciente como el oro, barría el suelo
cubierto de flores.¡Allah Akbar! ¡Dios es grande! —gritaba
la multitud enfervorizada— ¡Larga vida al vencedor de
los infieles!
Cuando el ambiente
se serenó y el gentío empezó a dispersarse, me fijé en una muchacha
alta, situada al otro lado de la calle, que no dejaba de mirarme.
La joven iba acompañada por una mujer entrada en años. Se acercó a
mí y sonrió con timidez, mientras decía:
—Tú eres Lem, el
extranjero que trabaja en el taller de orfebrería.
—¿Me conoces? —respondí
asombrado.
—Soy hija de Isaac
Ben Guriol y cuido de él desde que enviudó. Padre me ha hablado mucho
de ti; dice que te debe la vida. Demostraste un gran valor al enfrentarte
a esos hombres que querían robarle. Padre está siempre con la cabeza
en otra parte, y ese día cometió el error de meterse por la parte
más solitaria de la ciudad, sin pedir a ningún criado que lo acompañara.
No sé qué habría sido de él, si tú no llegas a intervenir. Esos ladrones
son gente sin escrúpulos, ¿no temes que vayan tras de ti para vengarse?
—Pues… la verdad,
dudo mucho de que lo hagan y confío en que no vuelvan a molestar a
tu padre —respondí—. Pero dime, ¿cómo me has reconocido? ¿Nos hemos
visto alguna vez?
La joven se ruborizó.
Bajo una cinta bordada con hilo de plata, sus ojos azules brillaban
como dos zafiros. Iba vestida con una ligera túnica blanca ceñida
a la cintura, que acentuaba la esbeltez de su cuerpo.
—Te vi la otra tarde
desde una ventana, mientras hablabas con padre en el patio de casa
-dijo en un susurro-. Y ahora debo marcharme.
—Espera, aún no me
has dicho tu nombre.
—Me llamo Jezabel.
—Jezabel, yo quisiera…
me gustaría que… ¿Cuándo puedo volver a verte?
Ella volvió a ruborizarse
y bajó la mirada. La mujer que la acompañaba se acercó y me hizo un
gesto de complicidad. Luego dijo:
—Vamos señora, se
hace tarde, vuestro padre os espera.
Desde hace unas semanas,
me ocurre algo extraño. Nunca había sentido nada igual. Siempre estoy
distraído y no consigo centrarme en lo que hago. El otro día, mientras
limpiaba el horno en el taller de los orfebres, rompí una vasija llena
de un líquido corrosivo que emplean allí para dorar la plata. Al ver
el estropicio, salí corriendo a coger una tinaja de agua para verterla
sobre el líquido y, con la precipitación, tropecé y le eché el agua
encima a Hafid, el oficial del taller, que se había acercado al oír
el ruido de vidrios rotos. Hafid quedó empapado hasta los pies. Se
puso como loco y me lanzó una retahíla de insultos, amenazándome con
los puños.
Después de lo ocurrido,
no puedo volver por el taller. Me paso el día vagando por ahí, sin
rumbo fijo. Prefiero no pedir ayuda a Ben Guriol. Él ignora que me
veo con su hija y es mejor no complicar las cosas, bastante confundido
estoy ya con todo esto. La verdad es que yo mismo no consigo entender
lo que me ocurre con Jezabel. En el fondo, ¿qué puede ella importarme?
Sin embargo, sólo pienso en verla; me paso el día contando las horas
que faltan para que anochezca y volvamos a encontrarnos. Lo más sorprendente,
es que cuando la besé por primera vez no sentí ninguna alteración,
ni la más mínima sacudida. Vamos, como si aquello que estaba haciendo
fuera para mí lo más natural del mundo. Sin duda, ella debió creerlo
así, porque se abrazó a mí con tanto ímpetu que casi no me dejaba
respirar. Y eso que me había parecido tan tímida y pudorosa… pues
de pudorosa nada, es ardiente como el viento del desierto.
Esto se está complicando
más allá de lo imaginable. Ayer, cuando vi a Jezabel, todo estaba
en calma. El sol se había ocultado ya tras la torres de Córdoba y,
como otras veces, nos habíamos encontrado en secreto bajo los álamos,
cerca del río. La brisa temblaba en las hojas de los árboles, y el
bullicio alegre de los pájaros se imponía a los rumores lejanos. Entonces
me pareció que Jezabel se estremecía.
—¿Qué te ocurre?
—le pregunté.
—No lo sé, he sentido
algo muy extraño, como si me rozara un soplo helado.
En ese momento se
oyó muy cerca un graznido y ella se aferró a mí.
—¿Has oído eso Lem?
—Sí, no temas, es
sólo un cuervo. Parece que abundan en esta ciudad.
—¡Lem! —gritó ella—.
¡Hay alguien detrás de los árboles!
Me volví y pude ver
la silueta borrosa de una mujer que surgía entre los álamos y se aproximaba
a nosotros. El velo negro que la cubría sólo dejaba al descubierto
sus ojos.
—No esperabas verme
aquí, ¿verdad? Supongo que soy inoportuna —dijo con sorna.
Aquella voz… no lo
podía creer ¡era Sher es Krimm!
—Vaya, vaya, muchacho,
por lo que veo ya eres capaz de abrazar a una mujer sin empezar a
brillar como una luciérnaga. No se puede negar que aprendes muy deprisa
—añadió, escupiendo las palabras.
—¿Pero… quién es
esa mujer, Lem? ¿De qué está hablando? —balbució Jezabel, que se había
quedado tan pálida como la manteca.
—¡Silencio estúpida!
—gritó la aparecida—; y luego, clavando en mí sus grandes ojos, añadió
en tono amenazador:
—Te lo advierto Lem:
apártate de ella, o te juro que lo vas a lamentar.
Y dicho eso, dio
media vuelta y desapareció entre la bruma.
Sher es Krimm es
capaz de todo si no me doblego a sus deseos. Desde luego, podría eliminarla;
nada sería tan fácil, pero no sé… no me acaba de gustar la idea; bastante
he transgredido ya el reglamento como para saltarme ahora alegremente
la norma más importante. Además, ya nada me retiene aquí ¿para qué
voy a complicar más las cosas?
Jezabel no es la
misma de antes. Claro que ¿a quién podría sorprenderle eso? Aquel
encuentro junto al río, habría bastado para trastornar a cualquiera.
A veces, me parece estar viendo otra vez lo que ocurrió cuando Sher
es Krimm se alejó de nosotros: Jezabel estaba junto a mí, rígida como
una estatua, incapaz de pronunciar palabra. Pensé entonces que el
terror se había adueñado de la pobre muchacha y cogí sus manos, deseoso
de infundirle ánimo. Pero ella me apartó con brusquedad y se quedó
mirándome de un modo extraño. Nunca la había visto así. Sus ojos azules
fulguraban, lanzándome saetas envenenadas. Lo peor llegó cuando, por
fin, recuperó el habla y comenzó a brotar de su boca un torrente de
reproches. Dijo que yo no era más que un farsante, me acusó de engañarla,
de ocultarle mi relación con aquella mujer… Hice lo posible por tranquilizarla,
pero sólo conseguí enfurecerla aún más. Estalló en un mar de lágrimas
y se alejó corriendo sin atender a mis razones. El lugar se quedó
solitario y una gran luna amarilla empezó a elevarse sobre el ramaje,
derramando su luz en las aguas tranquilas del río. Me recosté sobre
el tronco seco de un álamo caído y permanecí allí hasta el amanecer,
acompañado por el croar monótono de las ranas.
Esta ciudad ya no
tiene poder sobre mí. Al fin se ha desvanecido su sortilegio y es
tiempo de volver a emprender la marcha. Mañana mismo me voy de aquí
para siempre; cuanto más lejos, mejor.
___________________
Carlos
Montuenga,
es Doctor en Ciencias.
Es miembro integrante del
Taller Literario de El Comercial.
@
cmrbarreira[at]hotmail.com
⇒
Lee la
primera parte de este
relato y otros cuentos del autor:
Doctor Paracelso ·
Newton el mago
ⓘ
Ilustración relato:
Fotografía por
Pedro M. Martínez ©
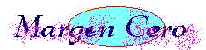
|
