|

Las águilas
___________________
Blanca
del Cerro
Abría y cerraba el pico
boqueando, como si quisiera tragar el aire que pululaba a su alrededor,
como si quisiera morderlo. Tenía los ojos cerrados, el cuerpo cubierto
de un suave plumón blanco y parecía frágil, muy frágil, y débil, muy
débil, una minúscula gota de rocío perdida entre las enormes manos
de Rodrigo que, en ese momento, intentaba dar de comer a la cría depositando
en su boca insectos o gusanos, imaginando que ése podría ser el alimento
más adecuado para aquel ser diminuto ahora a su cargo.
Lo había encontrado al
borde de unas rocas, al salir de la estación camino de su casa. A
la hora señalada, atravesó la verja, empezó a andar y fue entonces,
tras haber caminado unas decenas de pasos, cuando escuchó un sonido
tenue, similar a un suave gorgorito elevándose hacia la nada. Se acercó
a las piedras y allí, entre unos arbustos, descubrió la presencia
de una cría de águila tirada en el suelo, tal vez perdida o abandonada,
tal vez caída del nido. Le pareció algo extraño pues Rodrigo sabía
que las águilas anidan en las montañas, aunque bien es cierto que
en ocasiones lo hacen en los árboles, y quiso preguntarse qué había
podido suceder para que aquel pequeño terminase desplomado en la tierra,
pero no llegó a hacerlo porque, a la vista de tan frágil elemento,
lo único que le pasó por la cabeza en aquel instante fue recogerlo,
envolverlo en un pañuelo y llevarlo hasta su hogar. La cría, acariciada
por el silencio de una mano amiga, se arrebujó entre sus dedos sin
dejar de emitir aquel extraño gorgoteo.
Natalia le esperaba, la
cena ya lista, con una sonrisa, su sonrisa dulce, su sonrisa tierna
y plagada de nostalgias, aquella sonrisa que, tiempo atrás, se le
había introducido por la piel y había ahogado su corazón hasta dejarlo
casi reducido a un suspiro.
Rodrigo no recordaba cuándo,
ni cómo, ni por qué, aquella niña de ojos ambarinos y labios sedientos
de luna había llegado a su alma. Y no lo recordaba porque su imagen
se desteñía lentamente en las brumas de la memoria. Lo que sí sabía
es que habían estado juntos desde muy pequeños, en la escuela, en
el recreo, en las casas de sus padres —amigos desde tiempos inmemoriales—,
en la iglesia, en los juegos, en la catequesis, en el campo, uno al
lado del otro, inseparables, compartiendo experiencias, compartiendo
sueños, compartiendo hebras de vida y silencio: siempre juntos.
Natalia abrió la puerta
y dio un beso de bienvenida a su marido. Y él sacó la mano del bolsillo,
una mano enorme como todo su cuerpo, y le enseñó su tesoro cuidadosamente
envuelto en un pañuelo blanco. Ella entornó los ojos contemplando
aquel latido sinuoso en forma de polluelo y, tras unos instantes de
duda, preguntó qué iban a hacer con ese pequeño, pues probablemente
era recién nacido y moriría sin la presencia de sus padres. Rodrigo,
ladeando la cabeza en un gesto característico, respondió que haría
todo lo posible por sacarlo adelante, ya que no podía devolverlo a
su hogar pues desconocía la ubicación del nido del que había caído,
y sin más palabras, depositó su ligera carga en un cesto, no sin antes
colocar en el fondo del mismo una toalla para mayor comodidad de su
nuevo inquilino.
Rodrigo sentía una adoración
inexplicable por las aves, todo tipo de aves sin excepción y, desde
que alcanzaba su memoria, siendo muy niño, su pasatiempo favorito
había consistido en perderse por los bosques —casi siempre acompañado
de Natalia— para poder descubrir e investigar nidos, observar el vuelo
de los pájaros o escuchar sus trinos y gorjeos. Aquellos seres etéreos
y un tanto fantasmagóricos podían volar, elevarse hasta alturas insospechadas,
contemplar la tierra desde el infinito, subir eternamente, mirar al
mundo con otra perspectiva distinta, confundirse con las nubes. Nadie
salvo ellos podían hacerlo. Por eso eran realmente especiales.
Juntos, siempre juntos.
No recordaba la vida sin Natalia a su lado. Asistían a clase, estudiaban,
leían, escribían, comentaban, repetían lecciones, recorrían prados
y praderas, hablaban de sueños y esperanzas, compartían quimeras,
devanaban soliloquios y se perdían en las marismas de un futuro pequeño
pero grandioso, los dos solos. Juntos, siempre juntos. Por eso nadie
se extrañó cuando, ya jóvenes, anunciaron a sus respectivas familias
su deseo de unirse en matrimonio. Aquel día, bordado de ilusiones
y pespunteado de esperanzas, dejó incrustados en sus almas mil sonrisas
y dos sueños.
Los enamorados, perdidos
en sus ojos y en sus fantasías, iniciaron su vida en común en una
casita enclavada en la falda de la montaña.
Rodrigo era uno de los
maquinistas del pequeño tren que hacía el recorrido entre los pueblos
existentes en la zona. Día tras día, a las nueve de la mañana, el
tren salía puntual de la estación de su propia ciudad, atravesaba
el puente tendido sobre el río, cruzaba el valle, se detenía en todas
las villas, ya fueran grandes o pequeñas, recogía y descargaba pasajeros
y, tras cuatro horas de traqueteo, llegaba a su destino. Por la tarde,
realizaba el recorrido a la inversa y, salvo que se produjera algún
incidente, lo cual no era habitual, llegaba a su casa sobre las nueve
de la noche donde le esperaba la sonrisa dulce de Natalia y su piel
tierna cuajada de sombras. Así venía sucediendo desde hacía mucho
tiempo, y lo mismo habían hecho su padre, su abuelo y su bisabuelo
y eso sería lo que, probablemente, haría su hijo. Porque Natalia estaba
embarazada de cinco meses.
El corazón de Rodrigo
se cubrió de cascabeles y aleluyas el día en que Natalia le anunció
su próxima paternidad. Pensó que su existencia se asemejaba a una
explosión continua de fuegos artificiales. Y no sabía qué hacer con
tantos sueños desparramados en su interior.
La vida se le escurría
por los dedos entre sus tres principales responsabilidades: su adorada
mujercita, a quien colmaba de atenciones, su tren diario de ida y
vuelta, un chu-cu-chu-cu tra-ca-tra-ca incesante, y su pequeña cría
de águila, a la que no perdía de vista ni un momento.
No estaba resultando nada
fácil sacar adelante a aquella bolita de plumas, cada vez más grande,
que siempre hacía gorgoritos, siempre pedía comida y siempre requería
cuidados y atenciones, pero Rodrigo lo estaba intentando y lo estaba
consiguiendo. Muy poco a poco, con la calma de los espíritus tranquilos
y la paciencia de las almas sublimes, el joven maquinista logró que
la cría sobreviviera. Y, con gran alegría por su parte, fue contemplando
cómo el águila crecía y engordaba día a día, al igual que el vientre
de su mujer. Y la estancia en su casa quedó así cubierta de un sinfín
de caricias, de un lado a otro, de uno a otro ser, caricias a Natalia,
caricias a la cría —que estaba dejando de serlo— y caricias a aquel
sueño en el que se encontraba encerrado y hacía que su corazón se
elevara hasta alturas insospechadas de felicidad.
Habían transcurrido unos
dos o tres meses desde que Rodrigo recogiera a aquel pequeño ser caído
entre unos arbustos y consideró que había llegado el momento de que
empezara a volar. No sabía cómo podría conseguirlo pero intuyó que
lo más indicado sería salir al campo y lanzar el ave hacia el cielo
para que ella misma, guiada por su instinto, iniciara su andadura
por el espacio. Y así lo hizo.
Al principio no fue fácil.
El águila, ya de un tamaño considerable, batía las alas, ascendía
unos cuantos metros, sobrevolaba el entorno y retornaba al refugio
seguro de su dueño. La operación se repetía una y otra vez. Pero Rodrigo
no cejó en el intento. Día tras días, sin faltar uno, el joven se
levantaba muy temprano y, antes de encaminarse a la estación, cogía
su preciada carga por las ahora robustas garras, salía al campo y
continuaba con su repetitiva labor de lanzamiento.
Poco a poco, el vientre
de Natalia aumentaba en tanto que los vuelos del águila eran cada
vez más prolongados. Quedaba poco tiempo para el nacimiento del niño
y quedaba poco tiempo para que el ave emprendiera el camino definitivo
hacia su propia identidad. Rodrigo sonreía pensando en los curiosos
paralelismos existentes entre su bebé y su águila.
Y llegó el gran día: el
día en que Natalia salía de cuentas, el día en que teóricamente nacería
su hijo. Ambos sabían que probablemente la fecha se retrasaría, porque
las primerizas eran siempre impuntuales en esos menesteres, pero aquella
mañana, demasiado oscura para albergar tantos sueños, Rodrigo se levantó
repleto de esperanzas y con un saco de ilusiones cargado a la espalda.
A partir de ahora, su hijo podía llegar en cualquier momento.
Se dirigió con su águila
a cuestas hacia el campo y, tras observar el cielo encapotado y comprobar
que seguramente empezaría a llover, la soltó, como venía haciendo
desde que iniciaran las clases de vuelo. El águila miró con suavidad
a su dueño, con una suavidad distinta a otras veces, como si guardara
en sus ojos un silencio apretado y triste, batió las alas, se elevó
segura y emprendió el vuelo hacia la montaña. Rodrigo la siguió con
la vista y esperó, como había hecho en tantas ocasiones.
Pasaron diez minutos y
el águila no apareció. Quince minutos, veinte minutos y el águila
seguía sin aparecer. Consultó el reloj. Tenía que marchar a la estación
porque, si continuaba esperando, llegaría tarde al trabajo. Media
hora. Fue inútil. El águila no volvió.
Rodrigo, no pudiendo prolongar
la espera, dio media vuelta y se alejó atisbando el cielo, un poco
abatido, el alma un poco encogida, pensando que era lógico, que sabía
que algún día su águila iba a desaparecer de su vida y ese día había
llegado, que no debía sentirse triste sino alegre porque ella sería
feliz en su entorno, que había perdido a su querida ave pero que pronto
tendría en los brazos a su hijo, que unos se van y otros vienen, como
siempre, que la vida está compuesta de unos sueños que se astillan
y de otros sueños que nacen.
Abrió la verja de la estación,
subió al tren y emprendió la marcha a la vez que unos nubarrones oscuros,
en forma de borregos tumultuosos, estallaban confusos en el cielo.
Rodrigo pensó que dónde
se refugiaría su águila en esos momentos de fragor.
La lluvia, en torrentes
vertiginosos, duró varios días.
El niño se hacía esperar.
La lluvia no cesaba.
Rodrigo y Natalia aguardaban
inquietos la llegada del bebé y hacían planes para poder estar juntos
en el momento del parto. Quiero que no te separes de mí, decía ella.
No me separaré de ti, no lo dudes, decía él. Tengo miedo, decía ella.
No lo tengas, decía él, porque yo estaré a tu lado. No me abandones,
no me dejes sola, decía ella. No voy a abandonarte, nunca, decía él.
Y así se confundían entre palabras, susurros y besos.
La mañana se abrió densa
con un estallido de soles perdidos y primaveras ocultas. Por fin había
dejado de llover. El valle había quedado lavado, el aire era limpio
y todo reverberaba, pero el río había crecido demasiado y amenazaba
con desbordarse. Los habitantes de la zona nunca habían visto tanta
agua en su cauce.
Rodrigo se alegró de recibir el sol, tan dulce y tierno, y tan esperado
tras varios días de lluvia incesante.
Ante el fastuoso acontecimiento
a punto de producirse, algo que cambiaría su vida entera, había dejado
de pensar en su águila.
Aquel sería el último
día que acudiría al trabajo pues, ante la inminente llegada del bebé,
había pedido unos días de vacaciones para poder estar junto a Natalia
en el momento del parto.
Un arroyo de ilusiones
le recorría la piel.
Subió al tren, lo puso
en marcha y emprendió el camino hacia el valle silbando una melodía
de notas desperdigadas y alegres. Al pasar por el puente, comprobó
que los rumores que corrían entre los habitantes del pueblo eran ciertos
y que, realmente, el río podría llegar a desbordarse debido a la gran
cantidad de agua que arrastraba. Pero, sin dar mayor importancia al
hecho, continuó desgranando su canción.
La mañana transcurrió
tranquila hasta que el tren llegó a su destino.
A la hora de la comida,
mientras Rodrigo degustaba un buen plato de fabada en la cantina de
la estación, la imagen de su querida águila apareció nítida en su
cabeza, por primera vez en varios días. Se sorprendió de no haberse
acordado de ella y se preguntó por qué razón la recordaría en ese
preciso instante. Sonrió por dentro a la vez que rebañaba el plato
con un gran trozo de pan. Asimismo se preguntó dónde estaría en aquellos
momentos su ave favorita, qué haría, qué le habría deparado el destino,
si habría encontrado un hogar y si sería feliz, al menos tan feliz
como él mismo. En el fondo de su corazón le deseó suerte.
Después de un café bien
cargado, vio la televisión durante un rato, como hacía todos los días
y, a las cuatro en punto de la tarde, subió de nuevo a su locomotora
y emprendió el camino de regreso.
Empezó a llover, pero
no a torrentes como en los anteriores días, sino con una cortina fina
de lluvia incesante que parecía taladrar el aire.
Rodrigo, siempre atento
a las vías, seguía silbando una canción alegre como su propia alma
mientras pensaba en los brazos de su querida Natalia. Pronto estaría
con ella.
En ese momento sonó el
teléfono. Lo sacó del bolsillo y atendió a la llamada. Rodrigo, ven,
Rodrigo, ya ha llegado la hora, dijo la voz de su amada. Ha venido
mi madre y vamos al hospital. Rodrigo, por favor, Rodrigo, Rodrigo…
Y él quedó temblando,
con el teléfono en la mano, contemplando la lluvia que caía sobre
el cristal mientras el tren seguía su ruta, chu-cu-chu-cu tra-ca-tra-ca,
y se adentraba en el valle.
Era el momento mágico,
el momento maravilloso del nacimiento de su hijo, y él estaba a punto
de alcanzar el pueblo, llegaría a tiempo para estar juntos, no quedaban
más que quince minutos de camino, girar la última curva del valle,
cruzar el puente, y estaría allí, con ella.
Una lluvia muy fina, como
espinitas de una corona desbaratada, pinchaba el viento.
Sólo quince minutos.
Y tras la curva, el río
y el puente.
El río, allí estaba, sí,
pero… pero no había río, se había desbordado, las aguas avanzaban
enloquecidas, y el puente… no había puente, el puente derrumbado,
caído, tragado por la corriente. Dios mío… No había río, era una catarata
loca corriendo por el valle, eso era el río, avanzando sin control,
arrasando a su paso todo lo que encontraba, no había puente. Dios
mío… Dios mío…
Rodrigo hizo sonar el
silbato repetidas veces, aplicó los frenos instantáneamente y el tren
se detuvo. Y con él, su alma.
Sus ojos no daban crédito
a lo que contemplaban. Sus ojos absorbían el panorama que tenía ante
sí. Podía ver el pueblo frente a él, al pie de la montaña, del que
le separaban un par de kilómetros, podía ver las casas iluminadas,
podía ver hasta el aire que cortaba la ladera, y las rocas en la cima.
Pero no podía ver el puente que tenía que cruzar obligatoriamente…
porque el puente había desaparecido.
Rodrigo permaneció unos
instantes confuso.
Su primer pensamiento
fue para Natalia. Se llevó las manos a la boca. Imaginó a su mujer
partida de dolor y sola, sola sin él, abandonada a su miedo, y recordó
sus palabras, y su promesa de estar con ella en el momento mágico
del nacimiento, pero no había puente, no podía pasar al otro lado.
No estarían juntos.
No llores, pequeña, no
llores, no he podido, ha sido imposible, el río desbordado, el puente
desaparecido.
Pensó que debía actuar,
que tenía que hacer algo sin dilación, tranquilizar a los pasajeros,
avisar de su tardanza, llamar para pedir socorro.
Levantó los ojos hacia
el cielo y miró el horizonte. El teléfono quedó paralizado entre sus
manos. Quiso actuar pero no pudo hacer nada.
Porque allí, a lo lejos,
difuminado entre la lluvia, le pareció observar que algo extraño se
aproximaba. Parpadeó varias veces. Algo realmente extraño se acercaba
muy despacio al lugar donde el tren se encontraba parado y sin poder
continuar. En principio, no supo de qué se trataba. Parecía un tropel,
un grupo abigarrado, una masa informe de… ¿pájaros? ¿Estaría soñando?
Sí, eran pájaros, una nube inmensa de pájaros, multitud de aves apiñadas,
todas en perfecta formación, con las alas desplegadas.
Rodrigo se frotó los ojos
porque no creía lo que estaba contemplando. Y olvidó repentinamente
el tren, los pasajeros, la llamada de socorro, todo aquello que no
fuera la observación de aquel tumulto silencioso y cada vez más cercano
que se aproximaba, se aproximaba, se aproximaba con una lentitud arrolladora.
La escasa luz existente
quedó cubierta por un nubarrón de alas negras.
No, no eran pájaros, o
sí, eran águilas, cientos de águilas increíblemente disciplinadas
que avanzaban despacio, muy despacio.
Todos los pasajeros del
tren, incluido el maquinista y los revisores, permanecieron petrificados
ante la increíble visión que tenían ante ellos. Nadie pudo murmurar
una palabra porque las palabras habían quedado atascadas en las gargantas.
Águilas, centenares de
águilas se acercaron y, con una precisión milimétrica, llegaron hasta
el lugar donde el puente se había derrumbado.
La lluvia había dejado
de caer, como si quisiera acompañar con su silencio la irrealidad
de una visión fantasmagórica.
Las águilas se detuvieron
justo encima del tren.
Rodrigo, sin dejar de
contemplar lo que acontecía sobre su cabeza, creyó percibir que aquella
manada informe de aves negras estaba capitaneada por una sola al frente
de todas ellas.
Y las águilas, con un
único y perfecto movimiento, empezaron a bajar, a descender, todas
a la vez, todas al unísono, formando una marea inescrutable de alas,
plumas, picos y garras. Y lentamente, muy lentamente, todas ellas
se posaron sobre los laterales del tren.
Los corazones habían dejado
de latir.
Y en un instante sobrecogedor,
las poderosas garras de las águilas agarraron los vagones y la locomotora
como si de plumas livianas se tratara y, con un esfuerzo aparentemente
sobrehumano, empezaron a elevarse suavemente, muy suavemente, empezaron
a subir y subir y subir con su extraña carga a cuestas, y a desplazarse,
metro a metro, hasta cruzar el cauce de aquel río que había dejado
de serlo.
Rodrigo cerró los ojos
por los que quería escaparse una lágrima. No podía creer lo que estaba
viviendo.
Y las águilas, tras haber
atravesado la sima insondable con el tren prendido entre sus robustas
garras y suspendido en medio de la nada, llegaron hasta el otro lado
del abismo, donde el campo se abría denso y, con una suavidad infinita,
empezaron a descender muy despacio y depositaron los vagones y la
locomotora sobre las vías.
Una vez en el suelo, los
corazones reanudaron nuevamente sus latidos.
Las águilas, tras dar
por terminada su increíble empresa, desprendieron sus garras del tren,
y ya libres, iniciaron su ascenso hacia los cielos. Y, tal como habían
llegado, con su indescriptible contoneo y sus alas abiertas a la brisa,
desaparecieron por el horizonte, todas juntas, todas unidas, todas
en perfecta formación, todas en silencio.
Un rayo de electricidad
atravesó los poros de Rodrigo.
El río, el puente, las
águilas, Dios mío, no sé qué pensar, no sé qué decir, ha sido inaudito,
ha sido… no es posible… sí, lo he vivido, ha sido real, o no, no sé,
Dios mío…
La imagen de Natalia le
sacó de su ensueño.
Sin perder un instante
en otros pensamientos —ya tendría tiempo para pensar—, puso en marcha
la locomotora y, como llevado por una fuerza incontenible, recorrió
los dos kilómetros que le separaban del pueblo, llegó a la estación,
detuvo el tren, se apeó y emprendió corriendo el camino que le separaba
del pequeño hospital. Corrió como nunca. Subió las escaleras de tres
en tres y abrió la puerta del quirófano. Natalia se debatía entre
espasmos y dolores, el sudor manchaba su frente y su cuerpo entero,
pero aún así, su rostro se iluminó con una sonrisa infinita cuando
vio aparecer a Rodrigo quien, sentándose a su lado, le cogió la mano.
Diez minutos después nació su hijo.
La noche se hizo día de
pura felicidad.
A la mañana siguiente,
Rodrigo, con el niño entre sus brazos, miraba absorto por los cristales
de la habitación en la que descansaba Natalia tras el parto. Todo
su ser devanaba pensamientos, manadas de pensamientos. El tren, la
lluvia, el río, el puente, las águilas, el hospital, el nacimiento.
Las águilas, sobre todo las águilas. Todavía no había dicho una palabra
a nadie de su increíble aventura, ni siquiera a su mujer. Era demasiado
pronto para asimilar en profundidad lo que le había sucedido.
A lo lejos, en el horizonte,
apareció una mancha negra.
Rodrigo observó. La mancha
se aproximaba.
En el alfeizar de la ventana,
como una aparición fantasmagórica, se posó suavemente un águila, su
águila, su ave favorita. Y ella, grandiosa y espectacular, dirigió
una mirada tierna al niño que se acurrucaba en brazos de su padre,
como en cierta ocasión se había acurrucado ella misma. Y a Rodrigo
le pareció, aunque quizás estaba soñando, que aquel ser maravilloso
sonreía.
Unos instantes después, el águila, su
águila, batió las alas y emprendió el vuelo hacia las montañas.
_____________________
BLANCA
DEL CERRO
(Madrid, 1951). Es Licenciada
en traducción, interpretación y filología francesa por la Escuela
San José de Cluny, de Madrid, dependiente de la Sorbona de París.
Ha dedicado gran parte de su vida a la traducción, especialmente técnica,
por lo que ha traducido multitud de artículos, folletos y especificaciones,
además de 35 libros. Ha obtenido el Primer Premio de Relatos de la
revista Genial y tanto el Primer y Tercer Premios de Relatos
Cortos como el Primer Premio de Poesía de la Revista de Finanzauto.
Ha publicado el libro
Luna Blanca (Editorial Nuevos Escritores), y textos suyos
han sido publicados en la Revista de Transportes, de
Barcelona, en las revistas digitales Ariadna, Letralia,
Narrativas
y Almiar, y en el Taller de Escritura Pluma y Tintero (http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com).
Su libro, aún inédito, Mi nombre es Aurora, fue uno de los
diez finalistas del I Certamen de Novela Zayas (2008). Colabora en
Radio Latina —para cuya página web escribe— y Radio Merlín (Madrid).
Es miembro integrante del Grupo Literario El Parnaso.
ⓘ Lee otro relato de esta autora:
El futuro
presidente
∴
Ilustración: Fotografía por
Pedro M. Martínez ©
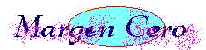
|
