|

Nadie escapa a La Muerte
_________________
Miriam Estébanez
La noche,
oscura y sedienta, se revolcaba entre los árboles del cementerio.
Gabriel, el arcángel rubio escapado de los cielos, se sumía en aquellas
horas inciertas dentro de una intriga que le hacía desesperarse. Abigail,
la diosa de ébano, la mujer de los ojos de carbón, le había citado
en aquel lugar. La llamada había sido breve pero intensa. Un «Necesito
que hablemos» había escapado de sus sensuales labios y el corazón
de Gabriel se había contraído de miedo. ¿Por qué aquella criatura
infernal deseaba hablarle? ¿Por qué la fiera más apetecible del inframundo
se había personificado ante sus ojos, suave y etérea, aquella madrugada
sin sol perdida entre sus recuerdos para retozar con él entre las
sábanas de la lujuria? Y ahora deseaba hablar con él. ¿Hablar de qué?
Sabía de la existencia de aquella mujer por Jean
Paul. «No es una cualquiera, es una Diosa», le había dicho en una
de sus reuniones nocturnas en el Café Deseo. Pero Gabriel no había
prestado demasiada atención. Él era amante de las cositas rubias y
menudas que deambulaban por las galerías de arte, paleta en mano y
manchones en el rostro. Una mujer de café, atractiva y explosiva no
era precisamente su canon de belleza. Aquello le pegaba más a Jean
Paul, francés indomable, amante de la buena literatura y el rioja
tintado de amor. Pero, pese a sus gustos amatorios, la hermosura salvaje
de Abigail le impresionó tanto que, pese a estar cansado y embebido
en su próxima galería, se dejó llevar por el camino del infortunio
de la mano de esa mujer.
Cuando llegó a la fuente de los Abandonados algo
se sacudió dentro de él. La noche, opaca y triste, le bordeaba sin
tocarle y el frío de Marzo hacía mella en su cara desprotegida. No
sabía por qué pero sentía que la desgracia se cernía sobre él. Pensó
nuevamente en Abigail, en la sinuosidad de sus curvas y el peligro
de sus ojos y tal sensación de horror le recorrió que tuvo que sentarse
en uno de los helados bancos del parque.
—¿Qué diablos me está pasando? —carraspeó, mirando
el temblor de sus manos.
—Es el aliento de la muerte —murmuró una voz
suave y cálida tras él.
Gabriel se giró y, ahogando un grito, se encontró
con los ojos negros de Abigail.
—Me has asustado —murmuró, levantándose deprisa
y colocándose a su altura—. ¿De qué quieres hablarme? —le preguntó.
Una enigmática sonrisa brotó de los labios de
la mujer y la intensidad de su mirada se acentuó.
—Es tu hora —dijo con voz melosa.
Gabriel, inquieto, sostuvo su mirada.
—¿Mi hora? —preguntó.
No sabía por qué pero sentía que iba a suceder
algo terrible. Quiso apartarse de Abigail pero ésta, con una fuerza
que no correspondía a sus brazos delgados, le retuvo.
—Es la hora de tu muerte, arcángel Gabriel. Has
de volver a los cielos —él la miró como si estuviera loca y se soltó
de su agarrón.
—Tengo que irme... —murmuró. Y, sin darle tiempo
a la joven de decir nada más, salió corriendo.
Había recorrido ya un buen puñado de metros cuando
escuchó la risa clara de Abigail.
—Nadie puede escapar de La Muerte, Gabriel —gritó,
siniestra, al tiempo que alzaba una mano y el cielo se abría en una
explosión terrible de rojos y carmesíes.
Gabriel, presa del pánico, se lanzó a la carrera
por la penumbra del cementerio hasta que un tropiezo desafortunado
le hizo caer y golpearse la cabeza contra una de las lápidas que flotaban
en la inmensidad de aquella llanura de la muerte.
Cuando Gabriel despertó el sol ya hacía acto
de presencia en el cementerio. Se levantó con pesadez y, cuando se
dio cuenta de que estaba de pie pero se veía a si mismo en el suelo,
emitió un grito de horror.
—Nadie escapa de La Muerte —susurró una voz angelical
tras él.
Se giró y descubrió a una joven de larga cabellera
rubia y labios carnosos que sostenía un periódico en la mano. La miró
a los ojos y descubrió el carbón encendido de los ojos de Abigail.
—¿Estoy muerto? —preguntó.
La joven rió y señaló la tumba. Gabriel la miró
y el desconcierto se implantó en sus ojos. En aquella tumba descansaba
tallado su nombre pero debajo de él había una fecha que no cuadraba.
Si aquello era real, había muerto hacía más de cien años.
—Nadie escapa a La Muerte, Gabriel, ni la muerte
misma —él la miró fijamente, sin comprender.
La joven, con una sonrisa, le entregó el periódico.
Él lo miró y, cuando encontró la foto de Abigail allí bajo el rótulo
de «Mujer asesinada en el cementerio de Los Olvidados» se dio cuenta
de que, en efecto, no podía escapar de la muerte ya que la muerte
era, aunque a veces lo olvidara por completo, él mismo.
 ILUSTRACIÓN RELATO: Fotografía
por
Pedro M. Martínez ©
ILUSTRACIÓN RELATO: Fotografía
por
Pedro M. Martínez ©
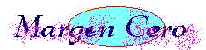
|
