|

Una carta para
Aurora Benítez
_____________________
Rodrigo Jara
«Porque te miro
y muero
y peor que muero
si no te miro amor».
M. Benedetti
Hablar
de Aurora no me hace bien, escribir sobre ella me ayuda a quitarme
el dolor que muerde desde adentro. No puedo negarlo, el año que estuvimos
cerca el uno del otro, fue como un motor que impulsó mi existencia
a límites insospechados, límites de tristeza y soledad pero también
de plenitud y gozo.
La historia comenzó con una petición urgente
de los dueños del departamento donde viví por más de seis años, querían
que les devolviera el lugar. En menos de una semana hablé con más
de veinte personas, visité sitios diversos y finalmente me mudé a
calle Santa Rosa, en el barrio Edén. La casita me gustó a primera
vista, destacaba por su color rojo ladrillo y un hermoso antejardín.
Creo que fue una buena decisión quedarme allí, no sólo por lo bello
y acogedor del lugar, sino por los hechos que fueron sucediéndose
y otorgándole sentido y esperanzas a mi vida.
Los primeros días me entretuve ordenando los
miles de objetos que aparecen en cualquier mudanza y, entre esos objetos,
encontré una caja de cartón muy bien sellada. En un primer momento
pensé en cachureos que yo mismo había olvidado desembalar, pero al
abrirla supe que no era mía sino de los antiguos arrendatarios de
la vivienda. Contenía decenas de revistas, fotografías y algunas prendas
de ropa femenina. Lo que más llamó mi atención fue la foto de una
mujer bellísima y una carta cerrada dirigida a una tal Aurora Benítez
C. Días después, cuando había relegado la caja a un rincón, recordé
la llamativa imagen de la dama y la existencia del sobre. Fui por
este último y leí la carta con un fuerte sentimiento de culpa. A continuación
reproduzco su contenido, excepto el saludo inicial y alguna otra cosa
que poco o nada tiene que ver con esta historia, el resto es textual:
«Te escribo estas notas como una forma de
desprenderme de recuerdos que me torturan […] A propósito, el otro
día te vi cerca del terminal de buses. Caminabas con impaciencia a
uno y otro lado de la acera, de seguro esperabas a alguien. Tenías
el rostro como si hubieras llorado el día entero y no lo podías disimular
con esos gestos de falsa alegría. Ya no eres esa mujer altiva y perfecta,
una “verdadera condesa”, decía Jorge que parecías, ahora estás demacrada
y ojerosa. No te queda ese trabajo ni esa facha de dueña de la noche.
Fingiste no verme pero de tu mirada se desprendía la turbación. Algo
habré aprendido a conocerte durante el tiempo que vivimos juntos,
¿no te parece?
Todavía vuelvo a vivir, como en una pesadilla,
tus palabras y la escena de la última noche, con esa carga de violencia
que tenías reprimida desde el principio, o quizá de antes, cuando
vivías esa vida pulcra, casi religiosa en casa de tus padres. Rompiste
gran parte de la vajilla que nos regalaron. “Estoy cansada de ser
tu sirvienta”, me gritaste, lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer.
“¿Qué va a pasar con el niño?”, te pregunté con esa voz temblorosa
que nunca he podido evitar en los momentos difíciles. “No pensarás
que me lo voy a llevar”, contestaste seca y definitivamente. Después
vino el silencio, el silencio más hondo que me ha tocado vivir. No
hubo lágrimas, no hubo despedida. Una gran mueca de desprecio te llenaba
la cara cuando abriste la puerta y la cerraste para siempre.
Los primeros meses fueron terribles. Buscaba
y rebuscaba entre mis recuerdos sin sospechar cual había sido mi error.
Reconstruí paso a paso los momentos que me parecieron más importantes,
cuando nos conocimos, por ejemplo, en el café Pirandello, ¿lo recuerdas?
Fueron hechos azarosos, nos encontramos varias veces en mesas contiguas
y en el pasillo que daba a los baños. Pensé que era el destino o el
mismo Dios quien nos reunía. Yo fui quien dio el primer paso y después
las cosas sucedieron tan rápido que creí que caíamos por la pendiente
de una montaña rusa. En tres semanas estábamos de novios y cuatro
meses después nos casamos...
Algo pasó luego de nacido el niño, algo que
aún no me explico. Nuestra convivencia comenzó a deteriorarse, ya
no hablábamos ni hacíamos el amor. Yo me culpé e hice lo imposible
por no seguir cometiendo los errores que supuestamente cometía: trabajar
mucho, llegar tarde, el trago con los amigos y sabrá Dios qué más.
Sólo después de pensar y repensar el asunto y al calor de nuevos hechos
que fui incorporando a mi experiencia, comprendí que no había sido
yo sino tú quien se había equivocado…
Supongo que supiste que Carlitos estuvo muy
enfermo, pasó largo tiempo en el hospital. Hubo días en que pensamos
que se moría pero, gracias a Dios, logró recuperarse. Ahora está feliz.
Ni siquiera te recuerda. Lucia lo quiere como a su propio hijo. Es
una buena mujer, nos ama y creo que nosotros también hemos aprendido
a amarla.
...A pesar de lo que nos hiciste, la otra
noche hubiese aceptado lo que ofrecías. No porque te haya deseado
o te recuerde con el cariño de antes, sino por lástima. ¿Crees que
no te he visto rondando mi casa o acercándote al niño en la puerta
de la guardería? Así supe que estabas derrotada, pero extrañamente
no me encuentro feliz por el hallazgo, es más bien desasosiego y tristeza
lo que me revuelve el pecho. Es lo que se siente cuando alguien muy
querido, lentamente, se va muriendo».
Leí una y otra vez la carta. Me conmovió el tono
doloroso y de reproche con el que estaba escrita. Deduje que aquel
hombre seguía amando a la mujer que lo abandonó. Intuí también algo
del sufrimiento de ella, había dejado todo para escapar de la jaula
de lo cotidiano y cayó en una esclavitud mayor. Pensé durante días
en el destino de aquellos seres, luego como pasa con todos los hechos
de la realidad y más dolorosamente con los hechos del alma, fui olvidándome
del asunto. Sin embargo, la vida me tenía preparada una sorpresa mayúscula,
una sorpresa que cambió para siempre mi tranquilidad de soltero empedernido.
Una tarde soleada de marzo, mientras me entretenía
regando las matas del antejardín, la vi parada en la acera de enfrente.
Era ella, la mujer de la foto. Su figura de modelo envuelta en una
elegante bata azul, se contraponía a los caserones altos como fortalezas
y a las viejas fachadas del barrio. Dejé el agua corriendo en el césped
y crucé la calle. Ella me siguió con la vista sin mostrar gesto alguno,
como si hubiese sabido lo que iba a ocurrir.
—¿Le gusta la casa? —pregunté, escudriñando en
sus ojos oscuros y en aquel rostro delicado, rostro que más allá de
su belleza explícita, dejaba entrever una mirada firme, sapiente.
Tiempo después, llegué a convencerme de que aquella mirada era la
expresión de un alma que se instaló en un cuerpo equivocado, un cuerpo
bello pero que la comprimía y molestaba.
—Sí, es bonita —respondió, acomodándose la mata
de pelo trigueño que rompía por sus hombros. Debajo de aquella ropa
ligera yo adivinaba una piel bruñida por el mejor artesano del mundo,
un artista que sólo trabajaba con los mejores materiales. No, no podía
ser una prostituta como insinuaba la carta, y si lo era, su precio
sería impagable.
—A mí también me gustan las casas con antejardín
—le dije y pregunté con osadía—. Usted se llama Aurora, ¿verdad?
—Sí, claro, pero ¿cómo lo sabe? —murmuró, ahora
sí, visiblemente extrañada.
—Es largo de contar, pero si toma un café conmigo
sería más fácil —argumenté. Dudó unos segundos, levantó la cara hacia
el cielo manchado de pequeñas nubes blancas. Luego movió la cabeza
en señal de aceptación.
Ya en la casa, Aurora observaba todo con minuciosidad,
las hortensias blancas y rosadas del antejardín, las matas de rosas
ya sin flores, el corte geométrico del pasto y el avance avasallador
de las enredaderas por la reja y las murallas de la casa vecina. Después
los muros vacíos del pasadizo, los rincones casi en penumbras de la
sala y la biblioteca. En una actitud poco usual en alguien que visita
por primera vez una casa, se quedó largos segundos observando una
grieta que cortaba el muro del pasillo desde el mismo cielo raso hasta
el piso, incluso pasó la mano delicadamente por sus bordes, como si
la acariciara, como si aquella quebradura tuviera algo que ver con
su vida y más aún, como si esa grieta trazara el mapa de su destino.
En ese momento no comprendí su actitud escrutadora, pero después,
adiviné que era una forma de apropiarse de algo de aquellos seres
carnales y espirituales que abandonó y, que alguna vez vivieron entre
esas paredes. Le dije que se sentara mientras yo iba a preparar el
café. Al regresar noté sus ojos llorosos:
—Ha estado usted llorando, perdóneme si he sido
atrevido.
—No es por usted, es por…
—Entiendo, entiendo —me apresuré a interrumpir—
no tiene por qué dar explicaciones.
—Habíamos quedado que me diría ¿cómo es que sabe
mi nombre…?
—Sí, sí, por supuesto. Espéreme unos segundos
—le contesté y dejando la bandeja sobre la mesita, fui por la carta
y las fotografías.
—Y eso ¿qué es? —preguntó, al verme estirar la
mano con los papeles.
—Un sobre y unas fotos que encontré. Me tomé
la libertad de leer la carta, ahí aparece su nombre.
—No se preocupe —respondió, fijando su atención
en las fotografías. Aproveché ese momento para observarla. En verdad
parecía de sangre azul, esa manera de sentarse con la espalda recta,
como si nunca descansara. El modo de pasar su mano por el cabello
y de cambiar de fotografía, con movimientos equilibradamente lentos.
Todo coincidía con la frase de la carta: «Una verdadera condesa».
A medida que avanzaba en la lectura, el rostro
le fue cambiando de color y de expresión. Terminó pálida y completamente
inmóvil. Se veía venir un sollozo y no me atreví a interrumpir. Torció
la boca en una mueca terrible, testimonio de esa lucha que se da entre
el llanto que quiere escapar y la voluntad que no lo deja. Salió por
fin el primer sonido, los demás lo siguieron rítmicamente.
—No llore por favor —le dije tartamudeando—,
no debí mostrarle… Ella no me dejó terminar, puso la carta y las fotografías
a un lado del sillón y salió de la casa cubriéndose el rostro con
las manos.
Así fue mi primer encuentro con Aurora, digo
el primero porque una semana más tarde la encontré parada en el antejardín.
Debajo de su frente amplia, unos ojos rasgados y tristes buscaban
algo en mi cara, tal vez un poco de compasión. Por cuántos pantanos
inmundos habrá pasado su espíritu en esos siete u ocho días, me pregunté,
cuántas mesetas salvajes atravesó, qué alimañas habrán intentado beber
su sangre. Su rostro dejaba entrever cansancio y sufrimiento, sin
embargo, curiosamente me pareció más hermosa que la vez anterior.
El maquillaje jugaba con las sombras, dándole a su palidez natural
algo más: el toque mágico del misterio o la evidencia material de
aquel espíritu poderoso que vislumbré en su primera visita. Hasta
su modo de vestir era otro, llevaba un pantalón de mezclilla, una
camisa de corte casi masculino y unos zapatos groseramente sencillos.
En efecto, era otra Aurora la que encontré ese
día en el antejardín. Con una sonrisa me pidió perdón por el mal rato
de la semana previa y su voz sonó más grave de lo que yo esperaba,
como si en esos días hubiera fumado cientos de cigarrillos o el llanto
le hubiese gastado el timbre de voz de la semana previa. Yo me disculpé
por aquella curiosidad enfermiza que arrastro desde la niñez y que
se ha multiplicado con los años y la soledad. Sin embargo, no pude
dejar de fijarme en la mano derecha de Aurora, tenía un libro pequeño
y ajado, tan ajado que apenas pude leer el título: El principito.
Por un instante puse mi atención en él, pero era tan insignificante
que minutos después me olvidé por completo, por lo menos hasta que
las circunstancias le otorgaron la preponderancia que realmente tenía.
Más adelante hablaremos sobre eso, por ahora volvamos a los hechos
de aquella tarde.
Aurora y yo nos sentamos en el sofá y conversamos
detenidamente. Los últimos rayos de sol se perdían tras las cortinas
de los ventanales. El color amarillo de los muros se tornó más opaco
y las fotografías de cuadros famosos que adornaban la sala, adoptaron
una rara invisibilidad, como si los fantasmas que suelen habitar las
casas de los solitarios impusieran una atmósfera cómplice, una atmósfera
que invitaba a la cercanía, al diálogo íntimo. Me contó de los mil
malabares inventados para saber de su hijo y que hacía meses no lo
veía. Se lo han llevado lejos y no sé donde, murmuró entre dientes.
También dijo algo de su trabajo, una especie de dama de compañía o
prostituta cara. Estoy harta, dijo mirándome directo a los ojos, no
quiero continuar en eso. No se bien lo que haré, porque de algo tengo
que vivir. Habló de su experiencia de casada, fue la única vez que
lo hizo, dijo que el encierro y la rutina habían destruido su autoestima
y llegó un momento en que no pudo soportar. Por mi parte, le conté
de mi vida en soledad, de los dos amagos de matrimonio que habían
fracasado antes de firmar cualquier papel y de la convicción que después
de los cuarenta se hacía complicado encontrar compañía. Las confesiones
mutuas distendieron la conversación, que comenzó tensa como una esgrima,
derivándola hacia temas más gratos. Creo que no nos dimos cuenta del
momento justo en que nos abrazamos.
Esa jornada fue maravillosa, todavía tengo reminiscencias
del aroma de Aurora: un perfume tenue y al mismo tiempo poderoso,
algo que yo jamás había olido y que podía despertar a los jubilados
del cuerpo y del alma. Además, el roce de su cabello, de su piel y
esas maneras de moverse en la cama no son detalles fáciles de olvidar
para nadie, menos para el despojo que era yo por aquella época. Hacía
años que no dormía con una mujer, si es que alguna vez dormí con una,
porque de mujeres anteriores prácticamente no tengo memoria, excepto
unos rostros difusos y alguna habitación carcomida de motel barato
o prostíbulo. Ustedes dirán que la experiencia previa sesga mi apreciación,
pero así lo sentí y no voy a testimoniar otra cosa.
A partir de ese momento regresó de manera irregular.
En ocasiones se quedaba una semana y en otras, una sola noche. Nunca
supe el día exacto en que iba a venir y me daba la impresión que ella
tampoco, se dejaba llevar. Sin embargo, últimamente he llegado a creer
que Aurora, alevosamente, manejaba los tiempos con la intención de
conservar el misterio, fuente de todo enamoramiento y de toda magia.
A Guillermo, colega con el que hemos trabajado durante años en la
misma escuela, le oí decir que el amor es una especie de sortilegio,
una suma de máscaras y engaños. En el momento en que lo dijo, lo tomé
como una de tantas frases lanzadas al azar en cualquier conversación,
ahora creo que podría ser aplicable a mi caso, no obstante, se trata
de una conjetura y sería muy difícil encontrar la más mínima prueba
que avale dicha hipótesis. Además, he ido aprendiendo que este tipo
de interpretaciones pos-mortem no pasan de ser mitos creados a partir
del dolor, mitos que, en los principios de la humanidad, narraron
historias fantásticas que pretendían explicar lo que no tenía explicación.
Aurora y yo nos ayudamos mutuamente sin más compromiso
que el deseo de estar juntos de vez en cuando. Sin que me lo pidiera,
le di dinero suficiente para solventar sus gastos y por momentos sentí
que veía en mí alguien importante, alguien en quien podía confiar.
Por otro lado, su presencia alivió mi depresión que por aquellos días
tomaba ribetes casi catastróficos. Para mi vida, Aurora fue como una
ventolera que lo revolvió todo. Mi trabajo de profesor de Historia
en una escuela de las afueras de la ciudad se resintió. Hubo días
en que simplemente no quise trabajar. Mis hábitos de lectura, mis
paseos al atardecer, las reuniones del jueves con los amigos y mi
costumbre de comer a la hora, desaparecieron. Comencé a esperarla
y me frustraba al darme cuenta de que no vendría. A pesar de ello,
no me atreví a pedirle compromisos ni a confesarle nada. Me fui acostumbrando
a la incertidumbre, a la idea de que mi propio mundo tenía aspectos
incontrolables, zonas oscuras que de pronto irrumpían trastocando
la vida que ordenadamente transcurría en la luz.
Pero eso no fue todo, hubo algo que tuve que
morderme desde adentro: mi orgullo de macho dominante, mi crianza
para ser jefe de hogar. Acepté sin discutir sus decisiones y más terrible
aún, ni siquiera se me pasó por la mente la posibilidad de contradecirla.
Un hecho que arroja claridad sobre lo que digo, ocurrió dos meses
antes de su partida. Estábamos en pleno verano y, como es natural,
en vacaciones, una mañana de sábado le propuse ir a la ribera del
río después del almuerzo, de frentón respondió que no, argumentando
malestar y dolor de cabeza. No obstante, una vez que terminamos de
comer, tomó mi mano y me llevó al mismo lugar de la ribera donde yo
la invité, lo hizo como quien cede ante los requerimientos de un amante
caprichoso o de un niño mal criado. Me sentí extrañamente complacido
ante esas concesiones, aunque pensándolo bien, pudo ser manipulación,
una forma de probar su dominio sobre mí o lo que yo prefiero creer:
el frustrado instinto materno de Aurora. Todas estas teorías, como
ya lo señalé, vienen con el tiempo, después de horas, días y meses
sufriendo la ausencia del ser querido. En el momento mismo, era sólo
vivir y dejarse llevar por lo que nos deparaba el día.
Las pocas ocasiones en que logramos ponernos
de acuerdo, viajamos a la costa cercana, sobre todo a Constitución.
En pleno invierno recorrimos sus calles estrechas, a medio camino
entre pueblo chico y ciudad. Estuvimos en restaurantes caros o comiendo
a la rápida en las pequeñas cocinerías del mercado. También leímos
libros juntos, para Aurora los libros eran otra forma de viajar. Alguna
vez me dijo convencida:
—La vida es un hermoso y terrible viaje —el mar
bramaba detrás de nosotros.
—Sí —le contesté—, terrible porque es un viaje
que nos lleva a la muerte.
—No sólo por eso, cada cierto tiempo pasamos
por un callejón oscuro en el que nos apalean.
—Aún así creo que vale la pena.
—También tiene momentos bonitos, pero a veces
creo que se nos dan para que después soportemos los palos —dijo, y
sus ojos me miraban tan fijos que parecían no buscar la superficie
del rostro, sino algo más allá, en mi cerebro, en el relieve sin forma
del carácter.
—Por ejemplo, este viaje —dije con una sonrisa,
tratando de obviar aquella mirada que persistía en su búsqueda.
—Sí, un viaje para olvidarse del otro, del que
realmente importa —concluyó y se dio vuelta como quien termina de
instruir a un lacayo ignorante y se marcha.
Excepto las cosas que logré deducir de las muchas
conversaciones que tuvimos y de la carta de su marido, yo desconocía
el pasado de Aurora y la vida que llevaba cuando no estaba conmigo.
En ningún momento me dijo donde vivía, no me habló de amistades, de
parientes ni de los lugares donde transcurrió su niñez y su primera
juventud. Sin embargo, la manera firme y dulce de defender la zona
secreta de su vida, no sólo alivió en buena parte mi deseo de saber,
sino que le dio un toque de autenticidad a nuestra relación.
No sé cuántas veces, en el tiempo en que estuvimos
juntos, me sentí orgulloso de descubrir uno o dos detalles del pasado
remoto o del carácter de Aurora, pero más tarde me avergonzaba al
vislumbrar que yo sólo descubría lo que ella, indirectamente, quería
mostrarme. Cierta vez, después de divagar por varios temas sin importancia,
me regaló una de esas miradas que se hundían a fondo en mis ojos,
luego pasó su mano por mi pelo como quien acaricia a un hijo a la
hora de dormir y, sin mediar más preámbulo que aquellas caricias,
comenzó a relatar la historia de una niña de quince años, conocida
suya, quien habría huido a otra ciudad después de ser violada por
su padrastro a vista y paciencia de la madre ebria. Esa niña era ella
misma, pude ver en sus ojos el miedo y la rabia mezclados, frescos
aún. En otra ocasión, esta vez con menos dramatismo pero con igual
convicción, me confesó uno de sus anhelos: el de pasar días, semanas
enteras, meses leyendo en algún café de Madrid o Barcelona, estaba
segura de que un día no muy lejano lo cumpliría.
Un viernes de fines de marzo de 1997, llegó con
un pequeño regalo.
—Te traje esto —dijo, mirándome.
—¿Qué es? —pregunté extrañado.
—Ábrelo.
—¡El Principito! —exclamé conmovido.
—Sí, estuvo conmigo los últimos diez años. Está
viejo, sucio y rayado en las orillas; le agregué comentarios y otros
dibujos. Ojalá te guste.
—No, no puedo aceptarlo —dije, intuyendo el motivo
del regalo.
—Por favor, me gustaría que lo tuvieras —dijo
suplicante y sus palabras, su rostro, sus gestos fueron (ahora lo
sé) su manera de decir adiós.
Esa noche no pegué los ojos, me dormí a la amanecida.
Al despertar cerca del medio día, Aurora se había ido. Nunca más supe
de ella. Con el tiempo y de acuerdo a los pocos hechos que averigüé
de su vida, he llegado a pensar que se ha suicidado. Suelo tener pesadillas
al respecto, la he visto flotando en las aguas de un río inmenso y
desconocido. Todos los días compro los diarios para leer la página
roja, creyendo que allí la voy a encontrar. También he pensado que
logró averiguar dónde se llevaron a su hijo y se fue tras él o que
encontró la manera de cumplir su sueño en los cafés de Barcelona y
Madrid. Sin embargo, lo cierto hasta ahora es que no he dado con ninguna
pista clara de la única mujer que he amado en mi vida, no obstante,
tengo la certeza de que alguna vez sabré con exactitud lo que ocurrió
con ella, ese día retomaré este escrito para agregar las líneas que
faltan.
_______________________________
RODRIGO ALEJANDRO JARA
REYES.
Autor
chileno (Talca, 1966). Ha publicado, bajo el seudónimo
«Thanatos»,
los libros de poesía En los caudales de la memoria (1997),
De la
memoria al fénix (2000) y Dos sur y otros poemas escogidos
(2002).
Además publica breves
ensayos de crítica literaria en los diarios El
Centro y
El Trueno, ambos de Talca.
 thtjara(at)hotmail.com
thtjara(at)hotmail.com
 ILUSTRACIÓN RELATO:
Silhouette Sensual, By Alejandra Mavroski from Santiago, Chile
(cropped & modified version of Sexy shapes) [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)],
via Wikimedia Commons.
ILUSTRACIÓN RELATO:
Silhouette Sensual, By Alejandra Mavroski from Santiago, Chile
(cropped & modified version of Sexy shapes) [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)],
via Wikimedia Commons.
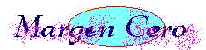
|
