|

Saturday Night
Adriana Stein
Mientras Sean Penn
se desbarrancaba narices abajo y Meg Ryan se comía la pantalla,
miró la llamita del calentador y se preguntó que olor tendría.
La película se le hacía lenta.
Apretó las agujas entre sus rodillas y zapeó. Maldijo los
sábados y la mierda rosa y el tarot. Sólo esa puñetera película
en la tele. ¿Para qué mirarla? Le hastiaba la gente colocada.
La paranoia de la coca. Su obsesión por el sexo.
Revivía la película que había
rodado tantas veces. Siempre querían más sexo y aquello
era como clavar un clavo en el aire: el clavo siempre termina
en el suelo. Olisqueó el calentador. Todo parecía en orden.
Recogió el tejido y pensó que tenía muchas posibilidades
de terminar la noche con un ojo ensartado en una aguja.
La película la cansaba pero no
era mala: transmitía la incoherencia in crescendo
de la coca. La vida de los personajes estaba acabada. Su
desarticulación era total y la pantomima sólo se sostenía
por el poder del dinero. Un escalofrío la sacudió. Por un
momento su mente quedó en blanco. Pensó que podía morirse
ahí y nadie se enteraría. Sola. Qué tontería la vida. Miró
otra vez el calentador. Se preguntó qué pasaría si...
El amigo de Sean Penn acababa
de empujar a Meg Ryan fuera del coche. Ella rodaba por el
asfalto y él seguía conduciendo. Puta. Eres una puta. Nadie
te echará en falta.
De pronto entendió que lo había
perdido todo. Había tenido una vida. Un cúmulo de errores
entre los que había aprendido a manejarse. Ya no importaban
las razones: había sido así. Durante veinte años. Un día
decidió que se había acabado. Que aún estaba a tiempo de
empezar otra vida. Empaquetó todo y se fue. Puso tierra
de por medio.
Al principio todo parecía ir bien.
Relativamente bien. Encontró trabajo. La gente era amable
y sonreía. Pero cada día volvía sola a casa. Sus clientes,
al menos, la llamaban. Ahora el teléfono nunca sonaba. Al
final del mes las cuentas le dijeron la verdad: a una mujer
sola y honrada nunca le salen los números. Cuando iba al
mercado contaba las monedas y cuando hablaba con sus colegas
contaba mentiras. Nunca había contado tantas mentiras. Así
nunca le saldrían las cuentas. Tenía una hipoteca de errores
que pagar y no veía la forma de liquidar la deuda. Sabía
que el pasado no tenía futuro y el presente era un callejón
sin salida.
Meg Ryan, magullada, sobrevivía
a la caída y se levantaba sobre el asfalto. Se preguntó
qué olor tendría el gas.
La noche se había cubierto. La
habitación apestaba a tabaco. Podía quedarse sentada y seguir
leyendo. Podía acostarse. Trató de imaginar el sueño que
vendría. Miró la llamita del calentador. Pensó en Van Gogh.
Pensó en Rimbaud. Una muerte romántica. Entonces alguien
publicaría sus cuentos.
CONTACTAR CON LA AUTORA:
adriana_stein[at]hotmail.com
 ILUSTRACIÓN RELATO: Fotografía por
Pedro M. Martínez ©
ILUSTRACIÓN RELATO: Fotografía por
Pedro M. Martínez ©
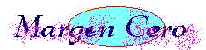
|
