|

Los girasoles
no tienen tortícolis
Martín
Marcos Barbero
Azul, sólo ve el cielo
claro. No tiene sentido, no sabe donde está ni cómo ha
llegado allí. No le importa, precioso el mar de tranquilidad sin
olas, sin nubes. La brisa le mece los cabellos haciendo que le
acaricien las mejillas. Incapaz de mover la cabeza va girando
su cuerpo mientras sus pies se hunden lentamente en un suelo removido.
Hasta que de repente el sol, sin aviso, le ciega. Cierra los ojos
y aprieta los parpados fuerte como si eso fuera a conseguir que
el dolor cese.
Ve millones de estrellas rebotando
contra su ser en un fondo de oscuridad absoluta, y utilizando
la mano a modo de visera empieza a abrir los ojos, aún sin llegar
a ver le resbalan lagrimas protectoras.
Amarillo, sólo ve un mar de fuego.
Está rodeado de girasoles, un campo extenso hasta donde le alcanza
la vista, preciosos todos mirando hacia arriba, observando el
sol que le ha cegado. Va girando sobre sí mismo intentando ver
un hueco, campo, algo irregular en ese paisaje de Van Gogh. No
ve nada, sólo flores gigantes. Es hermoso pero en cierta manera
le hace sentir miedo. Superado por la belleza que sólo su cuerpo
rompe respira hondo y suelta un suspiro entrecortado. Está desnudo
y el sol empieza a calentar su piel, decide tumbarse en el suelo
y desaparecer. A la sombra de los girasoles que persiguen al sol.
Se fija en uno detenidamente tomando puntos de referencia y por
momentos lo ve moverse. Cuando empieza a agachar su cabeza de
pipas decide levantarse, está anocheciendo. Lo que encuentra al
erguirse es la más maravillosa de las estampas. El sol, antes
asesino de su vista, es el estímulo ideal. Mientras la parte superior
del cielo sigue teniendo el color celeste ahora moteado con pequeñas
nubes, va tornándose más oscuro en los laterales de la imagen.
Pero rodeando el sol ahora naranja hay una guerra de lenguas de
fuego, nubes rojizas, amarillas y naranjas pelean entre sí por
tapar al astro rey. Un poco más abajo, derrotados por la luz,
empiezan a decaer los girasoles mientras los más lejanos al sol
han empezado a asumir la despedida, los más próximos aún batallan
por su calor aguantando estoicamente los pétalos bien erguidos.
Así el suelo va desde el verde de los tallos al amarillo estridente
de pétalos para difuminarse en su amado anaranjado. En un rato
todo parece morir, todas las flores descansan, recobrando fuerzas.
Piensa que duermen y sueñan que miran al sol. Al final del sueño,
al amanecer, abrir sus coronas, reencontrarse y sentir su calor.
Se despierta.
El techo blanco y unas cortinas
verdes le delatan que está en su habitación, solo. No verla al
lado le duele, una punzada de angustia en el corazón. Ya hace
tres años que no está, mañanas en que está su recuerdo, albas
en las que hay otra, pero nunca ella. Antes de que le abandonara
para irse con sus sueños tampoco estaba. Su cuerpo sí, ella no.
Le llega una fotografía mental de cuando más la amaba, cuando
más guapa la veía, cuando era su niña. Su sonrisa omnipresente
entonces, le fuerza a él una ahora. En sus oídos que no la oyen
resuena el eco de su voz diciendo tonterías, otra sonrisa aflora
en sus labios. Las manos que ya no la acarician buscan la foto
que tiene boca abajo en la mesilla de noche, y le dan la vuelta.
Casi sintiendo la textura de su piel en el papel. Sus ojos que
ya no la verán hacen girar su cabeza en busca de la foto. Ahí
está ella, con una sonrisa de payasita y un plátano en la cabeza.
Cuando va a sonreír de nuevo, le empieza a temblar la mandíbula,
sus labios se estiran y cambian de dirección. El dolor del vacío
en su cuerpo se va llenando de angustia, ocupando los pulmones
le hacen suspirar para intentar vaciar algo de pena. No se frena
esa sensación de amargor extremo, de confusión y de algo inexpresable.
Es como un sentimiento parecido a cuando eres niño y piensas en
la muerte. Te coge algo dentro que te atormenta y no te suelta
hasta que no te despistas con cualquier otra cosa. De adulto es
más difícil distraerse. La angustia te consume demasiado. Mientras
le come por dentro va llenando sus pensamientos y su pecho de
lágrimas, de dolor y de recuerdos, sobre todo de recuerdos.
Todos momentos deliciosos, todos
felices. La angustia del amor perdido es cruel, más que la muerte
que jamás comprendemos.
Mientras los ojos, incapaces de
apartarse, van llenándose de lágrimas más amargas que saladas.
El agua va haciendo que desaparezca la foto sin llegar a desbordar
hasta…
Hasta que el recuerdo puede más,
le hace cerrar los párpados y le transporta a un cine donde pasan
todos los momentos que antes sólo le narraba el cerebro. Les ponen
protagonistas, ella tan guapa, él mirándola. Llora y gime, llanto
irracional, incontrolable. La nariz taponada y el alma queriendo
salir por la boca. Las manos que un día tocaron su cuerpo buscan
los ojos intentando parar el arsenal de imágenes. Sólo consiguen
poner destellos de luz alrededor de su cara, tan linda, tan preciosa. —Te
odio, ya no te quiero, a ti no te quiero—.
Es cierto, a ella no la quiere. Pero a su recuerdo, a la niña
preciosa que sonría como los ángeles, le sigue amando. La idolatra
y la desea, la echa tanto de menos, pero ella murió hace tiempo
y sabe que no volverá. Porque no sabe comprender a la muerte y
menos al amor, pero sabe dentro él que todo es tan doloroso porque
la niña que amó murió, no comprende cómo ni dónde ni por qué pero
sabe que no volverá. Ahí empieza a resignarse, ha pasado una hora,
en la misma posición. Llega tarde al trabajo, bienvenido al mundo
real. A veces es agradable sentir el calor de la vuelta a la realidad,
sobre todo si te persigue la pesadilla de tiempos mejores. Entra
en la ducha y cuando empieza a enjabonar el pelo, le da una punzada
en el cuello. Va a ser un día largo, cada vez que le duela se
acordará de la foto, de ella no, pero si de su recuerdo. Va a
ser un día muy largo.
_____________
 CONTACTAR CON EL AUTOR:
martinh(a)masterwork.es
CONTACTAR CON EL AUTOR:
martinh(a)masterwork.es
 ILUSTRACIÓN RELATO: Fotografía por
Pedro
M. Martínez ©
ILUSTRACIÓN RELATO: Fotografía por
Pedro
M. Martínez ©
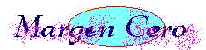
|
